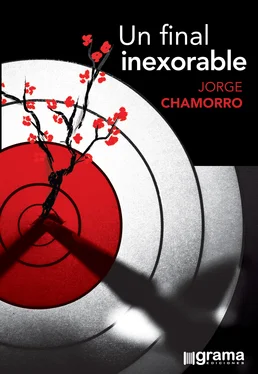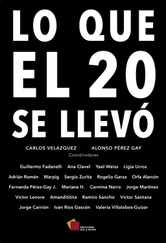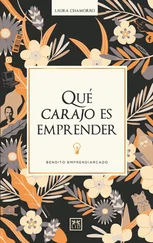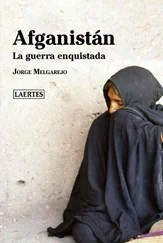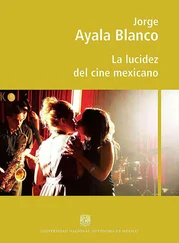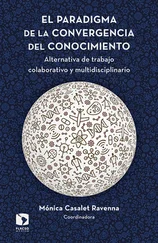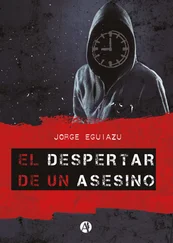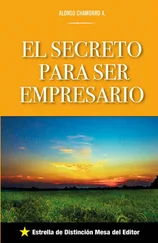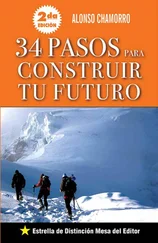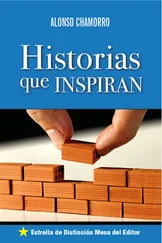Sabemos que a lo largo del tiempo fueron estableciéndose distintas formas de conceptualizar el síntoma: el síntoma mensaje, el síntoma que encierra un sentido, el síntoma que tiene una estructura significante. Todas estas son variaciones del concepto de síntoma en las que no se destaca el factor pulsional. Finalmente llegaremos a una versión del síntoma que alojará la pulsión, y allí se constituirá como una escritura.
Es en “La tercera” (1974), texto conocido por ese nombre por ser la tercera ocasión en la que Lacan dicta una conferencia en Roma, en donde él cambiará la concepción del síntoma y lo ubicará como proviniendo de lo real. El síntoma no será ya un mensaje dirigido al Otro, tal como lo había propuesto en “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo”. (1) El síntoma viene ahora de lo real.
Una consecuencia de esta concepción es la suposición de que el dispositivo analítico crea un real propio, cosa que sucede en la medida en que se afirma que el síntoma viene de lo real. Dice además en “La tercera”: “Lo que sería mejor, lo que deberíamos tratar de lograr, es que lo real del síntoma reviente…”. La idea que nos hacíamos hasta ahora del síntoma era que él era una regulación de lo real y del goce. Decir que se busca que lo real del síntoma reviente no resulta una cuestión tan evidente, recuerden que cuando Lacan va del síntoma al sinthome se trata de un esfuerzo de regulación y localización de algo.
Todo el tiempo se presenta la idea de ir hacia un más allá, y luego dar otro paso y así sucesivamente. Lo que sucede es que hay un punto final en donde ya no hay más allá. Esta idea es una metáfora de Mas allá del principio del placer (1920) de Freud.
Lacan toma esta referencia para interrogar al análisis como lugar en el que puede establecerse un más allá de las identificaciones. Se afirma que las identificaciones se atraviesan y surge entonces la pregunta: ¿qué hay más allá de las identificaciones?
¿Cómo se construye el atravesamiento de una identificación? Frecuentemente más allá de las identificaciones nos encontramos con la angustia y con la sensación de ser nada, con la desorientación, el vacío y el agujero. En general nosotros no damos diagnósticos, por la sencilla razón que los diagnósticos identifican y nuestro trabajo es ir contra dichas identificaciones. Para el psiquiatra dar un diagnóstico es importante también en la medida en que hacerlo lo sitúa como Sujeto supuesto Saber, es decir, como un Otro completo. Esto calma al paciente angustiado. Me ha ocurrido de enviarle a un psiquiatra un paciente angustiado y que tras cierto tiempo este me dijera que iba a seguir el análisis con él. Cuando le pregunté por qué me respondió porque me hace bien, me explica lo que tengo, charlamos de mi vida, es muy afectuoso. Algún paciente me ha reprochado incluso: Usted se equivocó, nunca me dio el diagnóstico, en cambio el psiquiatra me dijo que soy bipolar. Hay que aprender de los psiquiatras. No la estrategia general, pero sí cómo intervenir en las coyunturas difíciles.
En algún momento se interpretó a la perspectiva del análisis lacaniano como si apuntara a la desidentificación, a la confrontación con el vacío. El único resultado posible era la angustia. Un analista muy inteligente, argentino, que fue de los pioneros y muy cercano a Oscar Masotta, decía que él no se ocupaba de la angustia, que de la angustia se ocupan los médicos y los psiquiatras. Eran las primeras versiones terroristas que divulgaban la idea de que el psicoanálisis lacaniano angustiaba, desidentificaba a las personas, conducía a algo extraño y llevaba a un horizonte incierto y desconocido.
En 1980, en Caracas, Jacques-Alain Miller presenta un trabajo que se llamaba: “Cláusula de clausura”. (2) Allí plantea: 1) más allá de las identificaciones, el fantasma fundamental, 2) el goce como concepto ineludible para pensar el final del análisis. Diciendo que más allá de las identificaciones está el fantasma fundamental, Miller va a ser muy claro en lo que respecta a su lectura de Lacan. Ahora nosotros podemos decir que más allá del fantasma fundamental está lo real, siendo lo real en este caso una verdadera amenaza para el sujeto. Es por eso que se decía que cuando un sujeto se angustiaba, o cuando se desencadenaba una psicosis o se producía cualquier tipo de descompensación, había habido una vacilación fantasmática, y que esta vacilación producía una amenaza de irrupción de lo real en el campo del sujeto. El fantasma era una protección de esos desequilibrios; quien no contaba con el fantasma estaba complicado. Es más, si el fantasma era muy débil el sujeto permanecía siempre amenazado de un retorno de cualquier tipo de desestabilización. Recuerdo el caso de una persona que había tenido graves trastornos corporales y de la cual se decía que había tenido una vacilación fantasmática a la que incluso llegó a confundirse con un desencadenamiento psicótico.
Lo importante es captar cuál es la función de estos atravesamientos, así como también intentar ver cuál es la razón por la cual armamos un dispositivo que tiene como orientación atravesar las identificaciones y el fantasma para llegar a un punto final, a una localización. Tengan en cuenta que siempre se trata de un esfuerzo de articulación de algo de lo real, esta es la clave y es por eso que el síntoma es un esfuerzo de localización de lo real.
¿Cuál es la razón por la cual hay que regular lo real, cernirlo y acotarlo? Tomaré una frase repetida, “el significante medio de goce”, para abordar algo de la relación con el goce. El significante medio de goce es una formulación que divide la historia del significante, dado que en un principio dicho significante era una escobilla para limpiar el campo tanto del sujeto como del Otro del goce invasor. Es el significante Nombre del Padre el que regula al goce y produce efectos de significación y no efectos delirantes.
Por otra parte, el significante, además de ser medio de goce, es también medio de circulación del deseo en tanto y en cuanto es en la articulación de significantes donde se lee el deseo. Esta diferencia que hace presente la circulación del deseo, plantea la existencia de un obstáculo para alcanzar el final. A este obstáculo responderá Lacan hablando de deflación del deseo al final de un análisis.
¿Cuál es la ventaja de la localización? No hay que dar por obvio el sentido de las afirmaciones de Lacan. Construir, localizar y escribir tienen por objetivo regular un real, dado que de él es de donde viene el síntoma. Apuntamos al sinthome como el desecho de todo el trabajo que se hizo en un análisis. El sinthome es un resto, una letra que decanta del movimiento significante.
La letra es en donde se localiza lo real y esa localización es relevante, porque el sujeto localizado es un sujeto independiente del Otro. Esa independencia no es del padre o de la madre de una determinada persona, estamos hablando de la independencia respecto del Otro.
¿Qué es un sujeto analizado? Las respuestas son diversas pero considero que es importante recorrerlas. Freud dará una respuesta contundente y precisa a la que nos referiremos más adelante. Partamos de la idea de que un sujeto que se analiza es un sujeto que no está inamoviblemente afirmado en sus creencias. Es un sujeto que puede escuchar, que puede dialogar sin confrontar, que no está a la defensiva. Es un sujeto que si padece el síntoma de los celos, puede plantear lo que le pasa y compartir con su mujer su sufrimiento. Es un sujeto que percibe algo de su síntoma. No acusa como primer paso. Es un sujeto que se angustia, y que por lo tanto no angustia inapelablemente al otro. Un sujeto no analizado es alguien con quien no se puede hablar, mejor hay que esquivarlo. Como notarán, los no analizados proliferan entre nosotros.
Читать дальше