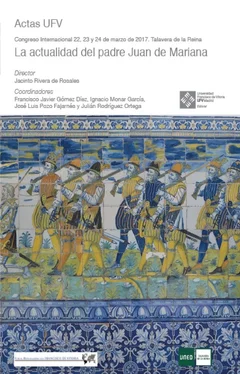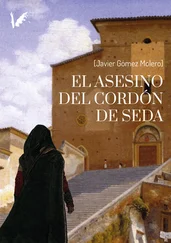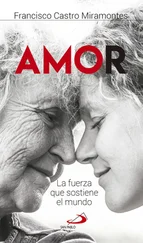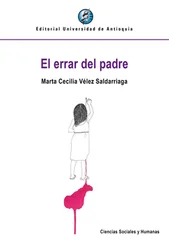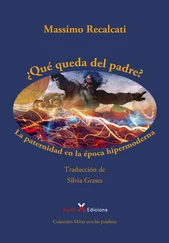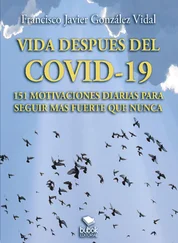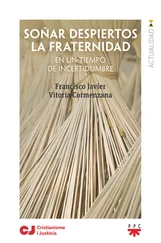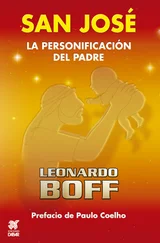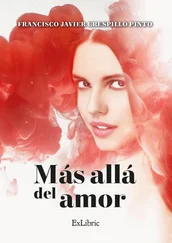La Universidad Francisco de Vitoria tiene —y su nombre así lo manifiesta— un compromiso y un interés en la recuperación del riquísimo patrimonio intelectual representado por el pensamiento universitario que se desarrolla en los dominios de la Monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII; un grupo de pensadores, principalmente dominicos y jesuitas, que, dando respuesta a importantes retos históricos, procedieron a renovar la escolástica.
Con independencia de que el término Escuela de Salamanca fuera acuñado recientemente y sea muy controvertido, ya en el siglo XVI se tenía clara conciencia de la existencia de una escuela, y así lo manifiestan los dos discípulos más directos de Francisco de Vitoria: Domingo de Soto y Melchor Cano.
Iniciando su actividad en el ámbito propiamente universitario (Salamanca, Alcalá, Coímbra y las nuevas universidades americanas), tuvo una clara influencia en la actividad misionera, jurídica, administrativa y política a ambos lados del Atlántico, en una época marcada por la apertura a la Modernidad: nacimiento de los nuevos estados monárquicos; cuestionamiento de las autoridades universales del Imperio y el papado; reformas y Reforma eclesiales; confesionalización creciente de las monarquías; descubrimientos geográficos y, muy especialmente, el de América; proyección evangelizadora; desarrollo de nuevas formas de economía mercantil y acelerados ritmos de crecimiento económico; imprenta; tensiones con el islam; etc.
Si bien el núcleo central de su pensamiento podemos situarlo en la teología, por la misma concepción que tiene de esta disciplina, esta pléyade de intelectuales abarcó la práctica totalidad de lo que hoy denominaríamos ciencias humanas. Analizó los problemas teológicos, económicos, políticos y sociales para guiar la toma de decisiones en los distintos ámbitos del actuar humano. De esta forma, sin pretenderlo, sentó las bases del pensamiento económico moderno: es responsable de avances teóricos en la relación entre valor de uso, valor de cambio y precio, la ecuación cuantitativa, la formación competitiva de los precios y el precio justo, la naturaleza y licitud condicionada del interés y la ganancia empresarial, entre otras. Manifestó una clara preocupación en torno a la convivencia, la política y los límites del poder político: pactismo y consensualismo ; poder limitado y Estado de derecho; separación de los poderes temporal y espiritual. Por último, no fue ajena a las implicaciones de la globalización y las relaciones con otras tradiciones culturales, con las minorías y con los no cristianos, que le llevó a preguntarse, utilizando terminología actual, sobre los derechos humanos, la tolerancia y la libertad religiosas, el derecho internacional, la guerra justa, el colonialismo, etc. Como consecuencia, nos legó un riquísimo patrimonio intelectual de gran riqueza y actualidad.
Este patrimonio tiene en Francisco de Vitoria a su primer referente y en Juan de Mariana a uno de sus destacados representantes, y, por eso, buena parte de estos problemas han interesado al presente congreso. Al mismo tiempo, la integración de los ámbitos de estudio propios de la llamada Escuela de Salamanca es coherente con la integración natural de los saberes sobre el hombre, que ha estado presente desde sus comienzos en el pensamiento filosófico, y con los objetivos explícitos de la Universidad Francisco de Vitoria.
Por todo esto, el congreso nos resultaba atractivo y sus características nos imponían, por otras razones, la obligación de colaborar.
Este congreso, junto a lo que ha tenido de original y científico, de reflexión profunda sobre un hombre, su tiempo y su obra, tuvo también, desde el principio, otra dimensión. No pretendía encerrarse sobre sí mismo, no era solo una reunión de especialistas. Pretendía dar a conocer a un público amplio sus resultados: el sentido y la originalidad de Juan de Mariana. Por eso, la Universidad Francisco de Vitoria se sintió más obligada, si cabe, con su éxito; por eso participamos en él y presentamos hoy sus actas, porque la labor de la Universidad no puede reducirse a la docencia ni a la investigación, por mucho que esta, profunda, real, sincera y arriesgada, sea el fundamento de la verdadera enseñanza. Si la investigación genera ideas dirigidas a los especialistas y a la discusión con estos, luego debe hacerse servicio proyectando sus frutos en diversas áreas —también la docente— y dirigiéndose al gran público; se refleja en congresos, simposios y conferencias, en columnas de opinión, en reseñas, artículos, ensayos y libros, en debates, entrevistas y correspondencia. Es decir, la Universidad enseña y estudia, y al hacerlo constituye ese tan repetido «ayuntamiento» que solo cobra su auténtico sentido como alianza de servicio. Los universitarios —profesores y alumnos—, si se desentienden de los problemas sociales, se convierten en zánganos inmorales e innecesarios. Convencidos de esto, nos sentimos orgullosos de que Francisco de Vitoria fuera, antes que ninguna otra cosa, un maestro que hizo de la vocación de servicio el centro de su ideal universitario: conciencia crítica y creadora de la realidad, diríamos en un lenguaje actual.
Releyendo el prólogo con el que Juan de Mariana presenta la versión castellana de su Historia general de España , caí en la cuenta de que tres de los rasgos con los que caracteriza su obra podían servirme para hacer yo lo mismo. Escribe Mariana:
El trabajo puedo yo testificar ha sido grande, la empresa sobre mis fuerzas, bien lo entiendo; mas ¿quién las tiene bastantes para salir con esta demanda? Muchos siglos, por ventura, se pasaran como antes si todo se cautelara. Confío que si bien hay faltas, y yo lo confieso, la grandeza de España conservará esta obra; que a las veces hace estimar y durable la escritura el sujeto de que trata.
Sin duda, esto debieron pensar Julián, José Luis e Ignacio cuando se aventuraron a organizar el congreso. El trabajo superaría las fuerzas de los comprometidos y las de cualquier otro que se lo planteara, pero el exceso de cautela solo conduciría a posponer sine die un proyecto que valía la pena. El resultado final les agrada, pero les deja, sin duda, insatisfechos, esperando que lo que no se haya alcanzado lo compense la riqueza del autor estudiado y las múltiples dimensiones que su obra posee.
Unas líneas más arriba, comparando a los españoles con otros pueblos y al texto original latino de su obra (Historiae de rebus Hispaniae) con la traducción al castellano que presenta, en 1601, a Felipe III, Mariana sentencia: «[…] cada ralea de gente tiene sus gustos, sus aficiones y sus juicios».
Cuatro siglos después, nos vemos obligados a sustituir ralea por un término más acorde con nuestra época, pero el congreso confirma la observación de Mariana. Son veintiún trabajos de filósofos, historiadores y economistas, de múltiples instituciones y países, que elogian y critican a Mariana; que le siguen con cuidadoso método o, como modernos cocineros, lo deconstruyen ; que lo analizan en su tiempo y lo usan como pretexto para desarrollar sus inquietudes; que lo comparan con sus contemporáneos y rastrean su presencia en autores muy posteriores; que describen a vuelapluma su tiempo o buscan rastrear lo profundo de su intimidad o las paradojas de su circunstancia. En definitiva, ralea de gente de gustos, aficiones y juicios diversos, como diverso fue sin duda el personaje que les ha interesado.
Nacido en Talavera de la Reina, en 1536, estudió artes y teología en la Universidad de Alcalá y, a los diecisiete años, ingresó en la recién aprobada Compañía de Jesús, compartiendo el noviciado con Luis de Molina. Con él discrepará y se cruzará en repetidas ocasiones, tantas como aparecen vinculados en los trabajos que hoy presentamos. Llamado a Roma por el segundo prepósito general jesuita, el padre Diego Laínez, enseñaría en esta ciudad, en Sicilia y en París, hasta regresar, en 1574, por supuestas razones de salud, a España. Desde entonces, prácticamente recluido en la casa profesa de Toledo hasta su muerte, en 1623, se concentró en la labor pastoral y en el estudio. Era consciente, en pleno apogeo de la monarquía de Felipe II, de los graves problemas teóricos asociados a las nuevas formas políticas, y en ellos centró su atención. Si buena parte de su tiempo lo dedicó a la redacción de su Historia , otras muchas labores intelectuales le ocuparon. Entre ellas destaca De rege et regis institutione (1599), donde presenta su famosa reflexión sobre el tiranicidio, analizado en nuestro congreso por Pablo Font Oporto y Fernando Centenera Sánchez-Seco.
Читать дальше