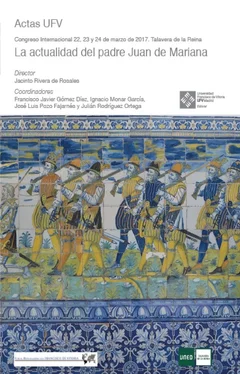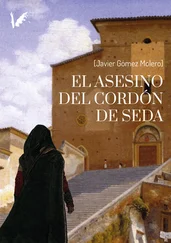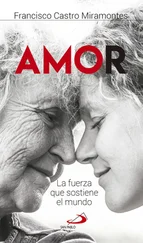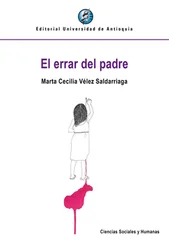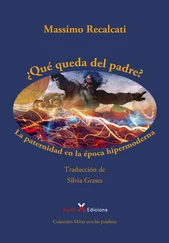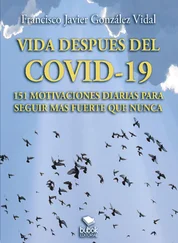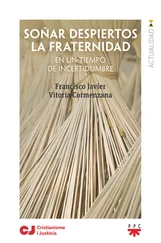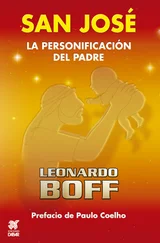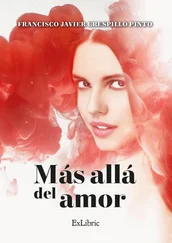Sobre este autor, bien conocido, ofrezco algunas consideraciones en los artículos referidos. Por ejemplo, como escribía en el sumario de mi comunicación, conviene recordar que a punto de firmarse la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias Unidas del Norte de los Países Bajos, el entonces joven abogado en Ámsterdam Huig de Groot escribió un pequeño librito ( Mare liberum , 1609) en favor de la libertad de los barcos holandeses para comerciar en los territorios asiáticos que controlaba Portugal. Este opúsculo formaba parte de una obra inédita de Grocio: De iure praedae , que a su vez sería el germen de su famosa e influyente De iure belli ac pacis (1625), un texto fundamental en la historia del pensamiento moderno en Europa y que se considera la base del derecho internacional. Editado en París, donde vivió exiliado el jurista holandés, este libro tendrá primero una destacada repercusión en el filósofo alemán Samuel Pufendorf ( De officio hominis , 1673. Aquí reconoce expresamente su deuda intelectual con Grocio; y cita, por cierto, la Historia general de las Indias de López de Gómara), siendo ambos inspiración de gran importancia en los fundamentos doctrinales de la Ilustración escocesa, a partir de las enseñanzas de Jean Barbeyrac, Gershom Carmichael, Francis Hutcheson o finalmente Adam Smith. Su referencia más famosa aparece en las últimas líneas de la Teoría de los sentimientos morales (1759), donde Smith señala que «Grocio parece haber sido el primero que intentó acercarse a un sistema de principios que debían atravesar y ser la base de las leyes de todas las naciones, y su tratado sobre el derecho de la guerra y de la paz, con todos sus defectos, es quizás la obra más completa que se ha escrito nunca sobre el tema». 3
Esto lo había redactado justo antes de anunciar otro estudio sobre los principios generales del derecho y del Estado, que puede coincidir con las Lectures on Jurisprudence dictadas en Glasgow entre 1762 y 1764. En ellas encontramos una reflexión similar justamente al comienzo del texto, como si Smith recuperara el discurso anterior: «Grocio parece haber sido el primero que intentó dar al mundo algo semejante a un sistema regular de jurisprudencia natural y su tratado sobre las leyes de la guerra y de la paz, con todas sus imperfecciones, tal vez es, hoy por hoy, el trabajo más completo en esa materia». 4Pues bien, en defensa de sus argumentos, Grocio citó abundantemente a los doctores de la Escuela de Salamanca: las obras de Francisco de Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca, Diego de Covarrubias o Juan de Mariana aparecen repetidas a lo largo del De iure belli . De manera que, aprovechando este congreso en torno al padre Mariana, quería presentar aquí un repertorio de las citas de nuestro jesuita que se encuentran en el importantísimo tratado grociano publicado en 1625.
COMENTARIO A LAS CITAS DE LA HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA DE JUAN DE MARIANA EN EL DE IURE BELLI AC PACIS
Con todas estas consideraciones previas, a continuación presento un pormenorizado detalle de algunas alusiones al padre Mariana en la obra de Grotius: De iure belli ac pacis . Sigo aquí la reciente edición inglesa de Liberty Fund (2005) 5en la que se ofrece un exhaustivo índice de autores que complementa otro anterior preparado para la edición norteamericana de 1925, y que a su vez había completado los datos del primer índice de la edición original de Grocio de 1625. Para lo que nos interesa ahora, baste con indicar que Grotius solo había incluido en sus índices a los tres primeros autores españoles que acabo de nombrar: Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias y Fernando Vázquez de Menchaca. En el presente trabajo veremos específicamente las referencias a Juan de Mariana, todas ellas correspondientes a su libro Historia de España . 6Para ello, las iré señalando por orden de aparición en los capítulos del De iure belli ac pacis en el que son citadas, comentando el motivo y el contenido de esa cita. 7
Las casi cincuenta referencias a la Historiae de rebus Hispaniae (de las que, por razones de espacio, estudiamos solamente la primera decena) le convierten en uno de los autores españoles más citados. En su mayor parte, como veremos, son utilizadas para corroborar las teorías de Grocio con acontecimientos de la historia española (junto a otros episodios de la Antigüedad clásica). Llama la atención la cuidadosa lectura que debió hacer de esa obra, que resulta un tanto complicada incluso para un buen conocedor de la España medieval: en general, sus anotaciones suelen ser bastante pertinentes como ejemplos adecuados a la explicación que se propone. Veámoslo.
Libro I. Capítulo III: División entre guerra pública y privada (con una explicación sobre el poder supremo)
En esta sección encontramos nada menos que siete citas de Mariana relativas a cuestiones sobre los tipos de autoridad civil y sus características. En la edición inglesa de Grocio, los apartados vienen numerados y con un título que no recoge la traducción española de Torrubiano, así que los transcribiré en ese idioma (al igual que las notas, tampoco vertidas al español).
XII. Some sovereign Powers are held with a full Right of Alienation
(1) Hablando sobre el ejercicio de la autoridad real, Grocio señala: «Pudo suceder, ,además, que el rey sostuviese al ejército con sus bienes privados, o bien con los frutos de su patrimonio» [tomo I, p. 175]. Y añade en la nota 17 el ejemplo de «Ferdinand, King of Arragon, appropiated to himself half of the Kingdom of Granada, which he had conquered with the Revenues of the Kingdom of Castille, while his wife Isabella was alive, as we learn from Mariana, Histor. Hispan . Lib. XXVIII» (p. 288). Aunque solo indica el libro, la cita se refiere al capítulo XIII en el que se narran las desavenencias entre el Rey Católico y su yerno el archiduque Felipe: «El Rey Católico pretendía tener parte en el [reino] de Granada, como bienes adquiridos durante el matrimonio» (BAE XXXI, p. 307).
(2) Un poco más adelante, Grocio ilustra de nuevo la propiedad privada de un rey sobre los territorios que gobierna con el ejemplo de Alfonso de Aragón, «who had conquered the Kingdom of Naples, left it to Ferdinando, his natural son, and Ferdinando bequeathed some Cities in that Kingdom to his Grandson. Mariana, Hist. Hisp . Lib. XXX» (nota 31, p. 292). Tampoco precisa el capítulo, que pienso corresponde al VI referido a la posible dudosa herencia de Nápoles en favor de Fernando el Católico: «Publicaban los franceses que, en breve, con la armada de Francia le llevarían al reino de Nápoles, para con esta traza alterar el pueblo y alzarle por rey… La gente del reino [estaba] muy deseosa de ser gobernados por sus reyes naturales y propios como de antes; que siempre lo presente da fastidio y lo pasado parece a todos mejor; juicio común, más que muchas veces engaña» (BAE XXXI, p. 351).
XIII. Some are held not so fully
(3) Ahora se está hablando de reyes que no poseían una autoridad suprema, sobre todo a la hora de repartir en herencia los territorios de su gobierno: «Porque lo que se lee haber testado acerca de los reinos Carlomagno y Ludovico Pío, y otros también entre los Vándalos y Húngaros, tenía más bien ante el pueblo fuerza de encomienda, que de enajenación» [p. 179]. Y explica en la nota 4: «We are not therefore to be surprised that the Wills of some Princes have been set aside, because not ratified by the People; as that of Alphonso, King of Arragon. Mariana, Hist. Hisp . Lib. X» (p. 294). Parece que corresponde al capítulo XV, que trata sobre la muerte del rey de Aragón en 1134: «Otorgó su testamento tres años antes de su muerte, en razón que tenía sitio sobre Bayona de Francia […]. Aquel testamento fue muy notable y que dio mucho que decir, y aún ocasión a muchas revueltas y debates. Hizo en él mandas de muchos pueblos y castillos a los templos y monasterios de casi toda España; porque no tenía hijos, dejó por herederos de todos sus estados a los templarios y a los hospitalarios (BAE XXX, p. 299).
Читать дальше