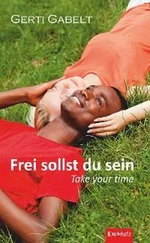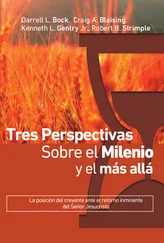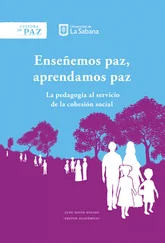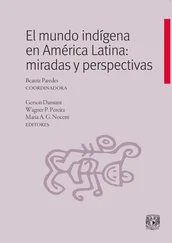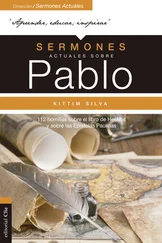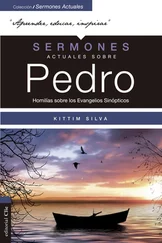LA VALENTÍA Y EL AFÁN DE GUERRA
Sin embargo, aunque tales sueños reflejan una aspiración genuina a la paz, que muchos escritores calificaban de un estado deseable, la realidad es que la guerra era omnipresente y condicionaba profundamente los valores y actitudes de los griegos y romanos en la Antigüedad. Entre las virtudes que los romanos celebraban estaban la valentía y la proeza militar y la guerra era inevitablemente el espacio donde estas virtudes se ponían a prueba. De hecho, el término en latín que significaba virtud ( virtus ) se refería principalmente a la valentía o coraje, y paulatinamente se extendía la esfera semántica para incluir las ideas morales que nosotros asociamos con la palabra. La habilidad militar es valorada sobre todo en los dos poemas fundacionales de la Grecia antigua, la Ilíada y la Odisea , y hasta Aristófanes, quien favorecía un acuerdo con Esparta en sus comedias Acarnienses , Paz , y Lisístrata , jamás despreciaba el valor en sí. 8Como nota Kurt Raaflaub:
Ya en el siglo V, la guerra penetraba las vidas y pensamientos particularmente de los ciudadanos atenienses: la experimentaban en el mar y en tierra casi todos los años, la veían en el teatro en tragedias y comedias, concurrían en actividades relacionadas con la guerra en los festivales panatenaicos, hablaban de ella en sus tiendas, tabernas y asambleas, y veían representaciones de la guerra en estatuas, relieves, monumentos y cuadros en los edificios públicos y los santuarios. (2014, p. 15)
Se les recordaba permanentemente a los atenienses los logros de sus antepasados y “se esperaba que los emularan en su propia entrega al poder ganado por la guerra y conservado por la dominación imperial” (2014, p. 15). 9Estudiosos modernos se han preguntado cómo esas sociedades, especialmente las democracias como Atenas pero también las oligarquías que forzosamente dependían de la buena voluntad de sus soldados-ciudadanos, mantuvieron esa disposición aparentemente voluntaria a luchar una y otra vez con pérdidas tan graves, sin padecer un colapso masivo de moral y los traumas psicológicos que tales experiencias producen hoy en día. Jason Crowley explica que “dado que la soberanía y la supervivencia de su polis se mantenían a través de la guerra, los griegos consideraban los aspectos no-militares de la virilidad secundarios a la valentía en el campo de batalla, que veían como un bien social incondicional que a la vez definía al hombre y determinaba su valor” (2014, p. 111). Aristóteles afirmaba que la valentía en el sentido estricto de la palabra se manifiesta precisamente en la guerra: “la pobreza ni la enfermedad no son cosas tanto de temer ni, generalmente hablando, todas aquellas cosas que, ni proceden de vicio, ni están en nuestra mano. Mas ni tampoco por no temer estas cosas se puede decir un hombre valeroso, aunque también a éste, por alguna manera de semejanza, lo llamamos valeroso” ( EN. 3.5.1115a). 10Aristóteles continúa:
Parece, pues, que ni aun en todo género de muerte se muestra el hombre valeroso, como en el morir en la mar, o de enfermedad. ¿En cuál, pues?: en el más honroso, cual es el morir en la batalla, pues se muere en el mayor y más honroso peligro. Lo cual se muestra claro por las honras que a los tales les hacen las ciudades, y asimismo los reyes y monarcas. De manera que, propiamente hablando, aquél se dirá hombre valeroso, que en la honrosa muerte y en las cosas que a ella le son cercanas no se muestra temeroso, cuales son las cosas de la guerra. 11
Ese es el ambiente ideológico con el cual el epicureísmo y otras tendencias que promovían la serenidad propia se tenían que enfrentar. Como demuestra lo dicho por Fabricio en la corte de Pirro, era una batalla perdida.
VOLVIENDO AL SUEÑO DE TIBULO
A pesar de que la paz era elogiada, sin duda sinceramente, por muchos, hay sin embargo algo notable en el poema que concluye el primer libro de las elegías de Tibulo, que es efectivamente un himno a la paz o a la diosa Paz personificada, escrito probablemente al comienzo del principado de Augusto. Arturo Soler Ruiz (1993), el traductor al castellano de Tibulo, afirma que la décima elegía es “uno de los elogios más conmovedores de la paz en el mundo clásico”. Comienza el poema: “¿Quién fue el primero que forjó las horribles espadas? ¡Qué salvaje y verdaderamente de hierro fue él! Nacieron entonces los asesinatos y las guerras para la raza humana; entonces se abrió un camino más corto de muerte cruel” (1.10.1-5). No contento con atribuir la causa de la guerra solamente a una invención afortunada, Tibulo pregunta en seguida: “¿O es que no tiene culpa el infeliz? ¿Nosotros para nuestro mal cambiamos lo que nos dio contra las fieras salvajes? Este es el defecto del oro opulento: no había guerras cuando una copa de haya se alzaba delante de los platos. No había ciudadelas, ni empalizadas” (6-9). Tibulo nos da una imagen de la felicidad pastoral en tiempos antes de que hubiera guerras, mientras que ahora teme estar arrastrado al combate y golpeado por una espada hostil, y ruega a los dioses de la casa que lo mantengan a salvo. En cuanto a las guerras, “sea otro valiente con las armas y eche por tierra con Marte a su favor a los generales enemigos para que pueda contarme, mientras bebo, sus hazañas el soldado y pintarme con vino el campamento en la mesa” (29-33). Esta afirmación suena egocéntrica: parece que lo que le importa a Tibulo no es la abolición de la guerra tanto como proteger su propia piel y dejar a otros el duro trabajo de defender el imperio. Como escribe Arturo Soler Ruiz (1993) en su comentario a estos versos: “en Tibulo no hay una condena de la guerra, aunque él sea un espíritu pacifista. La guerra es la ocupación de otros como su amigo Mesala, y él mismo le ha seguido en sus campañas. Al evocar la figura del soldado que cuenta sus triunfos y traza en la mesa con el vino las tácticas militares, Tibulo no hace una caricatura, muy fácil, por otra parte, sino que sonríe con simpatía y comprensión”. Se puede objetar que Tibulo no hace más que reconocer, no aprobar, las condiciones prevalentes en su época. De hecho, declara en seguida: “¿Qué locura es llamar con guerras a la espantosa Muerte?” (33), y añade: “Mucho más digno de elogio es este a quien en medio de una familia servicial le sorprende la perezosa vejez en estrecha cabaña” (38-41). Y luego ofrece un elogio explícito de la paz, casi personificada: la Paz, afirma, favorece no solo la vida tranquila del campo sino que también el amor y “los combates de Venus” (54) que causan lágrimas en los ojos de la chica, aunque sigue por condenar tal comportamiento, asegurando que “es de pedernal y de hierro todo el que pega a su joven amante” (58-59): se nota que un amante abusivo es igual de malo que el hombre que inventó el hierro y la espada. 12Tibulo concluye: “Mas ven a mí, Paz bienaventurada, con una espiga en tu mano. Delante de ti deje caer frutas tu blanco regazo”.
¿Como interpretar la naturaleza de la paz en este poema? Los editores y traductores discrepan sobre si se debe escribir Paz con mayúscula: algunos lo hacen por todas partes, otros solo en el penúltimo verso, donde se dirige a la Paz directamente, y otros en absoluto. Se puede defender la idea de que Eirene esté representada como una diosa en la Paz de Aristófanes y de que recibía devoción en una u otra forma en la Grecia antigua, aunque los testimonios para el tiempo de Aristófanes mismo no son concluyentes ( Plácido, 1996). En cuanto a Tibulo, sabemos que Pax recibió reconocimiento oficial y un culto en la era de Augusto, quien le dedicó la famosa Ara Pacis y también un templo en el Forum Pacis , y Ovidio la llama “madre adoptiva” o “nodriza de Ceres”, con la cual comparte algunos rasgos conspicuos ( Fast. 1.697-704). Así que se puede documentar un interés particular en la paz precisamente en el momento en el que Tibulo escribía estos versos.
Читать дальше