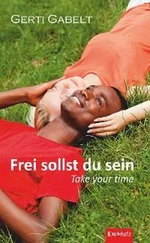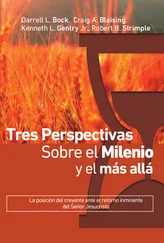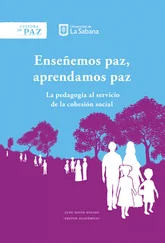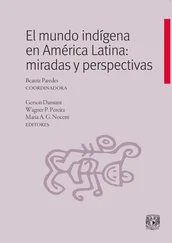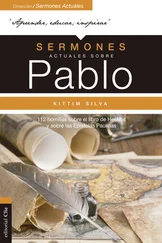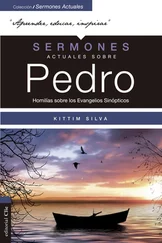Además, Tibulo ha dotado su himno a la paz de una estructura tripartita que, como hemos visto, era típica de tales profecías optimistas de una nueva era. Así que empieza con evocar el momento en el que una época primitiva en la historia humana, simple pero a la vez segura y tranquila, cedió a un nuevo orden de guerra y de avaricia extendida, gracias al descubrimiento del hierro y del oro. Esa es una imagen del mundo de Tibulo mismo, por lo mucho que añoraba la vida sencilla del campo. Sin embargo, sueña con una era presidida por la Paz, que fomentará la agricultura otra vez y restaurará aquel régimen de paz y prosperidad que marcaba la vida humana en las etapas más tempranas de la civilización. Es exactamente el modelo que adoptaba Aristófanes en su Aves y su Ploutos o Riqueza , donde las divinidades desplazadas que presidían una especie de edad de oro recuperan la autoridad y ponen fin a las duras realidades del mundo actual. No está claro si Tibulo quiere decir que la Paz misma reinaba en la época más temprana de la historia humana, pero no cabe duda de que hubiera paz en la tierra antes de que el inventor de la espada de hierro hizo posible la guerra, y es plausible que Paz misma estuviera a cargo, particularmente porque se le atribuye, aparentemente, la invención del arado y por eso de la agricultura, un papel normalmente reservado para Deméter o su hijo, Triptólemo. En este caso, en el poema de Tibulo la paz hace una reaparición, y es precisamente el reino de Augusto el que ha creado las condiciones previas para su vuelta. 13
La imagen sentimental de Tibulo de un nuevo orden de paz, en el que él y sus semejantes puedan pasar los días en la tranquilidad rural sin más molestia en sus vidas que un desacuerdo casual de vez en cuando con la novia, es encantadora, pero podemos preguntar con todo el derecho cómo esta visión concuerda con el ideal romano del valor militar, que era y seguía siendo la base del vasto Imperio romano. Desde luego, la poesía del amor se oponía a la exaltación de los valores militares tanto como la de Safo, que declaró que, aunque unos consideraban una flota de naves o una formación militar lo más hermoso, ella creía que era la persona amada ( cf . fr. 16 Voigt). Esta tradición alcanzó su apogeo en la elegía romana, en la que Propercio se atrevía a afirmar abiertamente que él jamás se casaría, porque no quería que ningún hijo suyo sirviera en el ejército. “¿Es mi tarea suministrar a hijos para los triunfos de nuestra patria?” pregunta retóricamente, y se contesta: “¡No saldrá ningún soldado de mi estirpe!” (2.7.13-14). Ovidio, por su parte, afirmó que los amantes eran de hecho soldados ( militat omnis amans ; cf . Ars Amatoria 2.233-236: militiae species amor est ), dado que soportaban todas las privaciones de la batalla para conquistar a sus amadas. 14Sin embargo, ni Propercio ni Ovidio imaginaban un mundo sin guerra, así como tampoco Tibulo.
EL EMPERADOR AUGUSTO Y LA PAZ
Alice Borgna ha llamado la atención sobre la dificultad que Augusto mismo enfrentaba para encontrar una solución de la crisis romana, que dependía de la paz en lugar de la postura belicosa con la cual Roma tradicionalmente respondía a cualquier supuesto enemigo (las normas de la guerra justa eran suficientemente flexibles para permitir la atribución de motivos agresivos al enemigo cuando les daba la gana) ( Borgna, 2015). La crisis empezó no con las guerras civiles en sí, que sin duda contribuían mucho al deseo que sentían los romanos de poner fin a los conflictos y aceptar el reino de un único princeps . 15La guerra civil siempre tenía mala prensa en comparación con guerras entre estados, y se veía como una violación del orden natural. Sin embargo, el problema con que se enfrentaba Augusto no era tanto negociar con sus oponentes interiores, a los que al fin y al cabo había derrotado completamente, sino las secuelas del conflicto abortado con Partía. Era Craso, con fama de ser el hombre más rico en Roma, el que comandaba la expedición, y, como comenta Alice Borgna: “si se piensa en Craso, será difícil poder evitar la asociación mental inmediata con la figura de un hombre político y de negocios marítimos que, por su inquietud por conseguir la gloria militar, con una incapacidad decisiva se metió de cabeza en una expedición hacia el oriente que concluyó de una manera desastrosa” (2015, p. 132). Encargado, sin embargo, de la dirección de varias legiones experimentadas, no puede ser que Craso llevara a cabo sus operaciones sin previsión y planificación deliberadas. Además, sus campañas previas dan pruebas de que era un general dotado, y la victoria de los Partos no se puede atribuir sencillamente a su propia incompetencia. ¿De dónde, entonces, surgió la versión popular, evocada más vívidamente en la Vida de Craso escrita por Plutarco? La reacción inicial a la derrota de Carras fue vengar la pérdida de los estandartes romanos, como planeaba Julio César, pero después de ser asesinado César, Octaviano se dio cuenta de que tal aventura sería temeraria y finalmente resolvió la crisis por medio de negociación. Como observa Borgna: “Paralelo a esta iniciativa diplomática, se debe también notar cómo la propaganda comienza con insistir en el valor de la pax y en la idea de un mundo dividido en dos esferas de influencia, con el fin aparente de desanimar aquella política externa agresiva que muchos todavía cortejaban” (2015, p. 141). Así que Augusto podía escribir en sus Res gestae. : “El templo de Iano Quirino, que nuestros antepasados quisieron que fuese cerrado cuando [en] todo el imperio romano, ya fuese en tierra o mar, hubiese paz como frutos de las victorias y que según la tradición se cerró solo dos veces desde la fundación de la ciudad, el senado decretó que fuese cerrado tres veces durante mi principado” (13), y luego: “Obligué a los partos a restituir las insignias de tres ejércitos romanos y a solicitar la amistad del pueblo romano” (29.2). Sin embargo, afirma Augusto justo antes: “Vencido completamente el enemigo, recuperé de la Hispania la Galia y los Dálmatas, muchas insignias militares perdidas por otros jefes” (29.1; trad. Cruz, 1984). La expresión devictis hostibus matiza la siguiente supplices... coegi , y da a esta fórmula el sentido de una victoria militar más. Al mismo tiempo, la debacle de Craso ha sido revalorada como un percance menor en la historia de la superioridad militar irrebatible de Roma. 16
Ya podemos ver cómo el poema de Tibulo sobre la paz compagina muy bien con el programa de Augusto. Su argumento no es que el amor y una apreciación de las virtudes de una vida casera sean una alternativa a la guerra, en la manera de los epicúreos que suponían que la tranquilidad psicológica podía eliminar los deseos inquietos e irracionales que nos llevan a las guerras y la disensión. Más bien, Tibulo ve la realización de la paz como condición previa de las satisfacciones privadas, y esa depende del poder imperial de Roma, que mantiene a raya a todos sus enemigos. Mantener la capacidad de Roma de imponer la paz al mundo requiere fuerza militar y preparación, es decir, un ejército de soldados que valoran la valentía y su manifestación en el combate, justo como reconoció Aristóteles. Cuando declara Tibulo, “sea otro valiente con las armas y eche por tierra con Marte a su favor a los generales enemigos para que pueda contarme, mientras bebo, sus hazañas el soldado y pintarme con vino el campamento en la mesa” (trad. Soler Ruiz, 1993), el poeta quiere decir precisamente eso, aun si cree que es una locura invitar a la muerte de este modo. Aristóteles también, al elogiar la vida contemplativa, podía afirmar que
[…] los ejercicios, pues, de las virtudes activas consisten, o en los negocios tocantes a la república, o en las cosas que pertenecen a la guerra, y las obras que en estas cosas se emplean parecen obras ajenas de descanso, y sobre todas las cosas tocantes a la guerra. Porque ninguno hay que amase el hacer guerra sólo por hacer guerra, ni aparejase lo necesario sólo por aquel fin, porque se mostraría ser del todo cruel uno y sanguinario, si de amigos hiciese enemigos sólo porque hubiese batallas y muertes se hiciesen. ( EN. 10.7.1177b; trad. Simón Abril, 1918)
Читать дальше