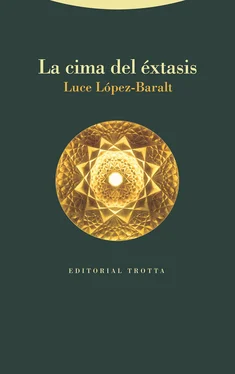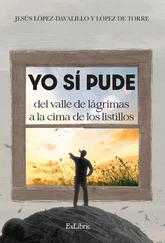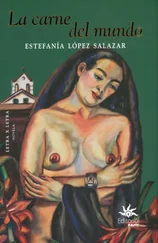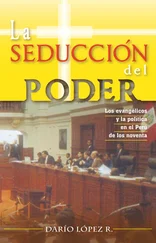Este abrazo nupcial y ultramundano que contuvo las revelaciones indiferenciadas de Dios en aquel instante a salvo del tiempo es infinito y, por lo tanto, realmente no tiene forma ni circunferencia posible. Me hermano con las palabras alucinadas de Borges: el espacio místico es a manera de «un círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna…». Dijo más el maestro, verdadero conocedor de la simbología espiritual de estas vivencias sobrenaturales en las que se vive un conocimiento interminable, pero no sucesivo. En «La biblioteca de Babel» se hace eco de los contemplativos que proponen, con su usual desamparo, «que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes […] ese libro cíclico de Dios». Borges alude con razón a su desesperación de escritor : a todos nos es radicalmente imposible sugerir la simultaneidad avasallante de la vivencia mística, pues escribimos cuando ya hemos sido devueltos a la prisión del tiempo sucesivo.
Advierto al lector —y de paso me excuso con él— que no voy diciendo a Dios, sino sugiriendo con desaliento cómo viví el proceso de la unión transformante sumida en Su abrazo infinito. El místico recae de manera involuntaria en el lenguaje apofático — apo-phasis — que no es otra cosa que el intento afásico de sugerir lo impronunciable por la vía negativa. La propia crisis escrituraria que atravieso en estos momentos testimonia por sí sola la magnitud de lo sucedido. Mis palabras y mis imágenes jamás traducirán la experiencia, pero sí puedo asegurar, ya lo dije antes, que la experiencia las detonó. Más que traducir a Dios —aventura del todo imposible— lo que represento es tan solo cómo me sentí y cómo puedo insinuar, ya devuelta a esta orilla, Su Revelación íntima, Su beso sin intermediarios posibles.
Toda mandala, como esta de la fuente mercurial de Abderramán III, apunta al Misterio, sin enunciarlo jamás. Admito, eso sí, que aun desde este plano limitado de conciencia, las imágenes del recibidor palaciego cordobés me consuelan porque evocan para mí algo del aroma imposible de lo vivido.
Como habrá advertido el lector, la unión mística de la que voy dando noticia constituye un proceso dinámico en más de un sentido. A riesgo de repetirme, vuelvo a intentar comunicar en palabras algo de aquella conflagración gozosa de mil mares inacabables de luz que fue mi encuentro con Dios. En primer lugar, el alma queda transformada en la Esencia divina por unión participativa, y esa alquimia sagrada implica que el alma, aleccionada en la sabiduría sin término de Dios, ya se ha asimilado, durante ese instante sagrado, a la Belleza divina, borrando las huellas de sus propias sombras, dudas, miedos y mezquindades propias de este plano de conciencia limitado. En segundo lugar, Dios reconcilia con su abrazo redentor la multiplicidad equívoca del mundo, con toda su tristeza y todo su enigma, convirtiendo así el alma en unión transformante en una bisagra donde confluyen la creación con su Creador. Por último — last but not least — Dios se le manifiesta al alma no como una visión estática y rígida, ni mucho menos con imágenes concretas o a través de ideas racionales, sino como un torbellino de alegría en el que le va manifestando el espiral tumultuoso de Sus epifanías más recónditas. El alma las comprende todas simultáneamente, porque en ese sagrado allí , insisto, el tiempo no existe. Ilustro —bien que desde esta ladera— ese abrazo unificador que Dios da al alma con la legendaria fuente de mercurio, que refleja —y celebra gozosa— la hermosura policromada del recibidor; vale decir, la Hermosura infinitamente dinámica de los Misterios de Dios, que lo reconcilia todo. En el instante supremo del éxtasis, el alma, insisto, es parte misma del Misterio que contempla. Dios la inviste de Su infinita belleza para que pueda atestiguar en ella misma Su propia hermosura; para que vea las cosas como Él las ve, con visión esférica totalizadora. Dios logra tal prodigio en el alma avasallada de manera gratuita e inesperada. De nuevo Ibn ‘Arabi: «Cuando aparece Mi Amado, ¿con qué ojo he de mirarle? — Con el suyo, no con el mío, porque nadie Le ve sino Él mismo». En este instante sagrado ajeno al tiempo, nuestros ojos terrenales se han cerrado, pues nunca han sido capaces de la visión infinita. Ahora solo mira el ojo del alma , espejo del Todo.
Por eso tantos místicos, desde Rusbroquio, san Juan y santa Teresa de Jesús hasta sus hermanos, los sufíes del Medioevo, comparan el centro último del alma con un simbólico espejo sagrado. Simbolicé ese espejo refulgente, capaz de reflejar el infinito, con la fuente mercurial del majlis de Medina al-Zahra’, justamente porque se trata de un círculo no solo espejeante sino, sobre todo, dotado de movimiento. Más que un espejo pulido, conviene que sea un espejo dinámico, que cambia a cada instante. Estamos pues ante un azogue sagrado que no cesa, sin tiempo ni lugar, que, pese a las transmutaciones constantes de su dinamismo intrínseco, parecería mantenerse en un eterno ahora. Este espejo luminoso no tiene determinado color, porque solo así puede reflejar el simbólico cromatismo cambiante de las epifanías divinas que recibe en la vivencia sin tiempo del éxtasis. De ahí que pueda amoldarse a las revelaciones continuas —me corrijo, simultáneas— que Dios manifiesta en ella. El ego ha muerto misericordiosamente, somos puro ser en Dios.
Mi simbólica fuente de mercurio es pues a manera de un contenedor místico que refleja en sus ondas el fuego del alicatado multicolor de las epifanías divinas en movimiento tremolante. Agua encendida y llamas de fuego en extrañas nupcias: la imagen fundidora de contrarios nos conmina al asombro. De manera instintiva emulé los despliegues incesantes de las manifestaciones divinas supratemporales con mis simbólicos rombos, rectángulos y azulejos danzantes, cada uno de una forma y color diferente, que se disolvían en la fuente andalusí. Al sumirse en el contenedor plateado, se echaban a bailar incesantemente gracias a las ondas continuas que el surtidor de la fuente suscitaba. Por más, las figuras policromadas quedaban mágicamente metamorfoseadas, ya que se revestían de una nueva luminosidad refulgente al contacto del mercurio. La vivencia mística trata precisamente de eso: de transformar nuestra identidad y de unificarla en una luz nueva. Sé bien que cualquier intento de traducir este evento divinal suena a dislate alucinado, a embriaguez verbal. Pero no hay manera de evitarlo: hablar de la unión mística no es hablar de teología, y por eso mismo se comunica mejor en verso que en prosa, o se sugiere en imágenes imposibles reflejadas en superficies acuosas que de súbito las hacen brillar, investidas con una nueva luz.
Importa que insista en que las ondas de la fuente de mercurio, movidas por el surtidor, no privilegian ninguna de las formas multicolores que abrazan en su regazo espejeante, sino que las contiene todas, celebrando gozosamente su movimiento continuo sin intentar detenerlo nunca. Otro tanto ocurre en el éxtasis: el alma puede acoger simultáneamente todas las epifanías cambiantes e infinitas que la Divinidad refleja en ella, sin privilegiar una sobre la otra, porque eso sería reducir a Dios y solidificarlo en una sola de sus manifestaciones sobrenaturales. Y Dios las contiene todas, y aun las sobrepasa todas. Recordemos que intento (inútilmente, lo sé) describir un instante al margen del tiempo: en aquel inimaginable allí nada es sucesivo, sino inmediato, ya que no está sujeto al devenir temporal al que estamos acostumbrados en este plano de conciencia. Por eso he intentado conllevar algo de este conocimiento divinal inmediato, infuso y dinámico con el recibidor califal en movimiento incesante: su danza cromática parecería remedar el prodigio de un tiempo que ha cesado, la gloria de un conocimiento infinito in divinis .
Читать дальше