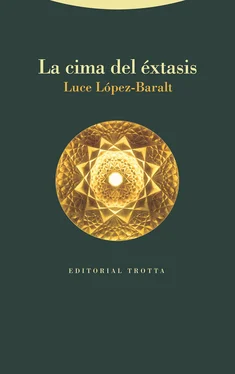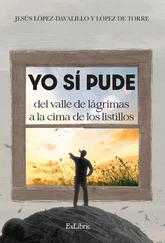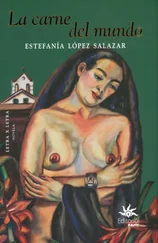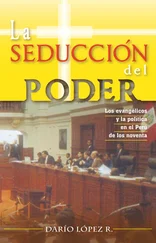No iré, sin embargo, por ese camino. Asigno al centelleante recibidor califal en constante giro caleidoscópico una tarea aún más compleja, de cuyos extremos ya he adelantado algo: la de servirme como símbolo del locus teofánico del éxtasis, donde Dios manifiesta al alma la perpetua itinerancia de sus epifanías infinitas. Así precisamente, como ya dejé dicho, fue que viví el encuentro con la Divinidad.
Como habremos de ir viendo en las siguientes páginas, el recibidor califal me habrá de servir de mandala en la que confluyen, gloriosamente redimidos, los opuestos. En sánscrito, ya se sabe, mandala significa «círculo», y el conjunto arquitectónico cordobés dibuja una inesperada circularidad armonizante de los contrarios: la cúpula giratoria está arriba, la fuente que la refleja y la torna luminosa está abajo, y juntas forman un todo donde los espacios se anulan en felicísimas nupcias. No en balde Jung pensó que la mandala apuntaba siempre a la totalidad del ser armonizado consigo mismo. Conviene, de otra parte, representar este connubio celeste con la luz pura, ajena a toda imagen, pero a la vez contenedora de todas: la fuente relampagueante de mercurio plateado, central en el imaginario arquitectónico del majlis de Abderramán, hacía suyos todos los colores danzantes de la cúpula, de las columnas y de las paredes de azulejos. Semplice luce : la luz, ya se sabe, es símbolo inmemorial de Dios.
No desespere el lector: sé bien que intento dilucidar una experiencia de una complejidad inmisericorde. Por ello mismo, a lo largo de estas páginas volveré a referirme una y otra vez a la tesitura del éxtasis místico y a explicitar paulatinamente mi intento de simbolizarlo sirviéndome de la imagen del recibidor palatino andalusí. La escritura irá pues por entregas o reiteraciones sucesivas, a manera de una salmodia: algo así como las mantras del rosario cristiano o del tasbih de los musulmanes. Acaso ello ayude a conllevar al lector lo que fue una experiencia infinita que por su propia tesitura me es preciso compartir por oleadas, a manera de sístole y diástole, bien que la viviera al margen del tiempo. Sospecho que mi propia escritura acompasada ya de por sí revela algo de la particular modalidad dinámica de aquel acontecer sobrenatural de revelaciones infinitas que es, de suyo, intransferible. Asumo pues el riesgo de sonar reiterativa, pero prefiero dejar que la experiencia se vaya revelando al lector paulatinamente, como una flor que abre sus colores al mundo con la pausada delicadeza propia de las cosas bellas.
Es que, en el fondo, todo texto místico encubre de por sí una red de significados que se abren continuamente, interactuando con cada lector de una manera distinta. Es a manera de un juego de espejos que saca a la superficie las experiencias espirituales intransferibles de cada cual. Una puerta se abre de súbito —recordemos el sentido gnóstico que esta «apertura» o futuh tiene en Ibn ‘Arabi— y permite que el lector acceda mejor a su propia experiencia espiritual, profunda y única. Le suscita pues intuiciones constantemente renovadas, que se siguen abriendo una y otra vez, a manera de un caleidoscopio que girase lentamente sobre sí mismo, o al estilo de las formas cromáticas que emergían sin cesar de la fuente de plata del recibidor cordobés. Ya ve el lector que, curiosamente, el proceso ondulante de mi propia escritura mística remeda la mismísima imagen andalusí elegida, que celebra la reiteración continua de una estremecedora experiencia estética.
Importa pues que regresemos al recibidor del califa Abderramán III en Medina al-Zahra’ y nos inclinemos sobre su fuente de semblantes plateados . La alfaguara palpita y refulge según va reflejando en su recipiente de luz el alicatado multicolor de los azulejos de las paredes, que entran en danza a medida que la cúpula de brocado de estuco o de piedra labrada filtra los rayos del sol mientras gira sobre sí misma. Desfilan ante nuestros ojos los arabescos encendidos —rombos, triángulos, círculos y volutas— que van cambiando de color y aun de forma según se hunden en la fuente. El surtidor disuelve dulcemente las figuras geométricas y las gemas opalinas sobre la superficie de plata. Difícil distinguir una forma de la otra en el relámpago de luz del venero: todas atraviesan cambios constantes y no sabemos si van o vienen cuando se hermanan en las ondas refulgentes. Todo confluye en Luz y se homologa en el círculo prístino de la fuente de mercurio: los colores y las formas en movimiento, incluso las perspectivas y las distancias. Parecería que se anula el tiempo, porque gira en círculos; que se volatiliza el espacio, porque cambia de tesitura una y otra vez. Lo variopinto y múltiple confluyen en Unidad, ya a salvo en el abrazo de la fuente de mercurio que lo contiene todo. Esta fuente de luz, grávida de las formas policromadas siempre cambiantes que abraza en su seno centrípeto, representa para mí la sede inimaginable de la gnosis mística. El locus centelleante que acuna la unión con el Amor indecible.
En la unión transformante, la Fuente última de Luz que es Dios funde lo múltiple en Su suprema Unidad. Todas las distintas noticias y las revelaciones infinitas que recibe el alma, catapultada más allá del espacio-tiempo, se homologan en lo hondo de Su esencia, así como sucede también con la multiplicidad de lo creado e incluso con toda la turbamulta de nuestras propias pasiones humanas. Todo se diluye dulce, totalmente en Su Luz. No hay alegría semejante a la de anegarse en este Abrazo incandescente, eje sagrado que reconcilia cielos y tierra y que alecciona nuestra alma en los secretos recónditos del Eterno.
Trato de evocar el dinamismo que le es intrínseco a la experiencia teopática con la fuente danzante en abrazo con sus colores reflejados, aunque sé bien que ni la palabra sucesiva ni la imagen gráfica, siempre estática, se prestan realmente a dar cuenta de una experiencia ocurrida en el no-lugar del encuentro divino y regocijada por una actividad inexpresable. En el éxtasis lo variopinto de las revelaciones inacabables de la Esencia confluyen en la Unidad esencial de Dios, que a Su vez redime y sustenta el mundo creado en Su Amor.
Tendríamos que concebir simbólicamente que toda la miríada maravillosa de las epifanías revelatorias de Dios se coloca dentro del círculo de luz de la fuente, pero sin alterar su pureza esencial, su resplandor inmarcesible. Como si dijera: la alfaguara de mercurio, plateada y pura y centrante, a la vez contiene la miríada de imágenes variopintas de los azulejos en danza en sus ondas luminosas. Caigo en el dislate cuando intento celebrar la alquimia imposible de una experiencia en la cual el alma se funde con el Uno, pero quedando el Uno siempre incólume en Su propio Ser. Una cosa es la criatura y otra el Creador. En esta, la más alta y luminosa de todas las moradas místicas, Ibn ‘Arabi siente que Dios le susurra: «Tú eres el receptáculo ( anta al-ina’ ) y Yo soy Yo ( wa ana ana )». Es en este Todo unificador en el que se nos revelan no solo las epifanías divinales, sino el Universo sub specie aeternitatis . Sé que hablo de vivencias inimaginables: pero también sé bien que todo confluye en un Amor Único y sin fisuras.
Acaso los medios cinematográficos o cibernéticos contemporáneos apuntarían con menos desvalimiento al misterio dinámico del centro del alma en nupcias con el Todo. ¿Qué digo? Nada en este plano de conciencia es capaz de sugerir con acierto el milagro transformante del éxtasis. Y sé que lo voy intentando revelar con el lenguaje, tan incapaz como cualquier otro instrumento para conllevar estos trances que, al ser tan altos, invalidan de inmediato cualquier artilugio del que nos queramos servir para intentar una comunicación que es del todo imposible.
Читать дальше