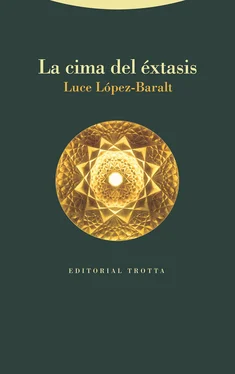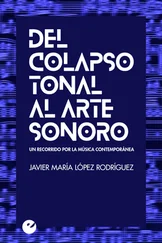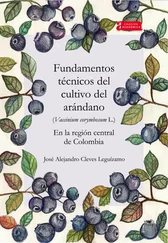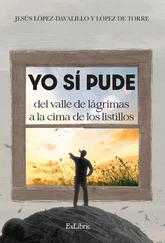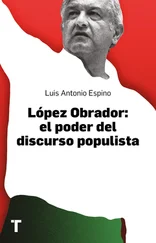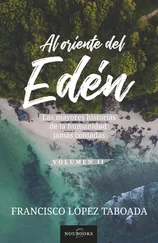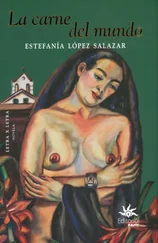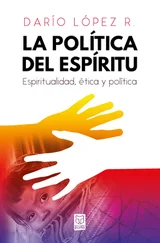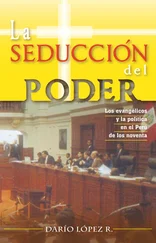Yo misma he advertido con tristeza ese desamparo comunicativo inmemorial en mis propios versos, pero no por ello podía quedarme sin referirme al éxtasis vivido: «mojo mi pluma / en un mar azul cuajado de perlas / y sigo urdiendo palabras siempre renovadas / tan solo para ocultarte».
Pese al peligro que conlleva ocultar la infinitud de Dios en una imagen evocada por un mísero puñado de signos verbales, me atreveré a decir lo que pudiere. Al hacerlo, me hermano con la mayoría de los místicos, quienes, con muy pocas excepciones, se han animado a hablar de lo que les ha acontecido en un plano trascendido de conciencia. Incluso aquellos que han tenido condición de maestros espirituales entendieron que debían compartir su vivencia sobrenatural para ayudar así a sus dirigidos: ese es el caso de maestros del alma como los reformadores del Carmelo, Thomas Merton, Ibn ‘Arabi, Paramahansa Yogananda, por mencionar unos pocos. Otros contemplativos, en cambio, guardaron para sí la vivencia trascendente: siempre me he identificado con el pudor sobrecogido de Blaise Pascal, que ocultó su Memorial cosiéndolo dentro del ruedo de su vestimenta. Fue después de su muerte, y para fortuna de la posteridad, que encontraron el candente escrito, tan desgarradoramente sincero, en el que daba cuenta de su experiencia mística.
La madre Ana de Jesús, destinataria del «Cántico», a quien «no le faltó [el ejercicio] de la mística», según aseguraba su poeta y maestro espiritual, san Juan de la Cruz, calló para siempre los altos dones que tenía recibidos. Cuando la urgían a que los pusiera por escrito «para mayor gloria de Dios», ripostaba con gracia que «harto buena» estaría la gloria de Dios si necesitara de su testimonio. Respeto su silencio, pero siempre deploraré no haber podido leer directamente su testimonio extático, pues me informan frailes carmelitas muy autorizados que hasta el día de hoy tienen por tradición oral en el Carmelo Descalzo que Ana de Jesús era una mística rarificada en extremo. Ello no es de extrañar, dada la relación de entrañable camaradería que tenía con su maestro espiritual en los asuntos del alma.
No todos tenemos pues la misma reacción ante la vivencia indecible: «a otras personas será por otra forma» ( Moradas VIII, 2, 1). Lo tiene muy sabido santa Teresa: el camino místico es distinto para cada cual. Habré de volver sobre ello.
Aunque en estas páginas he optado por dar testimonio de mi propio secretum animae , vuelvo a insistir en que la Trascendencia pura es siempre ajena a toda imagen, por lo que me someto a la humillación de cantarla en vano. El abrazo infinito de la Esencia se encuentra a salvo del necio lenguaje humano , por hacer mías las palabras del persa Rumi. En mi intento me habré de servir pues de la única herramienta de la que dispongo: unos cuantos símiles que iré entretejiendo sobre la atemorizada página en blanco. Con estos emblemas simbólicos —y pese a su inherente desamparo— trataré de sugerir algunos destellos del Amor que nos habita en lo más secreto del ser: justamente los que me fueron revelados en el instante intransferible del éxtasis transformante. No pretendo «traducir» la vivencia abisal del Todo con el lenguaje sucesivo; pero sí aseguro al lector que la experiencia, por su magnitud misma, detonó las imágenes con las que intento registrarla. Estas imágenes no la saben decir, porque sencillamente no pueden; pero ciertamente son hijas de lo sucedido.
Ya advertí que no intentaré llevar a cabo una deliberada transposición alegórica de la experiencia mística vivida. Aunque a veces me serviré indiscriminadamente de la palabra «imagen» o «símil» para referirme a la plasmación verbal con la que apunto al dinamismo sobrenatural del éxtasis, entiendo siempre que se trata más bien de un símbolo que, como apunté antes, guarda una relación intrínseca con la experiencia que simboliza. El símbolo no es como la alegoría, que constituye una tentativa de representar la experiencia y de hacerla accesible a los demás, sino que tiene una relación directa con la experiencia. Funciona pues, salvando las distancias, casi a manera de un «retrato» de los procesos espirituales del escritor místico. Es como el «reflejo» en un plano inferior de una realidad que corresponde a un estado ontológico superior. Un «reflejo» que en esencia está unido a aquello que simboliza, mientras que la alegoría constituye una figuración artificial de lo vivido. Para Jean Baruzi, por poner un ejemplo, la noche y la llama son símbolos esenciales a la experiencia mística de san Juan de la Cruz: constituyen la forma en la que le vino a la intuición la experiencia vivida. El sanjuanista propone que en cierto sentido estos símbolos constituyen la experiencia misma, pero me atrevo a matizar su propuesta: más bien nos dan una noticia incompleta pero en cierta manera legítima de la experiencia vivida. Pese a su desamparo, apuntan a ella.
Como anticipé al lector, viví una experiencia fruitiva y directa de Dios que, al no estar constituida por imágenes, carecía de toda posibilidad de ser representada. Y, sin embargo, el éxtasis transformante que experimenté como un suceso supraracional de dinamismo infinito, en el que me fue dado comprender la riqueza inagotable de la urdimbre última del Amor que sustenta el universo, guardaba para mí una extraña relación con la vivencia relampagueante que debió haber experimentado el visitante del recibidor del califa Abderramán III en la antigua Medina al-Zahra’. El huésped de la estancia real atestiguaba de golpe un torbellino de colores y formas abstractas girando en movimiento circular, y este movimiento se reflejaba a su vez sobre una fuente de mercurio plateado y dúctil, que multiplicaba infinitamente el cromatismo danzante. Cuando decidí emplear este símbolo para mis propios fines místicos no estaba tomando una decisión racional; antes, como anticipé, se me impuso el símil con todo el esplendor de su gozoso dinamismo. Aquel recibidor del califa cordobés, hundido en la leyenda pero aún vivo en el imaginario de los poetas y cronistas de la época hispanoárabe, guardaba un perturbador parentesco con el éxtasis abisal que había vivido años atrás. Comprendí de súbito por qué aquel espacio mágico de la perdida Al-Ándalus me había imantado siempre por su extraña, opalina belleza. Me deslumbraba el poderío de aquella imagen, poderosamente unificadora pese a su dinamismo reiterado, que contenía simultáneamente todas las imágenes cambiantes y las repetía gozosa en el hondón de la fuente mercurial, haciéndolas una . Tendré más que decir sobre este conjunto dinámico, que se me reveló como un símbolo útil para sugerir al lector la vivencia inimaginablemente dichosa del éxtasis transformante.
Como venía diciendo, los mundos verbales inéditos que urdimos para expresar lo sobrehumano son misteriosamente íntimos, porque nacen en lo más recóndito del ser. Sospecho que el proceso está ligado no solo a nuestra psique profunda, con su historial psicológico y sus vivencias particulares, sino a nuestra sensibilidad y a nuestras proclividades artísticas más determinantes. Teresa de Jesús, por poner un caso ilustrativo, fue una «arquitecta» instintiva que ya desde su niñez construía con humildes piedrecillas las edificaciones donde imaginaba que viviría junto a su hermano el deseado martirio a manos de los infieles. Ya adulta, la santa volvería a poner a buen recaudo su vocación de edificadora de espacios al diseñar y dirigir la construcción de sus conventos reformados. No es de extrañar entonces que, cuando pidió inspiración al Altísimo para poder hablar de alguna manera sus vivencias místicas, se le impuso el extraño símil de los siete castillos concéntricos del alma, hechos de cristal y fino diamante. Probablemente la Madre Reformadora, que tanto se solía quejar de su mala memoria, habría tenido noticia de la imagen por vía oral, y desconocería del todo su remoto origen islámico. Poco importa: lo cierto es que la hizo suya porque sintió que la ayudaba a expresar su vivencia sobrenatural. Por su abreviado carácter mnemotécnico, el hermoso símil le resultó adecuado a santa Teresa para sus altos propósitos pedagógicos, ya que precisaba orientar a las monjas que dirigía en lo relativo al peregrinaje que debían emprender por el interior de sus propias almas, en cuyo centro recóndito se encontraba Dios.
Читать дальше