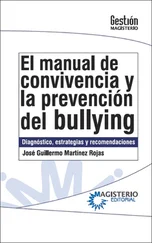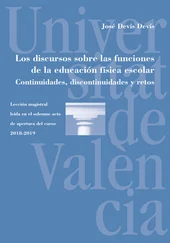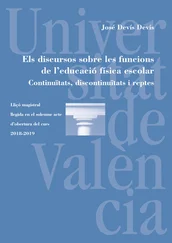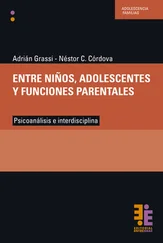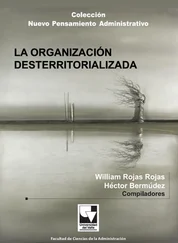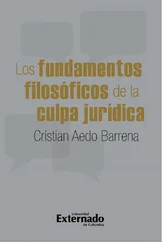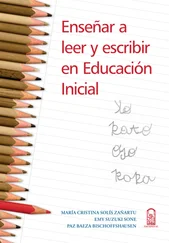También hay antecedentes de que las FE, como constructo general, aportan en el logro académico. Por ejemplo, un estudio longitudinal realizado por Yen, Konold y McDermott (2004), con una muestra de estudiantes de entre 6 y 17 años, indagó en las relaciones entre las distintas conductas asociadas con el aprendizaje, como la persistencia en el aprendizaje, la atención, la flexibilidad y el rendimiento académico en alfabetización y razonamiento matemático. Los autores encontraron que las variables relacionadas con las FE, en general, presentaron una mayor contribución al logro de aprendizajes.
Al mismo tiempo, existe evidencia de que las FE contribuyen no solo al rendimiento académico, sino también a otros aspectos comprometidos en la Educación formal, como lo serían las emociones, la conducta y la motivación. Por ejemplo, en un estudio de Blair (2002), en el que se exploró la integración de la cognición y la emoción en la escuela, se concluyó que las habilidades relacionadas con las FE, tales como la atención, la inhibición y la memoria de trabajo, son la base para el comportamiento positivo en el aula. En la misma línea, Liew, McTigue, Barrois y Hughes (2008) obtuvieron resultados que avalan la idea de que el desarrollo de las FE en general fomentará la competencia académica, así como la confianza relacionada con la escuela en los primeros años escolares. El estudio de Alexander, Entwisle y Dauber (1993) encontró una correlación positiva entre la capacidad de ajuste, interés y la mantención de la atención en el aula con el logro subsiguiente en pruebas de lectura y Matemáticas. Por su parte, Fantuzzo et al. (2007) observaron que el desarrollo de las FE, en general durante los primeros años, no solo tiene beneficios positivos para el rendimiento académico, sino también para el desarrollo de la confianza en uno mismo.
IMPORTANCIA Y EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Tominey y McClelland (2013), basados en diversas investigaciones, sintetizan tres razones para trabajar las FE desde la etapa preescolar (haciendo referencia a las habilidades asociadas con la autorregulación): a) es el primer ambiente formal (de clases) donde por medio de reglas se les pide a los niños demostrar conductas autorreguladas (ver McClelland & Cameron, 2012); b) durante estos años suceden cambios importantes a nivel de madurez cerebral en la corteza prefrontal, los cuales pueden ser mejorados con la práctica, y c) existe evidencia de que el nivel de desarrollo de las FE predice un mejor resultado académico. Nosotros agregamos una cuarta razón: d) existe evidencia de que en la población con menos recursos socioeconómicos hay un menor desarrollo de las FE desde temprano, incluso antes de la entrada al sistema escolar formal (Neuenschwander, Röthlisberger, Michel & Roebers, 2009; Tine, 2013; Wanless, McClelland, Tominey & Acock, 2011).
Con los antecedentes entregados a lo largo del capítulo, existe evidencia clara y contundente de la importancia del desarrollo de las FE en la edad preescolar y escolar, por tanto ahora nos detendremos en identificar algunos estudios que reportan experiencias de su estimulación. En específico, hay evidencia en niños en edad escolar del efecto positivo de la enseñanza explícita de estrategias para desarrollar las FE. Por ejemplo, las estrategias utilizadas por St. Clair-Thompson, Stevens, Hund y Bolder (2010) para desarrollar exitosamente las FE, en especial la memoria de trabajo, fueron: la repetición, la imagen visual, la creación de historias y la agrupación. La primera es simplemente la acción de repetir verbalmente la información entregada. La segunda, imagen visual, involucra la creación de una representación mental de la información que debe ser recordada. La creación de historias implica la generación de una narrativa que une la información en forma de una historia. Por último, la agrupación se refiere al uso de categorías conceptuales de orden superior para grupos de ítemes.
En los últimos años ha existido un incremento en la evidencia de que las FE pueden ser estimuladas en niños con desarrollo típico (Duncan et al., 2007; St. Clair-Thompson & Holmes, 2008; St. Clair-Thompson et al., 2010; Rojas-Barahona et al., 2015) y atípico, como lo serían los niños con síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002; Klingberg et al., 2005; Rojas-Barahona et al., 2017; Sonuga-Barke, Thompson, Abikoff, Klein & Brotman, 2006), y que los efectos de la estimulación se transfieren al mejoramiento académico (Alloway, Bibile & Lau, 2013; Holmes & Gather-cole, 2013; Rojas-Barahona et al., 2015, 2017). Dentro de estas experiencias destaca Cogmed Working Memory Training (Klingberg et al., 2002, 2005), un programa que estimula la memoria de trabajo, dirigido a niños con inmadurez neurológica, como lo serían los diagnosticados con TDAH. Este programa de estimulación de la memoria de trabajo incluye 20-25 sesiones y se ajusta el nivel de dificultad de cada tarea de acuerdo con el rendimiento de cada persona. Su efecto positivo se ha informado tanto en niños con desarrollo típico (Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin & Klingberg, 2009) como atípico (Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger & Benninger, 2010; Klingberg et al., 2005). En general hay evidencia de que los programas de estimulación cognitiva traen beneficios a corto y largo plazo, aunque existen dudas razonables relacionadas con la metodología de los estudios, por lo que debemos ser cautos al mirar los datos. Por ejemplo, en una revisión realizada por Burger (2010) se muestran los efectos positivos de la mayoría de los programas sobre el desarrollo cognitivo, medidos en distintas investigaciones a través de pruebas de rendimiento académico, nivel de instrucción o años de asistencia a la escuela. Además, corrobora los resultados de otros estudios que han establecido que los programas preescolares suelen tener efectos positivos en el corto y mediano plazo, en el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los niños (Barnett, 1995, 2008; Currie, 2001; Nelson, Westhues & MacLeod, 2003; Reynolds, Temple, Robertson, Mersky & Topitzes, 2007).
CONCLUSIÓN
Desde el principio de este capítulo se intentó explicitar que el tema del presente libro no es ajeno a nuestra vida cotidiana, más bien, es vital para nuestro desempeño exitoso en diferentes contextos. En otras palabras, el desarrollo adecuado del conjunto de las FE permitiría una mejor adaptación a los distintos desafíos que enfrentamos en el día a día.
Cuando llevamos el tema al plano educacional nos encontramos con tres elementos diferenciadores necesarios de destacar: primero, será el primer contexto formal donde el niño o niña tendrá que utilizar las FE; segundo, desde el punto de vista temporal, los niños y niñas estarán en el sistema educacional desde los 4 hasta los 18 años de edad aproximadamente, período del desarrollo que, desde la evidencia científica, se ha identificado como clave para el desarrollo de las FE, donde se lograría una integración funcional de los subcomponentes, lo que llevará, en definitiva, a la producción de un sistema de alta complejidad y eficiencia; tercero, existe evidencia contundente de que no solo lo genético tiene un rol en el desarrollo de las FE, sino también el ambiente, por tanto, la estimulación que reciba ese niño o niña desde la comunidad educativa (que involucra a todos los agentes del colegio y a la familia) será un gran aporte a su desarrollo, ya que la identificación, el conocimiento y la adecuada estimulación de las FE serán determinantes para una formación integral del alumno o alumna. No nos olvidemos de que el buen desarrollo de las FE impacta en las distintas dimensiones de la persona, como por ejemplo, las emociones, la motivación, la autoconfianza, el razonamiento y la conducta, es decir, nos encontramos en la intersección entre cognición y emoción. Es necesario aclarar que el diálogo entre la dimensión emocional y la cognitiva se encuentra en una etapa inicial, pero lo interesante es que ya comenzó.
Читать дальше