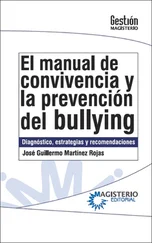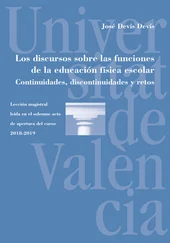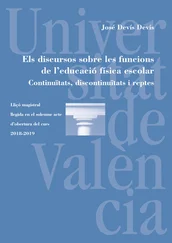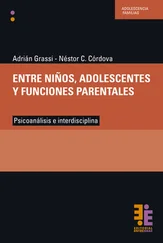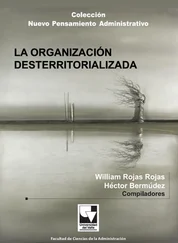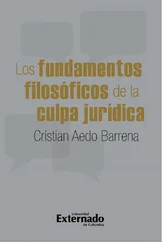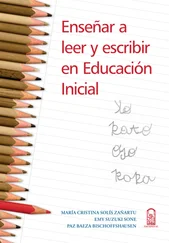Al detenernos a analizar la situación cotidiana de esta profesora existe una actividad importante de habilidades mentales desde el momento en que despertó. La mayoría de estas habilidades son las llamadas “funciones ejecutivas” (FE). Ana María debió poner atención a diversos estímulos, utilizó estrategias de procesamiento, de control emocional, planificó acciones, las actualizó cuando fue necesario, debió flexibilizar procesos y contenidos, inhibir conductas e información irrelevante, todo lo necesario para tener éxito en las metas del día. En una sociedad en permanente cambio, con altas demandas, las FE serían las responsables de adaptarnos, de buscar opciones frente a problemas emergentes, de utilizar criterios adecuados según el contexto, de organizar nuestros pensamientos con claridad de metas (p. ej., ver Jurado & Rosselli, 2007). En otras palabras, las FE nos permitirían responder de manera exitosa a las demandas de la sociedad actual, especialmente en ambientes donde pasamos un tiempo importante de nuestras vidas: la escuela y el trabajo.
En los últimos 150 años se han hecho avances significativos en la comprensión de cómo el cerebro controla y gestiona otros sistemas, habilidades y procesos (Goldstein, Naglieri, Princiotta & Otero, 2014). Como consecuencia, hoy se puede hablar con mayor claridad de un sistema ejecutivo, el cual se encontraría localizado en el lóbulo frontal, específicamente en el área prefrontal (en los próximos capítulos se profundizará este tema). El término “ejecutivo” fue utilizado en 1980 por Luria al describir las funciones del lóbulo frontal (Goldstein & Naglieri, 2014). El mismo Luria (1966) ayudó a comprender el desarrollo de las FE proponiendo etapas de mayor maduración cortical que recibirían importantes influencias culturales, basándose principalmente en los postulados de Lev Vygotski. Así, las FE se conforman como estructuras responsables de habilidades mentales de nivel superior.
En la actualidad existen múltiples definiciones de las FE (para una revisión, ver Goldstein & Naglieri, 2014) en las que se identifican algunos aspectos en común, por ejemplo, que son un conjunto de habilidades que permiten a la persona auto-rregularse, planificar, monitorear y evaluar su actuación en la resolución de un problema (Zelazo & Frye, 1998; Zelazo, Müller, Frye & Marcovitch, 2003), y que permiten la adaptabilidad, anular pensamientos y respuestas automáticas, y generar conductas dirigidas a metas (Mesulam, 2002). De lo anterior se puede desprender la siguiente definición: las FE son un constructo multidimensional de habilidades mentales de nivel superior que actúan orientadas al logro de una meta, como lo sería “ aprender ”. De este constructo se tienen algunos antecedentes (Miyake & Friedman, 2012): a) desde lo empírico se ha observado una relación entre sus componentes, permitiendo mantener la idea de que las FE son conformadas por una diversidad de subcomponentes, los cuales muestran una relación entre ellos; b) tanto la genética como el ambiente contribuyen de manera sustancial al desarrollo de las FE; c) el desarrollo de las FE tiene un claro impacto en los fenómenos sociales y clínicos, y d) se observa estabilidad en el desarrollo de las FE. Como proponen Flores-Lázaro, Castillo-Preciado y Jiménez-Miramonte (2004), cada uno de los subcomponentes que forman parte de las FE se desarrolla a su propio ritmo, pero al mismo tiempo existe una integración funcional entre ellos, que en el transcurso de los años (especialmente los preescolares y escolares) permite que sea un sistema cada vez más complejo y eficiente.
Aunque no existe consenso acerca de cuáles son los subcomponentes que forman parte de las FE, en general se incluyen habilidades como memoria de trabajo, cambio atencional, control inhibitorio, planificación, flexibilidad cognitiva y actualización (p. ej., ver Barkley, 1997; Denckla, 1996; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager, 2000; Zelazo & Müller, 2002). Antes de profundizar en las habilidades que componen las llamadas FE, es importante aclarar el tipo de conducta al que se hace referencia en este libro. Para eso es necesario distinguir tres tipos de conductas según su nivel de complejidad (ver Ghez & Krakauer, 2000). De menor a mayor están:
a) Las conductas instintivas . Son conductas reflejas que se gatillan a partir de un estímulo específico. Por ejemplo, se evidencian ante un estímulo doloroso, que genera la reacción conductual refleja de distanciarse del estímulo.
b) Las conductas automatizadas . Son conductas producto del aprendizaje y dominio específico. Por ejemplo, en la medida que se logra el dominio se logra automatizar las conductas, como lo sería andar en bicicleta o manejar un vehículo.
c) Las conductas inteligentes o complejas . Estas conductas apelan a nuestro ser consciente porque son las que nos permiten enfrentar situaciones novedosas; implican colocar voluntariamente todas las funciones cerebrales necesarias para la consecución de un objetivo; requieren planificación, monitoreo de los resultados en curso y flexibilidad, acordes a la complejidad de la situación por enfrentar. Sea cual fuere el objetivo, las funciones cognitivas que siempre se requieren para llevar a cabo acciones flexibles en pos de una meta internamente representada son las llamadas FE. Dos características importantes de estas funciones: requieren esfuerzo y son voluntarias. Es importante tener claro que las FE no son exclusivas de los seres humanos, pueden observarse también en otros animales, en especial en los mamíferos y, más claramente, en los depredadores.
En este marco, a continuación se explican los principales subcomponentes que conforman el constructo de las FE. Con la intención de generar una mejor comprensión de los subcomponentes, se presentan definiciones amplias que van más allá de un modelo teórico específico.
MEMORIA DE TRABAJO
Es considerada un sistema de capacidad limitada, que almacena temporalmente y manipula la información necesaria para realizar tareas o procesos mentales complejos de la cognición humana, como lo son el aprendizaje, la comprensión y el razonamiento (Baddeley, 1986). La evidencia demuestra que la capacidad limitada de carga es entrenable (puede ser mejorada, p. ej. ver Rojas-Barahona, Förster-Marín, Moreno-Ríos & McClelland, 2015) y, por otra parte, es posible mantener simultáneamente varios canales de memoria de trabajo activos (lo que coloquialmente se llama multitask ), aunque a costa de menor eficiencia y mayor riesgo de errores. La memoria de trabajo permite mantener en mente la información que es relevante e ir actualizándola, evaluándola, manipulándola, en pos de la tarea en curso.
La estructura del modelo propuesto por Baddeley y Hitch (1974) plantea la existencia de un sistema denominado ejecutivo central , que sería un sistema atencional encargado de controlar y coordinar varios sistemas subordinados subsidiarios o sistemas esclavos , dentro de los cuales se encontrarían el loop fonológico o circuito fonológico o articulatorio y la agenda visuoespacial . El loop fonológico hace referencia a la codificación del lenguaje en la memoria de trabajo y estaría conformado por un almacén fonológico con capacidad para retener información basada en el lenguaje, y por un proceso de control articulatorio basado en el habla interna (Baddeley, 1990). La agenda visuoespacial sería el sistema encargado de almacenar temporalmente y manipular las imágenes visuoespaciales en la memo-ria de trabajo (Baddeley, 1986). Otro elemento del modelo (Baddeley, 2000) sería una interfase entre el ejecutivo central y la memoria a largo plazo (donde se almacenaría la información que se aprende), denominado buffer episódico . El buffer episódico podría mantener unida la información de la agenda visuoespacial, del loop fonológico y una representación unitaria de la memoria a largo plazo.
Читать дальше