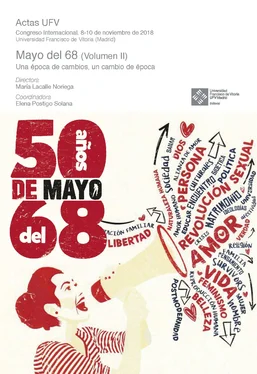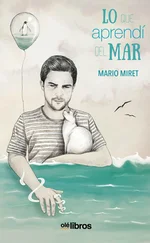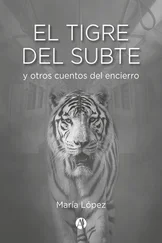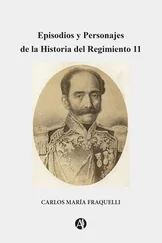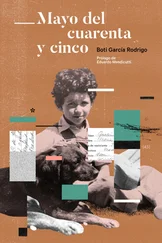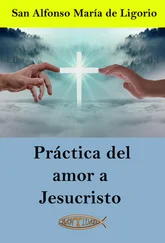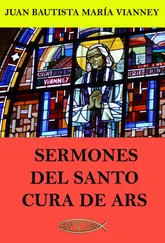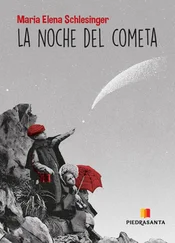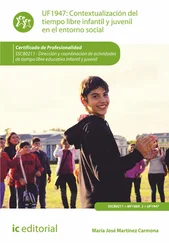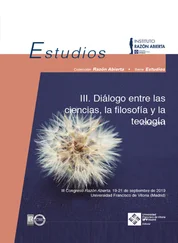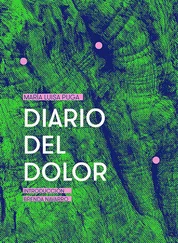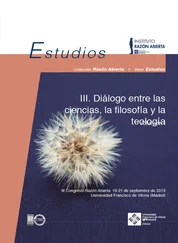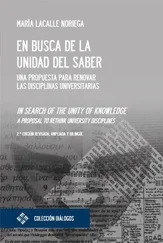Juan Luis López-Aranguren
INTRODUCCIÓN
La percepción generalizada es que la revolución cultural y el impacto político posterior que produjo el movimiento de Mayo del 68 se limitó a Occidente. Sin embargo, esta corriente nacida en las calles de París se extendió a diferentes sociedades de todo el mundo, sobrepasando las fronteras de lo que Huntington consideraría como la civilización occidental, hasta llegar incluso a afectar a sociedades muy alejadas tanto geográfica como culturalmente del estándar occidental como es la sociedad japonesa. La hipótesis de partida para este artículo es que la dimensión a través de la cual se produjo esta expansión global fue la comunicativa y no la política. De esta forma, este artículo explorará, en primer lugar, cuál ha sido el impacto de la dimensión comunicativa en la expansión global de la revolución cultural de Mayo del 1968 tomando, entre todos, el estudio de caso de la sociedad japonesa y las protestas de la nipona All-Japan League od Students Self-Government (全日本学生自治会総連合, Zen Nihon Gakusei Jichikai Sō Rengō ) abreviada popularmente como Zengakuren (全学連).
En segundo lugar, se estudiarán las propuestas tanto políticas como relativas a la familia de dichas propuestas en atención a su adaptación a estas diferentes realidades culturales, tan diferentes como pueden ser la occidental y la japonesa. En tercer y último lugar, se estudiará de qué forma, cincuenta años después de los sucesos de Mayo del 68, se ha articulado a través de medios online distribuidos un movimiento cultural transnacional que busca contestar intelectualmente y corregir socio-políticamente la llamada ideología de género en diferentes sociedades del planeta.
1. DE PARÍS A OCCIDENTE Y LUEGO AL MUNDO: EL PAPEL DE LA DIMENSIÓN COMUNICATIVA EN LA EXPANSIÓN GLOBAL DE MAYO DEL 68
Un debate existente entre los ámbitos académicos y políticos es el de si Mayo del 1968 puede considerarse como un movimiento contestatario francés que luego se extendió al resto de Occidente adquiriendo nuevas características supranacionales o si fue un movimiento puramente occidental surgido como tal desde su origen. Este debate es más ambicioso incluso al introducir una nueva sociedad no occidental como es la japonesa en la cronología y el espectro de sucesos que formaron estos sucesos. La primera hipótesis entronca con una concepción tradicional westfaliana del mundo en el que las realidades sociales se acomodan a las realidades políticas que las contienen. En este sentido no se podría hablar propiamente de un movimiento de Mayo del 68 global, sino de una sucesión de fenómenos puramente nacionales que se concatenaron sucesivamente en un espectro global. Sin embargo, la segunda hipótesis de un movimiento surgido ya en sus orígenes con características puramente occidentales y que se fue extendiendo de forma natural por los países que conformaban esta colectividad cultural entroncaría con una concepción huntingtoniana del mundo en el que las unidades básicas de articulación colectiva social no son los Estados, sino las civilizaciones.
Este debate revelaría no solamente las mecánicas básicas que determinaron el nacimiento y evolución del movimiento de Mayo del 68, sino también la propia naturaleza de la sociedad: si movimientos supranacionales nacen como tales ya desde su mismo origen, sin una necesidad ulterior de adopción de nuevas características estructurales, resultaría consistente con los datos empíricos el hablar de una sociedad supranacional, al menos en lo que respecta a ciertas dimensiones. Ya Klimke y Scharloth (2008) apuntaron que «no existe ninguna duda de que las sociedades europeas fueron fundamentalmente transformadas como resultado de los eventos de Mayo de 1968». En este mismo sentido, si este movimiento se extendió a sociedades no occidentales como la japonesa, se podría argumentar la existencia de patrones comunes a diferentes sociedades no solamente ya transnacionales, sino también «transcivizacionales».
Tal y como ha indicado Schulz-Forberg (2009), algunos de los autores que han explorado esta posibilidad de una sociedad transnacional han sido, entre otros, Tony Judt en su obra Postwar (2005) al integrar las historias políticas de Europa Occidental y Europa del Este desde una perspectiva integradora en una narrativa civizacional única. Cierto es que, tal y como señala Schulz-Forberg, el tratamiento de Judt de Mayo del 68 es, en palabras de Geroge Elley, « one of the weakest of the book [offering] an oddly diffuse and decontextualized treatment of the surroundings cultural radicalism » (2008, 199). Sin embargo, el hecho de que la interpretación de Mayo del 68 como un movimiento supranacional desde sus mismos orígenes se extienda no solamente al campo de la antropología social sino también a la historiografía y la ciencia política refuerza su consideración como una manifestación civizacional.
Y aquí surge la primera pregunta sobre la que articular la primera hipótesis: si Mayo del 68 es un fenómeno supranacional y no se ha canalizado originariamente desde la política, ¿ha podido ser canalizado, saltando de país en país, desde la dimensión comunicativacultural? Para responder a esta incógnita será necesario ampliar el espectro de estudio hasta incluir entornos culturales no occidentales, como es el caso de Japón.
2. MAYO DEL 1968 EN JAPÓN: LA EXPANSIÓN TRANSCIVIZACIONAL GLOBAL DE UN MOVIMIENTO
En el país nipón, tres movimientos simultáneos se manifestaron a la vez integrando de lleno al país asiático en el eje de sociedades afectadas por el terremoto de Mayo del 68. En primer lugar, se dieron protestas estudiantiles en la Universidad de Tokio, reclamando reformas del sistema universitario nipón. En segundo lugar, movimientos anticontaminación se extendieron por Japón ante una industrialización cada vez más agresiva, base del milagro económico japonés. En tercer y último lugar, movimientos de protesta contra la ratificación del Tratado de Seguridad Mutua entre los EE. UU. y Japón ( Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the US and Japan , 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約, Nihon-koku to Amerika-gasshūkoku to no Aida no Sōgo Kyōryoku oyobi Anzen Hoshō Jōyaku) abreviado popularmente como Anpo jōyaku (安保条約) o simplemente Anpo (安保).
Tal y como Oguma Eiji (2015) ha estudiado, la oposición al Anpo jōyaku vino principalmente articulada por la organización estudiantil Zengakuren , que fue tomada por activistas disidentes del Partido Comunista Japonés ( Japanese Communist Party, JCP , 日本共産党, Nihon Kyōsan-tō ) que rompieron con la organización matriz tras la represión comunista contra la Revolución de Hungría en 1956. Estos estudiantes se agruparon en la Japan Revolutionary Communist League , JRCL, (日本革命的共産主義者同盟, Nihon Kakumeiteki Kyōsansugisha Dōmei ) y se hicieron con el control de la Zengakuren . Sin embargo, la imposibilidad de impedir la ratificación del Tratado de Seguridad entre EE. UU. y Japón en 1960 llevó a esta organización a una crisis y a su posterior disolución y fragmentación en diferentes organizaciones pequeñas enfrentadas entre ellas o «sectas». Resulta significativo que se empleaba la expresión anglosajona en katakana de sekuto , セクト, en lugar del equivalente en japonés de Gakuha , 学派, «corriente, escuela o secta de pensamiento», que podría ser más tradicional. Esto muestra un fuerte proceso de inculturación en la sociedad japonesa por el cual no solamente se adoptan manifestaciones políticas y sociológicas foráneas, sino también las expresiones asociadas a las mismas. Esto refuerza la idea de un canal comunicativo transnacional a través del cual se han articulado los movimientos de Mayo del 68 en todo el planeta, por encima de las manifestaciones políticas específicas de cada país.
Читать дальше