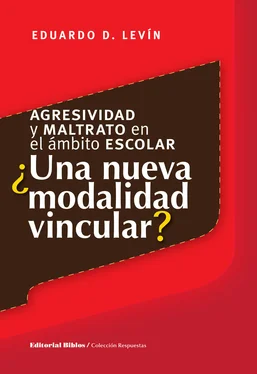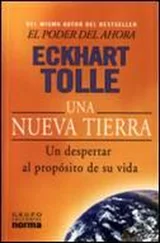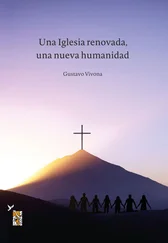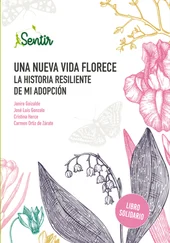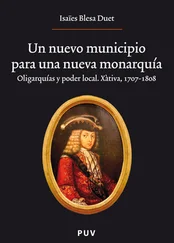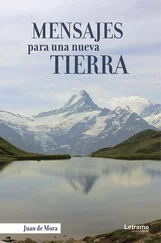1) ¿Quién ejerce la autoridad?
2) ¿Qué tareas corresponden a cada integrante según su género y edad?
3) ¿Cómo es la participación de cada miembro en la dinámica familiar?
4) ¿Quién provee las necesidades básicas?
5) ¿Qué códigos de comunicación están permitidos o habilitados sea mediante gestos, expresiones verbales, silencios; así como la “legitimización” de la expresión de sentimientos y emociones?
6) ¿Cuáles serían los modos comunicacionales predominantes?
7) ¿Cuál es la escala de valores y sus priorizaciones?
8) ¿Cómo es el manejo y la implementación de premios-castigos?
Tender al cuidado, favorecer el crecimiento, el desarrollo y la independencia de los hijos, así como la transmisión de valores y pautas socioculturales, son algunos de los objetivos básicos en toda constitución familiar. Sin embargo, ellos no siempre son aspectos valorados y resaltados dentro de la dinámica familiar.
En estas últimas décadas, dichos ejes se han ido complejizando a causa de las rupturas de paradigmas respecto del riguroso cumplimiento de la ley, la legitimidad de ésta y el adecuado ejercicio de la autoridad.
Asimismo, el aumento de divorcios, la existencia de familias uniparentales y la constitución de familias denominadas “ensambladas” fueron agregando nuevos desafíos, así como interrogantes, a la hora de determinar las pautas de convivencia y la consolidación de los valores prevalecientes.
La figura paterna fue adoptando diversos caminos acorde al nivel de compromiso que dominara dentro de la pareja, así como el lugar que se le adscribe en el marco familiar.
En numerosos casos es posible visualizar significativos conflictos que se suscitan, por ejemplo, a raíz del ingreso de un nuevo integrante de la pareja en calidad de “padrastro”, “novio” o “novia”.
La lucha por el poder y la autoridad va generando diferentes modos de accionar y modos de interacción con los otros. Los códigos propios se confrontan con los ya establecidos por el marco familiar originario, promoviendo numerosos encuentros y desencuentros a la hora de intervenir. Frases como “No tenés derecho”, “¿Quién te creés que sos?”, o bien “¡Vos no sos mi padre!”, son algunas de las expresiones más cotidianas que los hijos suelen dirigir intempestivamente al que perciben como “intruso”.
¿Cómo se ve reflejado todo esto dentro de la dinámica escolar?
Indudablemente la familia conforma el modelo basal de todo tipo de posicionamiento e interacción en la vida de cada individuo.
Bien se sabe que la expresión “chicos buenos” o “chicos malos” en materia de disciplina escolar resulta verdaderamente desacertada. Podría decirse que hay chicos que están más o menos adaptados a las normas y pautas de convivencia, y que ello conlleva la adecuación, o la inadecuación, dentro del medio escolar y social.
De alguna manera, podemos afirmar que los que se denominan “chicos malos” –siempre y cuando no posean una determinada patología o sean víctimas de alguna adicción crónica– simplemente podrían estar repitiendo determinados esquemas conductuales familiares, producto de lo que viven a diario en sus hogares.
Sin embargo, no siempre los chicos son actuadores del escenario familiar. Hay veces en que, en oposición a ello, terminan siendo pasivos y sumisos, cayendo probablemente en ser las futuras víctimas de maltratadores.
Los rasgos de la estructura de la personalidad que se vayan construyendo se irán consolidando con el paso de los años de vida, prevaleciendo luego rasgos determinados que incidirán de manera directa en el establecimiento de los vínculos interpersonales.
Habrá algunos cuyas actitudes serán tendientes a la extroversión, mientras en otros serán más del orden de la inhibición. Así también, de acuerdo con el clima familiar reinante y el lugar que los padres vayan adscribiendo al saber y el estudio, ello luego se verá reflejado en acciones y reacciones que determinados chicos reproducirán con sus propios docentes.
El cumplimiento de las reglas de convivencia, la escala de valores, el manejo de los límites, así como la regularización y modalidad de utilización del premio-castigo, influyen de manera considerable en lo que luego se verá reflejado en el vínculo con sus pares, docentes y directivos.
A simple modo de ejemplo, si en su hogar el chico observa pasivamente cómo el padre maltrata verbal y/o físicamente a la madre, o bien ve cómo es maltratado su hermano, indudablemente tales escenas dejarán en él una impronta que afectará su modo de conducirse en los otros espacios sociales donde interaccione, principalmente la escuela.
Podrá suceder que repita las mismas actitudes de maltrato a modo de identificación al género, o quizá adopte más bien una actitud de alejamiento o ensimismamiento ante toda situación disruptiva.
Si bien deberíamos ahondar en una multiplicidad de aspectos que son puestos en juego, se priorizarían los siguientes items, los cuales incidirían en su modalidad de establecer el vínculo interpersonal:
1) El vínculo particular que está establecido entre los cónyuges (lugar del respeto, uso de ironías y desprecios, desautorizaciones y desacuerdos, maltratos y violencia, etcétera).
2) El lugar que el hijo ocupa dentro del imaginario de los padres (deseado-no deseado, mediador, salvador, reemplazando un hijo fallecido, etcétera).
3) Cómo es visualizado el hijo (débil, introvertido, necesitado, o bien irrespetuoso, maleducado, agresivo, etcétera).
4) La modalidad de marcación de límites así como quién es el que ejerce la autoridad predominante (quién suele ser el que demarca los límites y cómo lo efectúa, sea por medio del diálogo, gritos, peleas, castigos, amenazas, etcétera).
5) El cumplimiento o la transgresión de las normas de convivencia familiar por parte del hijo.
Evidentemente, el marco familiar es pivote de los modos conductuales de los hijos, pues ellos repiten modelos y posturas observados y vivenciados desde su subjetividad.
Desde el silencio y la complacencia hasta el desborde y la agresividad fortuita, existe una amplia gama de posibilidades que constituyen los caminos que el niño, luego adolescente, va adoptando en sus modos vinculares y sus vicisitudes.
4. El funcionamiento psíquico
Con el propósito de resumir y simplificar los conceptos principales sobre el suceder psíquico, esto es, lo que pasa dentro de nuestra cabeza a nivel psíquico, intentaré introducir sucintamente las siguientes áreas:
1) a) Las tres instancias que nos gobiernan (lo que dentro del marco psicoanalítico se denomina yo, superyó y ello, así como lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente). b) Constructo de “personalidad”.
2) Las emociones y los afectos.
3) Las fantasías y la realidad.
Las tres instancias psíquicas. El psicoanálisis ha construido dos modelos diferentes que se entrelazan. Esto es denominado como primera y segunda tópica (primera y segunda teoría del aparato psíquico). La primera tópica corresponde a lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente.
En palabras sencillas, puede decirse que lo consciente es todo aquello que es accesible de forma inmediata y a lo cual recurrimos a diario en las muy diversas vicisitudes de nuestra vida. Se lo suele asociar al concepto de percepción. Recibe las informaciones tanto del mundo externo como interno; el tiempo y el espacio siguen una lógica común. Desempeña un papel importante en la dinámica del conflicto (evitación de lo desagradable y regulación del placer) y de la cura (toma de conciencia) (Laplanche y Pontalis, 1996).
Lo preconsciente se refiere a todo aquello que no tiene un acceso inmediato, directo, y que requiere de una mayor búsqueda y concentración. El lenguaje estaría vinculado con él. Evitaría que los contenidos inconscientes pasen a la conciencia de manera directa. Lo preconsciente es lo que de cierta forma escapa a la conciencia. Sería como una especie de filtro que resguarda a uno mismo, por ejemplo, evitando preocupaciones perturbadoras que han quedado como resto, así como también todo aquello que fue consciente y es ubicado en el preconsciente.
Читать дальше