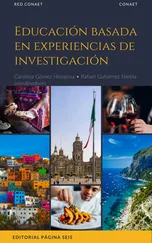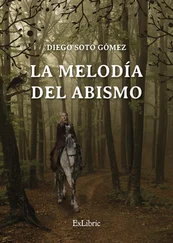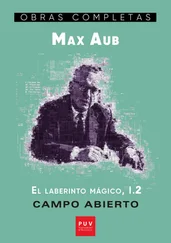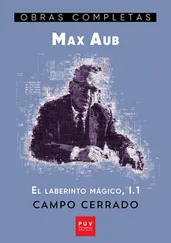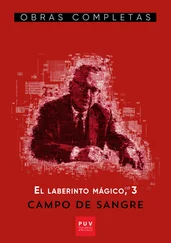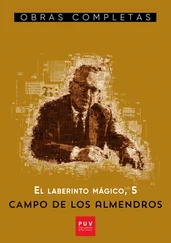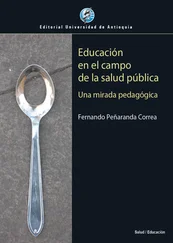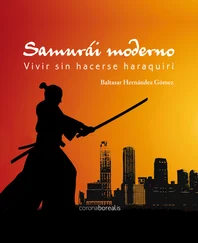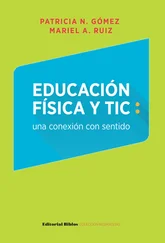Cabe agregar que los maestros están inmersos en ese juego de fuerzas del que estamos hablando. Son depositarios de la tradición, salvaguardan valores y rituales pero al mismo tiempo deben ser capaces de vislumbrar los cambios que exigen un determinado contexto o una situación específica. A ellos les compete “leer los signos de los tiempos” para reconocer qué del acervo cultural amerita legarse a las nuevas generaciones y cuándo hay que asumir una postura crítica del pasado para movilizar el pensamiento y la actitud de los estudiantes a prever un futuro diferente del ofrecido por el presente. Lo contrario sería condenar a los más jóvenes de hoy a ir en contravía del porvenir. Allí se ve la necesidad de que cada maestro tenga el liderazgo suficiente para invitar a sus alumnos a avizorar lo inexistente y, a la vez, saber qué debe mejorarse, ajustarse o definitivamente desechar de las herencias pretéritas.
Dadas esas demandas simultáneas del pasado y del futuro el maestro necesita un espíritu flexible, una capacidad de renovación y un hondo compromiso político. Debe ser permeable a las necesidades y los desafíos del presente pero con la suficiente lucidez —o la más serena sabiduría— para saber elegir y conservar conquistas de las sociedades pasadas o logros significativos de otras culturas. Si es demasiado rígido o pierde su voluntad de exploración una de esas demandas quedará trunca o sin terreno fértil. Porque no todo se puede cambiar y tampoco todo puede permanecer inalterable. Las grandes innovaciones, los grandes cambios —y eso nos lo enseñó el músico Igor Stravinsky— requieren un basamento, un puente con la tradición. El rostro bifronte del maestro debe, por lo mismo, con una de sus caras iluminar comprensivamente lo pasado y, con la otra, entrever los escenarios posibles de una nueva sociedad o un nuevo perfil de humanidad.
Lo dicho de los maestros puede aplicarse también a las instituciones y las políticas educativas. No es atendiendo únicamente a modas o asuntos de coyuntura como los cambios logran su mejor resultado. Tampoco se trata de ignorar o ser indiferentes a las urgencias de una época o un país. Las instituciones y las políticas educativas tienen que desarrollar un buen juicio para no andar cada rato dando virajes o intentando acomodarse a lo que en otras latitudes es visto como exitoso. Buen juicio es lo que se necesita para no echar por la borda lo construido, lo consolidado, y para mantener lo que por el resplandor de las candilejas del momento parece cosa vieja o sin utilidad. En eso consiste precisamente la difícil tarea de legislar o gobernar, y en eso estriba también el impacto genuino o tangencial de un cambio en el sector educativo.
No sobra señalar que así se trate de personas o de instituciones, bien sea para las grandes renovaciones o los pequeños cambios, es indispensable la perseverancia, la planeación y unas estrategias de corte afectivo por parte de quienes acompañan o capitanean esos procesos. Sin esos ingredientes será muy superficial la remoción del arado en la tierra y muy poca la cosecha. Se olvida con facilidad que los cambios involucran aspectos emocionales, sensibles de las personas; que no es solo un asunto intelectivo o racional. Por ende, a la par que se diseñan en el tiempo las acciones y los recursos, de igual forma hay que considerar la parte psicológica y actitudinal de los individuos. Y mucho más si se trata de grupos o comunidades. Los proyectos, los programas, los planes de acción hacia un cambio apuntan no únicamente a que los involucrados entiendan y comprendan la importancia de una innovación, sino que, además, aprendan gradualmente a asimilar el impacto de esas transformaciones en su sensibilidad y su memoria.
Concluyamos estas reflexiones recalcando una idea: es provechoso estar dispuestos a cambiar. La historia nos ha mostrado que es preferible arriesgarse a realizar voluntariamente algunos cambios y no esperar, amodorrados, a que los cambios externos nos obliguen a transformarnos. Sin duda, es mejor ser protagonistas de una situación y no meros espectadores. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo asumimos dicha responsabilidad o de qué manera enfrentamos la no fácil tarea de mudar nuestras certezas y propiciar, sin fatalismos, la persecución de nuevas utopías.
Fernando Vásquez Rodríguez
Director Maestría en Docencia
Universidad de La Salle
Muchas palabras de tanto uso terminan por perder su significado; algunas palabras que parecen diferentes y alternativas se desvirtúan y resultan nombrando, precisamente, aquello que querían suplantar. De esta manera, palabras como justicia, democracia, libertad y cambio, por mencionar algunas, terminan por expresar en la práctica, a fuerza de desgaste, aquello contrario a lo que significan.
El cambio en educación puede expresar muchas cosas. La sociedad actual está acostumbrada a suplantar realidades con palabras. Frecuentemente, en educación, la simple introducción de un texto con un nombre llamativo, la formalización de una nueva asignatura, un cambio de horarios, la imposición de un autor de moda y el eslogan de una pedagogía de vanguardia se tienden a considerar verdaderos y revolucionarios cambios.
Un cambio educativo implica transformaciones en la estructura de la escuela y del sistema, cuya motivación, adecuación e implantación requieren largos y penosos esfuerzos por revisar los contextos y las necesidades. Los falsos cambios se convierten en las más peligrosas amenazas, porque nada es peor que creerse en la otra orilla sin haber atravesado el río; es decir, imaginarse ingenuamente situado en un paradigma alternativo, cuando en realidad se hace lo mismo de siempre con nuevos nombres. Y esto abunda en educación. Máxime cuando las políticas de turno entronizan discursos y modas pedagógicas, que, sin la complejidad de su aplicación, hacen pensar que ahora sí se hará lo que no se hacía, mientras todo sigue de la misma manera: estudiantes desmotivados, conocimientos caducos, estructuras rígidas y autoritarias, horarios fijos, evaluaciones unidireccionales, maestros despedagogizados y educación sin presupuesto intelectual y económico.
La complejidad del cambio educativo implica entender y abordar los sujetos, los escenarios y las condiciones de quienes los ponen en práctica y de quienes los “padecen”. Como cualquier cambio social, el cambio educativo depende menos de técnicas y recetas y más de condiciones objetivas y subjetivas para su planeación, ejecución y evaluación. Así como ninguna experiencia es transferible en forma mecánica a otra realidad, el cambio educativo adolece de esquemas rígidos de identificación que garanticen su replicación y transferencia a cualquier lugar. De ser posible, el cambio, pasa inevitablemente por las personas; es más, lo que cambian realmente son las personas,
dado que todo saber tiene que ser sabido por alguien para poder existir […] Entonces el método es el sujeto, el método es la multiplicidad específica del sujeto respondiendo al desafío que hace la interacción social. Nadie puede “aplicar” un método que no constituya lo que él es de alguna manera; en cuyo caso no aplica, sino que se es (Bustamante, 1999, p. 93).
No existe metodología a prueba de sujetos, no existe cambio a prueba de seres humanos. En la actualidad los cambios en educación de los países pobres enfrentan los peligros de orientarse bajo la mirada unidireccional de los organismos multilaterales y sus lógicas de calidad, eficiencia y efectividad, medidas bajo el derrotero exclusivo de la economía y el mercado, con la consecuencia de un currículo puesto al servicio de estos intereses. Corresponde a los maestros de los contextos particulares asumirse como intelectuales de la educación (Díaz, 1993), portadores —no reproductores— de un saber y, al lado de directivas e instituciones, contextualizar su práctica pedagógica y hacer emerger los urgentes y verdaderos cambios que requiere la educación para estar a la altura de los nuevos retos del siglo XXI.
Читать дальше