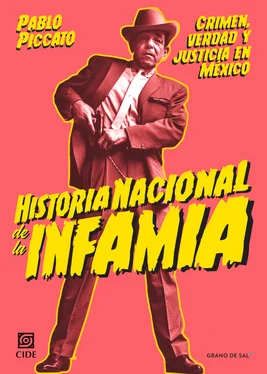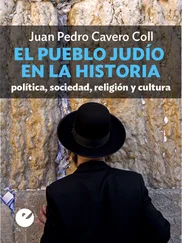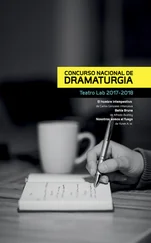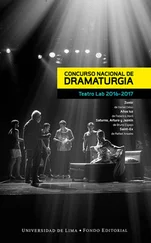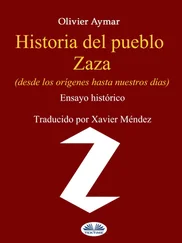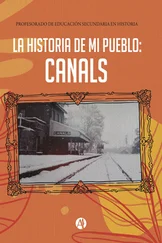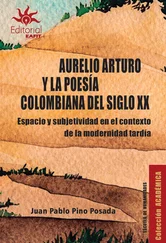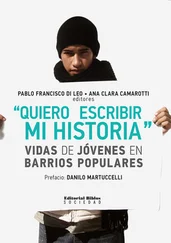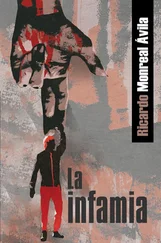Los historiadores han utilizado casos famosos como referencias narrativas para hurgar en la microhistoria de distintos momentos y lugares. No hay nada mejor que un buen caso criminal para ejemplificar una circunstancia histórica, presentar el contexto y reproducir una diversidad de voces, manteniendo al mismo tiempo una trama de suspenso que debe resolverse, no forzosamente mediante la indagación detectivesca, sino revelando el significado histórico, más amplio, de la anécdota. Los siguientes capítulos, sin embargo, se abstienen de esa estructura narrativa. No utilizan los casos como vehículos metafóricos para decir algo de una relevancia más general. En lugar de eso, el libro muestra cómo cada caso, con sus características únicas, le dio forma al alfabetismo criminal. Los casos, por lo tanto, no son ejemplos, sino el objeto mismo del conocimiento que estoy tratando de reconstruir. En otras palabras, no seré el detective, sino que simplemente observaré cómo otros hicieron de detectives con los materiales que la vida les ofreció. 14
Las páginas siguientes exploran varios escenarios en los que el público debatió acerca de las difíciles conexiones entre el crimen, la verdad y la justicia. Los capítulos están organizados en tres secciones que siguen cierto orden cronológico. La primera parte del libro, “Espacios”, se refiere a los recintos en los cuales se discutían el crimen y la justicia. Los juicios por jurado, en el capítulo 1, fueron el ámbito donde una multiplicidad de actores debatieron sobre los delitos y sobre los criminales. Los juicios en los que los ciudadanos comunes, más que un juez, decidían los hechos del caso eran una novedad en la historia legal del país. En la Ciudad de México, estos procedimientos le dieron un papel prominente a los sospechosos y también crearon un escenario en el que otras voces proponían interpretaciones alternas de los sucesos y las motivaciones. Los fiscales y los abogados defensores daban largos discursos, atacando o alabando el carácter de las víctimas, los testigos y los sospechosos. Al participar en cualquiera de esas modalidades, los ciudadanos estaban expuestos a la mirada del público de maneras poco halagadoras, pero a la vez esto les permitía a algunos de ellos cuestionar los roles de género y de clase. Los propios miembros del jurado estaban involucrados, mientras que los jueces solían permitir que todos se expresaran sin tapujos y no siempre eran capaces de prevenir el desorden. Muchísima gente asistía a los juicios por jurado y externaba sus opiniones a gritos, a menudo perturbando los procesos judiciales. A partir de que se abolieron los jurados en 1929, los procesos penales se volvieron cada vez más opacos, tenían lugar en pequeñas oficinas en los juzgados y en gruesos expedientes. Fue entonces cuando las noticias policiales, o la “nota roja”, el tema del capítulo 2, se impusieron como el ámbito en el que el crimen y la justicia se discutían abiertamente. La transición de los juicios por jurado a la nota roja como el punto focal del crimen en la esfera pública refleja la creciente alienación de los ciudadanos mexicanos respecto del sistema judicial. Los periódicos y las revistas enfocados en el crimen contrastaban su apertura y dinamismo con la oscuridad de los juzgados. Los lectores de publicaciones periódicas creían que debían buscar la verdad, y a veces también el castigo, más allá de las instituciones del Estado. Así como la prensa se consideraba una fuente confiable de datos, también era un vehículo emocional para expresar apoyo a la violencia punitiva. De esta forma, los periódicos se situaban en el centro del debate público sobre el crimen y fomentaban un apoyo generalizado a la violencia extrajudicial en contra de los sospechosos. Los columnistas argumentaban que debido a que la pena de muerte no podía aplicarse y las sentencias de prisión no eran lo suficientemente largas, los criminales conocidos debían castigarse con violencia directa, incluida la tortura, el linchamiento o la muerte a manos de sus guardias: la llamada “ley fuga”.
La segunda parte, “Actores”, se enfoca en los personajes centrales de esas discusiones. Se suponía que los detectives y los policías, tema que se aborda en el capítulo 3, debían establecer la verdad detrás de los crímenes y permitirle a los jueces impartir justicia. Sin embargo, no siempre lo lograban, o lo lograban utilizando métodos que socavaban la confianza de la población en sus versiones, como la tortura, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales. La violencia ilegal era infligida por representantes del gobierno. Se recurría a la ley fuga en unos cuantos casos ejemplares, como si ello fuera la culminación de un debate abierto a todos al cabo del cual se implementaba la “sentencia de la opinión pública”. La muerte era un final adecuado para un juicio paralelo en la esfera pública que, como todos sabían, no era tan propenso a la corrupción como los que tenían lugar dentro del sistema judicial. Así, la violencia extrajudicial era una forma de romper la ley con el fin de lograr la justicia. Pero sucedía a costa de la deshumanización de sus víctimas y su efecto era profundizar la brecha entre verdad y justicia. A pesar de las flagrantes contradicciones entre estas prácticas y las nociones liberales de justicia, la opinión pública otorgaba a la tortura y a la ley fuga una pátina de coherencia y una legitimidad que no estaban disponibles en los canales oficiales. El capítulo 4 se enfoca en los asesinos y en el asesinato como un acto comunicativo —una acción que siempre tiene repercusiones públicas, por lo regular visibles en la prensa—. Los asesinos, en particular cuando tenían la atención de los medios, utilizaban sus crímenes para transmitir un mensaje, una explicación de su comportamiento o simplemente una historia. Sus narraciones a menudo cuestionaban la verdad legal: dada la inefectividad de los procedimientos oficiales para esclarecer los hechos, los testimonios de primera mano se volvieron fundamentales, así provinieran de personajes despreciables, y las confesiones se convirtieron en la prueba dominante de la verdad acerca de un crimen. El capítulo 5 se detiene en un estereotipo muy real, el pistolero, una expresión de la violencia y la impunidad que la mayoría de los mexicanos asociaba con el crimen y la política durante estas décadas. Los pistoleros poblaban la zona gris entre el crimen y la justicia, y prosperaban gracias al apoyo de sus poderosos empleadores, a menudo políticos, particularmente después de los años cuarenta.
La tercera parte del libro, “Ficciones”, sostiene que las narraciones literarias fueron fundamentales para que la gente comprendiera los dilemas de la verdad y la justicia, y que estas narraciones fueron un vehículo central para la formación del alfabetismo criminal. El capítulo 6 habla de los orígenes del género de la novela policial en México y el surgimiento de lectores y escritores, y el capítulo 7 se enfoca en cuatro autores y sus esfuerzos para reconciliar el arte, el crimen y la justicia. La ciencia y el pensamiento legal fueron solamente una parte del conocimiento popular acerca de los criminales, las estaciones de policía, los juzgados, las cárceles y las costumbres del submundo. Este conocimiento nunca se presentó en un formato enciclopédico, aunque se condensó en narraciones literarias que desplegaban imaginación en la trama, pero que eran realistas en los detalles. Las novelas policiales eran producidas y consumidas por todo tipo de gente, que las estimaba de utilidad en su vida diaria. Después de todo, cualquier habitante moderno, ingenioso y letrado de la ciudad tenía que poseer cierto conocimiento acerca de estos temas. Como veremos en el capítulo 6, las historias de detectives y asesinatos fueron un género literario popular que incluyó tanto traducciones como obras originales de autores locales. En las primeras narraciones mexicanas, al igual que en el género estadounidense conocido como hard-boiled, la intuición de los detectives ficticios se consideraba más confiable que las mentiras de los sospechosos evasivos —y sin duda más convincente que los métodos estúpidos o, en el mejor de los casos, turbios, de la policía—. Los autores mexicanos de historias detectivescas y novela negra (más centrada en el crimen que en la averiguación) profundizaban en el papel central de las noticias policiales para alcanzar la verdad y en la apreciación estética del homicidio que los periódicos sólo insinuaban. En Ensayo de un crimen, la extraordinaria novela de 1944 de Rodolfo Usigli que se examina en el capítulo 7, Roberto de la Cruz, el personaje principal, decide cometer un asesinato con fines estéticos. Lo intenta un par de veces y se frustra cuando los periódicos malinterpretan su obra artística o se la atribuyen a alguien más. Desea utilizar el asesinato para alcanzar una verdad estética más elevada, pero necesita que los periódicos lo difundan y validen. La propia novela, como si buscara contrastar la realidad con el deliro de De la Cruz, a menudo invoca el alfabetismo criminal, al hacer alusión a prácticas y casos conocidos entre los lectores informados. Otros contemporáneos intentaron variaciones de esta situación. El capítulo 7 muestra cómo, a medida que maduraba, el género comenzó a dejar de lado la dimensión detectivesca de las tramas a favor de la perspectiva de los criminales que utilizaban formas crueles de justicia directa. Es posible que estas historias hayan canalizado la frustración de los lectores decepcionados por el sistema de justicia oficial; en todo caso, mantenían la noción de que el castigo tenía una conexión directa con la verdad. Al hacerlo, expresaban impulsos intolerantes inherentes a la normalización de la violencia y la impunidad. Con base en este hallazgo, el epílogo trata de conectar algunos de estos temas con el presente.
Читать дальше