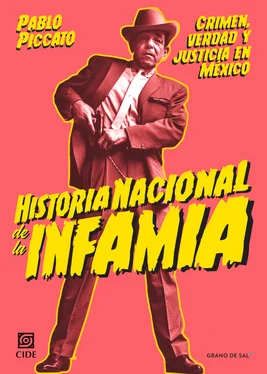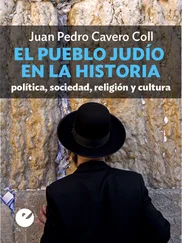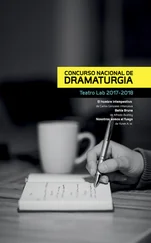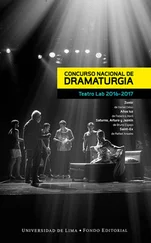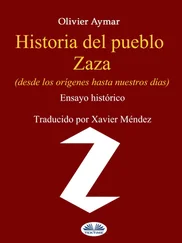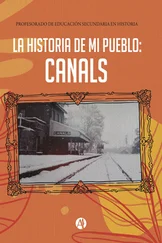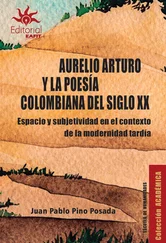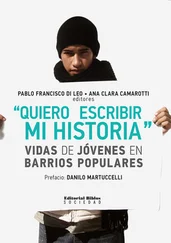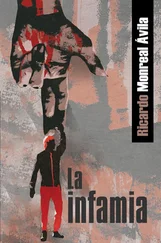Durante los años veinte, los juicios por jurado eran reconocidos en la esfera pública como los lugares donde distintos actores presentaban narraciones y explicaciones del crimen a una amplia variedad de públicos. Los casos famosos movilizaban el creciente poder de los periódicos y la radio, y eran particularmente fascinantes para sus audiencias, porque exponían la subjetividad de aquellos actores al escrutinio inquisitorio del público y, simultáneamente, canalizaban la crítica al régimen posrevolucionario. 1Los juicios por jurado funcionaban como telón de fondo de influyentes debates sobre la feminidad y, a su vez, contribuían a la transformación del papel de la mujer en la vida pública —si bien, como veremos, no necesariamente de un modo que las empoderara—. Los juicios por jurado fueron un lugar clave para la construcción del alfabetismo criminal y catalizaron el surgimiento de públicos que harían frente al problema de la violencia y la impunidad en las décadas posteriores. Los estudios de los jurados criminales en otros países enfatizan su papel como espacios de la esfera pública en los que es posible explorar muchos temas además de la justicia: las emociones, los roles de género, la privacidad o la cuestiones raciales. Estos juicios se parecían al teatro y, en efecto, resulta tentador verlos como un escenario en el que una variedad de interesantes tramas y papeles se representaban en forma de melodrama. Las expectativas cambiantes de las mujeres en relación con lo violento y lo doméstico se ponían en juego en este teatro. En México, sin embargo, los juicios por jurado eran también el escenario principal para la búsqueda de la verdad y la justicia. Múltiples actores, desde los abogados y los propios sospechosos hasta el público y los periodistas, participaban en debates contenciosos, mientras los miembros del jurado evaluaban las versiones rivales. 2Los agentes del Estado tenían sólo un limitado control del proceso. El resultado fue el surgimiento de un escepticismo duradero con respecto a la ley. Observar la forma de operar de esta clase de juicios más allá de la estructura del melodrama muestra cómo las mujeres y los adversarios políticos del gobierno también podían utilizarlos para cuestionar su subordinación.
Tras una breve historia de los juicios por jurado y su contexto político, este capítulo describirá su operación recurriendo a los testimonios de sus defensores y de sus detractores. Parecería que estos juicios no tenían nada de serenos o balanceados: los debates entre los abogados acerca de un caso particular podían ser tan mordaces como las disputas acerca de la forma en que funcionaba la institución. La pregunta básica que dividía esas opiniones era si los miembros del jurado podían ser manipulados fácilmente mediante viles recursos emocionales o intereses ocultos, o si eran los custodios de una institución verdaderamente democrática. La segunda parte del capítulo abordará un caso famoso que marcó el cénit de la influencia del juicio por jurado en la esfera pública, cuando en 1924 una muchacha fue absuelta tras asesinar a un político. La tercera parte estudiará la caída de la institución, tras el juicio en 1928 del asesino del presidente electo, en un veredicto que se alcanzó en el contexto de la presión política, el conflicto religioso y el interés obsesivo de los medios. Estos dos casos ejemplifican otro legado perdurable de los juicios por jurado: la justificación abierta, por parte de ciertos miembros de la sociedad civil, de la justicia informal y el castigo extrajudicial como las mejores maneras de lidiar con las limitaciones del Estado.
Los juicios por jurado, establecidos tras el medio siglo que siguió a la Independencia, un periodo marcado por la guerra civil y la invasión extranjera, prometían una forma ilustrada de abordar los conflictos que todavía asolaban a la nación en todos los niveles de la vida pública y privada. El ministro de Justicia Ignacio Mariscal y otros liberales que propusieron esa institución la identificaban con la democracia y el progreso, y ofrecían una genealogía prestigiosa: el jurado era una invención de la Antigüedad clásica, perfeccionada por el pueblo inglés, codificada por la Revolución francesa y adoptada por Estados Unidos. 3En México, el Congreso Constituyente de 1856, convocado por una coalición liberal, debatió la idea de incluir jurados criminales en la nueva Constitución y faltaron sólo dos votos para lograr su aprobación. Tras la guerra civil con los conservadores (1857-1861) y la invasión francesa que impuso la última monarquía (1861-1867), el mismo grupo de liberales volvió a insistir en la idea. Esta vez establecieron juicios por jurado en el Distrito Federal por medio de una ley que propuso Mariscal, que el Congreso aprobó casi por unanimidad y que el presidente Benito Juárez firmó en abril de 1869. Como un espacio en el que los ciudadanos comunes podían, al menos en teoría, intervenir directamente en el proceso de la justicia, el “jurado popular” parecía ser una animada expresión de la soberanía popular. 4Había un antecedente mexicano que Mariscal evitó reconocer. Desde la década de 1820 y hasta 1882, con algunas interrupciones debido a la inestabilidad política, se había juzgado mediante jurados a los periodistas. En 1869, sin embargo, Mariscal trató de no dar la impresión de que los jurados criminales tendrían las mismas fallas que los jurados de prensa, que muchos consideraban caóticos y predispuestos a favor de los sospechosos. 5
Los partidarios del jurado creían que podía enseñarle a la población a afrontar complejas situaciones éticas y políticas y, al mismo tiempo, redimir un sistema de justicia que carecía de autoridad. Benjamin Constant, una fuerte influencia para los primeros liberales mexicanos, sostenía que el jurado era un pilar de la gobernanza porque canalizaba el interés de los particulares en la ley. 6El jurado era valioso porque le permitía a los ciudadanos ordinarios no sólo hacer cumplir la ley, sino también trascenderla, utilizando su sentido común para llevar a cabo una función básica de la opinión pública en su papel clásico de juzgar la reputación de las personas. A pesar de que sólo se les pedía decidir acerca de los hechos de un caso, los miembros del jurado llevaban más lejos su sentido común, apropiándose de las emociones del juicio y adoptando una perspectiva negativa de la ley cuando pensaban que era defectuosa. Los miembros del jurado en los casos criminales ponían su conciencia por encima de la letra de la ley y las instrucciones de los jueces. Para ese prócer liberal que fue Guillermo Prieto, el exceso de orientación de las autoridades alteraba la esencia del jurado y lo convertía en una mera rama del sistema judicial. 7Si la educación podía conducir a la injusticia, la ignorancia era una virtud.
Y la ignorancia no era difícil de conseguir. Para 1869, la legislación penal era todavía un revoltijo de códigos coloniales, leyes nacionales y normas tradicionales. La turbulencia y la guerra civil habían vuelto a los magistrados vulnerables a la corrupción, a las presiones políticas o, en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, a la inexperiencia. Los liberales argumentaban que sólo la participación directa de los ciudadanos podía remediar tal “podredumbre judicial”. 8La naturaleza democrática del jurado le ayudó a ganarse el amplio apoyo que consiguió desde el inicio, como testimonio de las dificultades de las que el país acababa de salir airoso. Escribiendo desde El Monitor Republicano, “Juvenal” sostenía que el pueblo tenía que reivindicar el poder de juzgar: “No deleguemos en manos del poder —exhortaba— […] facultades que con tanto trabajo, que merced a tantos esfuerzos, hemos podido quitarle.” Mariscal sostenía que el jurado era un nuevo derecho del pueblo mexicano: como una representación del pueblo, el jurado prevendría la politización de la justicia y otros abusos de poder. 9
Читать дальше