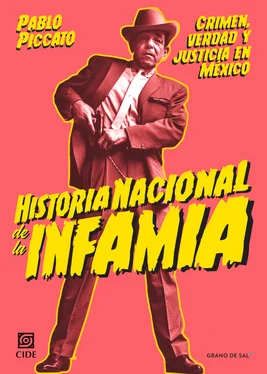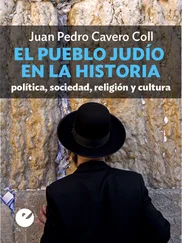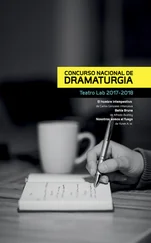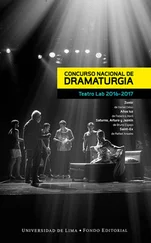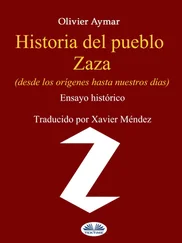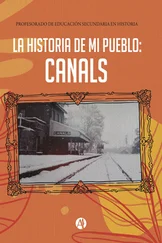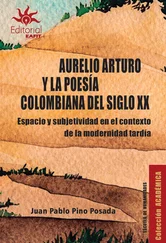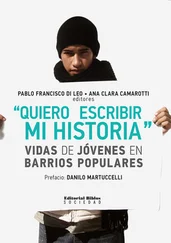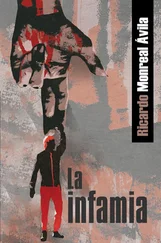Más que un derecho, el jurado era una expresión de la soberanía popular, una representación directa de la voluntad popular por medio de la conciencia de los particulares. El ideólogo liberal Ignacio Ramírez explicó que “el pueblo soberano” era el juez por antonomasia, del mismo modo en que lo había sido en la plaza pública de la Antigüedad y en ese momento lo era en Estados Unidos. 10Según la ley de 1869, no podía apelarse en contra de los veredictos del jurado si nueve de once de sus miembros estaban a favor de una condena. Una mayoría simple era suficiente para obtener un veredicto, aun si éste conducía a la pena de muerte. En los años siguientes, los críticos vieron en esta autoridad tan amplia una aberración provocada por el idealismo. Reformas posteriores le dieron a los jueces la autoridad para escuchar apelaciones en contra de la decisión del jurado en caso de un error de procedimiento, pero mantuvieron la excepción cuando el voto era casi unánime. La premisa era que sólo los ciudadanos particulares podían ser honestos y estar libres de la influencia del dinero y del poder que tan fácilmente corrompía a los funcionarios públicos. Cada miembro del jurado decidía desde el subjetivo ámbito de sus convicciones, donde no tenía que rendirle cuentas a nadie, con excepción, quizá, de dios. 11Así, por ejemplo, incluso si a un miembro del jurado se le pedía votar acerca de los hechos del caso, tenía la libertad de emitir su fallo con base más bien en su valoración de la moralidad de la acción del sospechoso. A diferencia del juez, al “aplicar la ley moral que cada hombre lleva en su conciencia”, el miembro del jurado estaba por encima de la letra de la ley y las intenciones del legislador. 12
La letra de la ley, sin embargo, era equívoca con respecto a las obligaciones del jurado. La preguntas que le hacía el juez se restringían a hechos concretos (“¿J. Jesús Rodríguez Soto, es culpable de haber privado de la vida a Marcos Tejeda Soto, infiriéndole la lesión descrita en el certificado médico respectivo?”, o “¿La muerte de N. fue debida a la peritonitis determinada por la herida?”). 13No obstante, cuando los miembros del jurado comenzaban a deliberar, debían jurar: “¿Protestáis desempeñar las funciones de jurado sin odio ni temor y decidir, según apreciéis en vuestra conciencia y en vuestra íntima convicción, los cargos y los medios de defensa, obrando en todo con imparcialidad y firmeza?” 14Más allá de esa demanda subjetiva, la ley no imponía regla alguna para el modo en que los miembros del jurado debían llegar a sus decisiones. Después de todo, la autoridad del jurado residía en la conciencia individual de cada uno de sus miembros: lo que importaba no era su inteligencia ni su conocimiento, sino su creencia sincera en el valor moral de las acciones del sospechoso. 15
Desde el inicio, el juicio por jurado provocó resistencia por parte de ciertos sectores de la profesión jurídica. Al principio, los abogados podían ver el beneficio de un sistema que aumentaba la imparcialidad de los jueces. Antes de que a los jurados se les asignara la tarea de decidir sobre hechos concretos, los jueces tenían que llevar a cabo el doble papel de fiscal y mediador, reuniendo pruebas y luego dictando la sentencia. El jurado popular, así como la oficina fiscal especial creada para complementar su tarea, le dejarían al juez el trabajo de coordinar el proceso y decidir sobre asuntos relacionados con la ley, lo cual le permitiría conservar su imparcialidad. Pero a medida que la profesión jurídica creció en tamaño y especialización, algunos comenzaron a hacer comentarios críticos de dicha “mejora democrática” en la administración de la justicia. 16Así, a la ley de 1869 le siguieron decretos y legislaciones que reflejaban un creciente escepticismo. El Tribunal Superior del Distrito Federal propuso eliminar los jurados criminales desde 1880. En lugar de eliminarlos, el código de procedimientos penales de 1881 para el Distrito Federal redujo el alcance del jurado a crímenes con una sanción de más de dos años de prisión. Un nuevo código de procedimientos de 1894 limitó aún más los delitos sobre los cuales los jurados podían decidir y expandió el papel de los jueces. Más delitos, como la bigamia, se excluyeron en 1902, y en 1907 el trabajo de los jurados quedó restringido a delitos con sanciones de más de seis años de prisión; también se exceptuaron casos que involucraran duelos, adulterio y ataques a funcionarios públicos. Durante esos años, otros estados que también habían tenido jurados criminales los abolieron. 17Poco antes de la Revolución, los juristas auguraban que el jurado popular tenía los días contados. Sin embargo, el Primer Jefe Venustiano Carranza incluyó el jurado popular en su proyecto para una nueva Constitución a fines de 1916 y en esa oportunidad los diputados constituyentes lo aprobaron. 18Las regulaciones para el Distrito Federal se mantuvieron vigentes hasta 1929, cuando se aprobó un nuevo código penal. La posibilidad de recurrir a jurados en lugar de jueces permaneció en la Constitución hasta 2008, pero únicamente para unos cuantos delitos, como la traición y la difamación.
Los críticos del sistema de jurados se mostraban pesimistas acerca del ciudadano promedio y su capacidad para expresar la voluntad popular. Para Santiago Sierra, la ilusión de “nuestra experiencia democrática” había consagrado una institución que era un reflejo mediocre y efímero de la justicia. 19Cuarenta años después, otro porfirista, Francisco Bulnes, sostenía que la autoridad del jurado debía restringirse porque “no merecemos justicia, porque no la merece el que no sabe hacerla”. 20Bulnes describía el jurado en México como una mala parodia de modelos augustos: “Los veintiséis hombres justos de la pudibunda Inglaterra, primitivos representantes solemnes del pueblo en sus actos de justicia, se transformaron en México en doce léperos que felicitaban a los violadores por los buenos cueros que habían disfrutado, se mofaban de los maridos víctimas de escandalosos adulterios, admiraban el honor exquisito de los matadores de sus concubinas o de mujeres públicas, ardían de entusiasmo con el heroísmo de los rijosos, la astucia de los asesinos madrugadores, las estratagemas de los ladrones”. 21Sin embargo, la acusación más coherente en contra del jurado vino del prominente abogado Demetrio Sodi, un jurista que adquirió considerable influencia y riqueza durante el porfiriato. Sodi publicó El jurado en México en 1909, en el que promovía la eliminación del juicio por jurado, cuyo fin creía inminente: la mayor parte de los estados ya lo habían abolido, estableciendo “procedimientos más acordes con el progreso científico del derecho criminal”. 22El libro se hacía eco de la crítica positivista en contra del liberalismo, pero enfatizaba la perspectiva de que la profesión jurídica ya había adquirido un mayor prestigio para ese momento. Sodi sostenía que el jurado no era una institución democrática —¿cómo podía serlo, si las listas las producían los funcionarios de gobierno de manera arbitraria?— y descartaba la idea de que los jurados fueran necesarios debido a las fallas de la institución judicial. Incluso si la mayoría de los jueces carecían de una educación de calidad, los defectos del jurado eran de tal magnitud que abolirlo era una mejor opción. Con base en su larga experiencia judicial, Sodi combinaba las citas habituales de autoridades legales con anécdotas insólitas de juicios por jurado reales. Al enumerar las muchas maneras en las que la justicia podía ser socavada, señalaba que uno de los peligros más grandes eran las argucias y la retórica de los abogados, “porque los jurados deciden por impresión y no por íntima convicción”. 23
Los informes de frecuentes irregularidades en el juzgado respaldaban las peticiones de abolir los jurados populares. Los espectadores en la sala trataban de influir en el jurado con sus escandalosas reacciones a los discursos y los testimonios. En algunos casos se descubrieron sobornos y amenazas. Los miembros del jurado a menudo apresuraban sus conclusiones, sin darse tiempo de sopesar las pruebas con seriedad. Los abogados recurrían a la sofistería o se tomaban atribuciones que no les correspondían. Las acusaciones más fuertes a los juicios por jurado surgieron a partir de unos cuantos casos particularmente escandalosos en los que los jurados exoneraron a sospechosos de crímenes graves como el homicidio. A pesar de que los periódicos cubrían la mayor parte de estos acontecimientos como algo rutinario, algunos ejemplos parecían particularmente indignantes y dieron pie a las primeras solicitudes de abolir la institución o suspender temporalmente las garantías constitucionales. Se escribieron obras inspiradas en esas injusticias y hubo una amplia cobertura de exoneraciones particularmente lamentables porque eran resultado de votos del jurado que contradecían las pruebas. Incluso ante las múltiples confesiones de un sospechoso, como sucedió en el caso de Felipe Guerrero, acusado de asesinato en 1895, los jurados no siempre emitían un veredicto de culpabilidad. Para los críticos, la conclusión era simple: el tipo de gente que servía en los jurados era egoísta y por lo tanto simpatizaba con el criminal, o bien era tan crasa y vulgar que no lograba ver la aberración del crimen. 24
Читать дальше