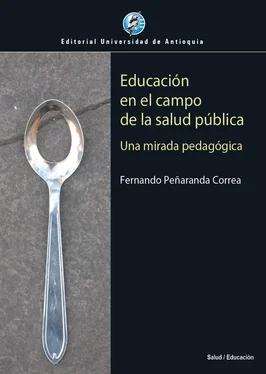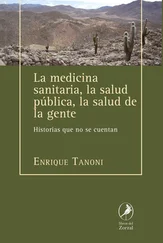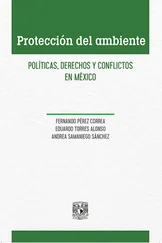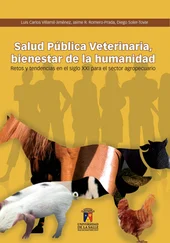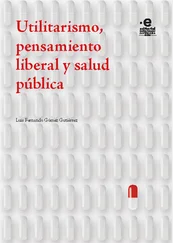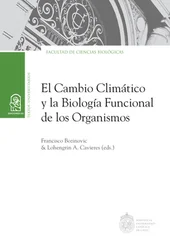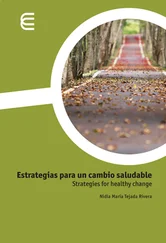Asimismo, la educación es una práctica social que media la producción, reproducción y transformación de la cultura y la sociedad, en el marco de un complejo sistema de fuerzas sociales que responden a intereses y relaciones de poder en conflicto. El dominio sobre los procesos educativos, bien sean formales o no formales, por parte de los grupos dominantes, pretende asegurar el mantenimiento del orden social imperante, por lo cual la arena educativa se convierte en un escenario de luchas y tensiones. En el capítulo 3, “Sociología de la educación”, sitúo la educación en el campo de la salud pública, inmersa en un contexto social amplio, para cuyo análisis se hace necesario acudir a la teoría sociológica. De este modo, apoyado en los desarrollos teóricos de la sociología de la educación sobre la socialización e institucionalización de Berger y Luckmann, la sociología del discurso pedagógico y el control simbólico de Bernstein, el análisis sociológico que hacen Bourdieu y Passeron al sistema educativo como instancia de reproducción cultural, y las teorías de Moscovici y Jodelet sobre las representaciones sociales, construyo una ruta teórica que presenta una propuesta de análisis sociológico.
En esa medida, la comprensión de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por la institución sanitaria requiere un análisis que trascienda el escenario educativo. En esta propuesta teórica concibo dichas prácticas como escenarios de socialización secundaria, en los cuales la institución sanitaria construye y reproduce el orden social imperante por medio del control sobre los conocimientos y la modulación de las subjetividades. De manera que la institución sanitaria funge como campo de control simbólico expresado en el poder de los educadores para controlar los significados de la salud, la enfermedad e incluso del sujeto como paciente, enfermo, ciudadano, usuario, etc.
A través del discurso biomédico, la institución sanitaria normatiza (homogeniza) conocimientos y comportamientos, y abstrae las determinaciones sociales y políticas de la enfermedad, para situar su análisis en un terreno tecnocrático y, de esta manera, despolitizarlo. Ahora bien, el discurso biomédico transforma las representaciones sociales sobre la salud, la enfermedad y, en general, sobre los sujetos y sus vidas; pero esta “incorporación” se adelanta mediante la “deformación” del conocimiento biomédico, que posteriormente es integrado en un marco de referencia conocido. De este modo, el proceso de aprendizaje, que es también de inculcación e imposición, es socioontológico, pues conlleva, además, una manera singular de ser y hacer que remite a una idea de identidad.
Cuando el discurso biomédico se transforma en discurso pedagógico, en el ámbito de la institución salud, propongo que sea concebido como “discurso biomédico pedagógico”. En ese proceso, los contenidos de orden instruccional —aquellos provenientes del conocimiento biomédico— se insertan en un discurso de carácter regulativo, propio de un arbitrio cultural determinado. Esto es así, porque el conocimiento biomédico se recontextualiza en el proceso de adaptación a los fines pedagógicos, con lo cual se “tiñe” de un discurso identitario.
Así, las prácticas pedagógicas en el campo de la salud pública se configuran como un escenario para la imposición de arbitrios culturales, esto es, valores, contenidos y modos de ver la vida; en consecuencia, habitus. Dicha imposición se lleva a cabo por medio de una “violencia simbólica” como ejercicio de poder por parte del educador sanitario. Constituye esta una doble arbitrariedad, la del poder y la del arbitrio cultural, ya que se legitiman un orden social y las relaciones de clase (o entre grupos), que terminan perpetuando y consagrando un privilegio cultural.
La imposición de un arbitrio cultural determinado (correspondiente a los grupos dominantes) se da simultáneamente con la imposición de una modalidad pedagógica, la educación tradicional, pues es la más apropiada para efectuar dicho proceso, para reproducir la cultura y, en este orden de ideas, para cumplir la función de control y medicalización del discurso biomédico. Se da, entonces, un mecanismo sinérgico conservador de la cultura y de la educación tradicional. De este modo, las prácticas pedagógicas en el ámbito de la institución salud contribuyen al mantenimiento del “orden social” imperante por medio de la inculcación de los habitus de los educadores como sistema de disposiciones socialmente condicionadas de acuerdo al origen y a la pertenencia de clase de ellos (la encarnación de lo social en los sujetos). Por otro lado, se produce una selección social, pues los públicos con mayores posibilidades de éxito educativo corresponden a los educandos con habitus más cercanos a los de los educadores, con lo que se termina contribuyendo a la reproducción de la distribución desigual del capital cultural entre las clases.
Las prácticas pedagógicas en el ámbito de la institución sanitaria configuran un espacio comunicativo conflictivo como resultado de la interacción entre sujetos (educadores y educandos) con diferentes habitus, necesidades, intereses, disposiciones y perspectivas interpretativas. Además, porque los sujetos no son pasivos y reaccionan ante el poder ejercido sobre ellos, razón por la cual el dispositivo biomédico pedagógico es un objeto de luchas poco transparente.
Una sólida fundamentación pedagógica es necesaria para fortalecer el ejercicio ético y crítico de la educación en el campo de la salud pública, lo que supone un proceso que pueda ligar la teoría con la práctica mediante la reflexión, es decir, en el marco de la praxis. Por tal motivo, es fundamental la estructuración de un referente teórico sobre la pedagogía, que permita una práctica más consciente y responsable, lo que conlleva el reconocimiento de la forma en que se intersectan la educación y la salud pública como campos disciplinares y profesionales. Esta es la propuesta que planteo en el capítulo 4, denominado “Fundamentación pedagógica”.
La pedagogía como disciplina es compleja y diversa, al igual que la salud pública. Existen múltiples posiciones teóricas, epistemológicas y políticas que la hacen heterogénea, con importantes desacuerdos y miradas diferentes. Este capítulo inicia con la discusión en torno a cuatro conceptos centrales: educación, pedagogía, didáctica y formación. La educación, desde un punto de vista amplio, corresponde a los procesos de socialización, por medio de los cuales se transmite, produce y reproduce la cultura. La pedagogía, por su parte, se refiere al proceso de reflexión sistemática sobre la educación, a la luz de un saber (teoría) pedagógico. Dado que la pedagogía siempre implica una práctica, esta reflexión también se hace praxis. La didáctica hace parte de la pedagogía y se centra en la enseñanza; igualmente, encierra una relación praxiológica entre teoría y práctica. En este sentido, no hay pedagogía sin didáctica ni tampoco didáctica sin pedagogía. La formación hace referencia a un proceso interno, sin objetivos externos, que guía la construcción del sujeto como ser inacabado que busca desplegar sus capacidades y desarrollar una manera de ser y conocer.
Seguidamente, presento algunos de los debates encontrados en torno a la pedagogía, en el marco de las luchas teóricas y políticas que evidencian la pertinencia de entenderla como campo disciplinar y profesional (relación teórico-práctica). Asimismo, avanzo en la construcción de la propuesta de intersección entre los campos de la educación y la salud pública, útil para consolidar una perspectiva transdisciplinar. De esta manera, la concepción de educación deja de tener un significado instrumental y empieza a cobrar un papel estructurante de la salud pública.
Читать дальше