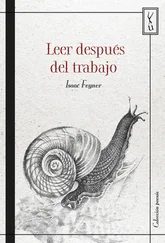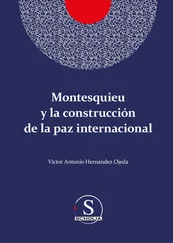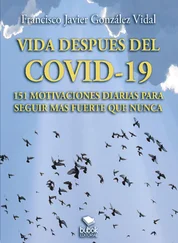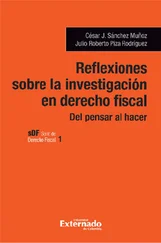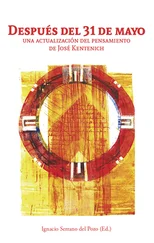Por ser cualitativa, la muestra es intencionada de acuerdo con los siguientes criterios de selección: la población-sujeto de análisis fueron las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado que han desarrollado procesos de participación, que reivindican sus derechos de inclusión sociopolítica en Medellín, basado en este principal criterio se seleccionarán las organizaciones de mujeres víctimas para la realización del estudio de casos múltiple y la identificación de sus integrantes.
1. Contexto, víctimas y mujeres víctimas en Medellín
Reflexiones sobre el escenario histórico del conflicto armado y las víctimas en Colombia
El escenario histórico del conflicto armado colombiano desde el siglo XX tuvo como antesala La Violencia política 4, periodo marcado por agudas confrontaciones entre la élite política y los ciudadanos adscritos a los partidos liberal y conservador. Los hechos acaecidos precipitarían, a principios de la década de los sesenta, la creación de grupos armados de izquierda y derecha, la agudización de la confrontación con las fuerzas militares legítimas del Estado y en la década de los ochenta, el involucramiento de otros actores como el narcotráfico, complejizando la confrontación armada con varios actores, prácticas y escenarios a lo largo y ancho del país, aunque con distintas intensidades en las regiones y localidades, así como una composición temporal disímil.
El conflicto colombiano es mucho más antiguo que los que se consideran generalmente en el marco de la noción de ‘una nueva guerra’, (…) El conflicto colombiano es de aquellos que cambian de manera permanente; pero como otros conflictos internos, comprende estratos de diversas épocas ( Pécaut, 2006, p. 530-531).
Además de la dureza propia de la guerra entre actores armados, lo aterrador de este conflicto es que implica a los ciudadanos, mediante la vulneración continuada de los derechos humanos, a partir de múltiples hechos victimizantes como el desplazamiento y la desaparición forzada, la violencia sexual, los bombardeos y las tomas armadas en zonas urbanizadas, los falsos positivos, las minas antipersonales, las detenciones ilegales, las torturas, persecuciones y denigración de la dignidad en todas sus expresiones.
El resultado de estos y otros vejámenes cometidos por los grupos armados legales e ilegales, pero también por las omisiones y debilidades del Estado en garantizar la protección de los derechos humanos en los órdenes local y nacional, es la emergencia de un actor del conflicto, las víctimas. Pese a su vulneración, invisibilización y soledad, es un actor social que sorprende, en muchos casos por su capacidad de resiliencia y lucha por la reivindicación de sus derechos, por su clamor de justicia. Por las víctimas que existen y para evitar su proliferación, es que se justifica que se hagan procesos de paz en Colombia, luego de intentos fallidos por acabar la guerra a través de las armas durante más de medio siglo, en donde prevalezca el diálogo con justicia, reparación y memoria.
El beneficio de la guerra es poco evidente para los actores armados, en la perspectiva de los valores políticos y de justicia social que otrora pretendían, imponiendo a lo largo del tiempo la lucha por el poder territorial y económico, como máximo botín de guerra. Es así como la demanda por pacificar los territorios resulta infructuosa bajo estos intereses. Más aun cuando las élites políticas, como lo hicieron en el período de La Violencia, favorecen la fragmentación y polarización política y social en el país.
En este contexto, la desmovilización de las Farc es significativa, si se revisan en retrospectiva histórica las dinámicas del conflicto armado. Con su desarticulación no se acaba el conflicto armado en Colombia y pone en la escena a nuevos actores que se atomizan e incluso adquieren mayor potencia; pero sí logra mostrar en prospectiva varios caminos, por ejemplo, que la vía política es una alternativa para acabar la guerra, también la necesidad de fortalecimiento del Estado y sus instituciones y su urgente presencia efectiva en los territorios. Y, sobre todo, que este proceso de paz es la oportunidad para que sus víctimas salgan del anonimato en la opinión pública y puedan ejercer como actor político su derecho a participar en el devenir de la nueva nación que se configura en el posacuerdo.
Víctimas en perspectiva social y jurídica
La principal consecuencia del conflicto es la vulneración de los derechos humanos y es por ello que el reconocimiento de los derechos de las víctimas, de los sobrevivientes del conflicto, se constituye en un aspecto fundamental al momento de regularizar un país al final de las hostilidades. De ahí que sea indispensable definir qué/quién es víctima del conflicto para poder garantizarle sus derechos.
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, establece que las “víctimas” son
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder ( Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985).
Este criterio debe ser aplicado a todas las personas sin distinción alguna y es importante su determinación, porque de él se desprende que las personas (naturales y jurídicas) que sean reconocidas como víctimas, puedan acceder a ciertos beneficios establecidos en normas nacionales e internacionales.
El ordenamiento jurídico colombiano, observando los criterios internacionales, ha desarrollado un marco jurídico para las víctimas, dándole alcance y contenido al concepto para efectos de su atención, asistencia y reparación integral. Son varias las normas y las sentencias de la Corte Constitucional que se han pronunciado al respecto; dentro de las más destacadas están la Ley de justicia y paz ( Ley 975 de 2005 ) y la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) , así como las sentencias C-052/12, C-250/12, C- 253A/12 y C-781/12 que brindan una definición de víctimas con referencia a daños por infracciones ocurridas con ocasión del conflicto armado.
En ese sentido, el artículo 5 la Ley 975 de 2005, modificado por el art. 2 de la Ley 1592 de 2012, cuando presenta una definición de víctima, relaciona que “los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley”. Esta definición recoge el concepto internacional y lo contextualiza al entorno colombiano, a la situación política y social del momento, y a la finalidad misma de la Ley: “la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” ( Congreso de Colombia, Ley 975 de 2005).
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se encarga de definir a las víctimas en la “Ley de víctimas”.
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno ( Congreso de Colombia, 2011).
Читать дальше