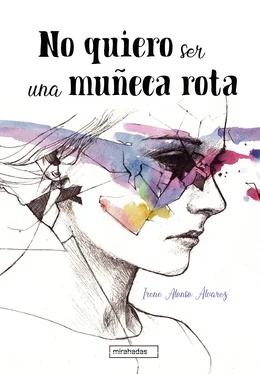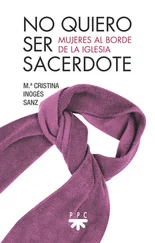En el siguiente semáforo se encuentra el hotel donde se aloja, ha sido un verdadero honor conocerla, señorita Eloise.
—Igualmente, Anamul —dijo Eloise con una sonrisa verdadera y cierta aprensión por todo lo que había tenido que vivir Anamul en Libia.
—Que tenga un buen día y una buena vida —expuso Anamul, mientras se despedía alzando la mano.
Al cruzar la puerta del hotel tuvo la sensación de que volvería a encontrarse con Anamul en Nueva Zelanda. No había ninguna evidencia científica, pero lo sentía y eso era suficiente para creerlo. (¿No te ha pasado nunca, querido lector?).
Aunque estuviese muy cansada del viaje, Eloise no pudo por menos que maravillarse con la belleza que ofrecía el hotel. Los espacios abiertos y diáfanos inundaban el gran recibidor, estaba decorado con paredes de piedra, vigas de madera y lámparas de estilo industrial, las escaleras eran de mármol negro, las mesas estaban forradas con piel de vaca y las chimeneas guardaban con celo los fuegos que te invitaban a sentarte y observarlo. Era un lugar maravilloso.
Eloise se registró en el hotel, subió con excesiva lentitud a la habitación asignada y como un globo al que sacas el aire, se desplomó en la cama cuán larga era. Ni siquiera se quitó las zapatillas, cerró los ojos segundos después y Morfeo la recibió con dulzura y delicadeza, arropada bajo el manto de estrellas que se vislumbraba a través de la ventana.
Estaba en una apaciguada calma, respirando el aire pasivo y relajado, mientras la oscuridad la envolvía con una tranquilidad compacta.
Al día siguiente.
—Me deshice como una tortuga con parálisis de las sábanas, entretanto abría poco a poco los ojos. Disfruté de una ducha fría que recorría cada músculo de mi piel y, me instaba a despertar más pronto que tarde. Envuelta en una toalla blanca, con los bordes de color acre rojizo de esponjoso algodón, me acerqué al balcón y disfruté de una vista magnífica muy diferente a la ciudad que estaba acostumbrada. Saturada de vehículos humeantes, ruidos ensordecedores que impedían pensar con claridad e individuos atentos a sus teléfonos inteligentes, intentando ser mejores u otras personas, a través de una pantalla táctil con multitud de cámaras, que observan con impaciencia tu evolución como ser humano.
—Después de unos minutos, alcé la vista y observé un lago a unos veinticinco metros de distancia. Sin pensarlo mucho, alargué la mano creyendo que podía tocar las aguas cristalinas —fueron tres segundos de tristeza—, después contemplé con renovada ilusión las montañas pintadas con bordes blanquecinos que rodeaban el lago, y sobre todo percibí verde. El color verde constituía la totalidad del paisaje.
—Cuando desperté del embrujo que producía el panorama, decidí coger el teléfono de recepción para pedir el desayuno; mientras tanto continué embelesada con el horizonte y sintiéndome privilegiada, terminé acurrucada en el puf longe de Antelina beis, al lado de la ventana.
El desayuno llegó en el momento perfecto —todavía no había muerto por inanición— y se componía de un bol con Norridge —un tipo de avena—, café recién hecho con el humo sobresaliendo de la taza y unos huevos Benedict —huevos escalfados con salsa holandesa en tostada—, con un poco de salmón para acompañar.
—Cuando conseguí acabar con el convite que habían preparado con tanta atención y mimo, me coloqué de pie tan contenta como nerviosa. Decidí repasar con la mente las actividades que tenía reservadas para Nueva Zelanda y decidí que el primer día tendría que hacer un poco de turismo; recorrer las calles adoquinadas repletas de tiendas lujosas y envueltas por un aire marinero con un escenario montañoso y rocoso. Decidido el plan de hoy, abrí la maleta y después de colocar todos los conjuntos en el armario, elegí un vaquero azul de mezclilla ajustado, unas botas oscuras de Panama Jack, un jersey marino de Petit-Bateau y, para concluir, un bolso con flecos de hacía un par de temporadas de Paolo Zanoli. El cabello continuaba suelto, con un flequillo muy recto, dando el aspecto de una mujer bella, pero inaccesible y arrogante.
Eloise iba a bajar la mirada hacia su cuerpo, pero se detuvo. Todavía no se encontraba preparada para observar su esbelta figura. Intuía que era muy atractiva por ciertos comentarios que advertía en la oficina y por cómo se daban la vuelta los hombres por la calle, para poder observar unos metros más allá. Sonrió un poco al recordar las miradas de las mujeres, repletas de aversión y desprecio.
—Qué poco sabían ellas de la belleza. Cómo le hubiese gustado nacer sin una pierna, o que la viruela hubiera decidido instalarse como una permanencia de Movistar en su cara. Años perdidos rezando para no ser bella. Rezando para que no la tocase otra vez…
Al recordarlo enseguida se palpó la nalga izquierda atestada de viejas cicatrices de forma redondeada, causadas por las quemaduras de los puros de su viejo padre. Siguió recorriendo con un dedo la parte interna del muslo hasta que se topó con la marca de unos dientes. Era una de las mordeduras que tenía hacía ya más de diez años y todavía podía acariciar sus dientes. Recordó en silencio espectral cómo en la adolescencia fingía ser mordida por un vampiro atractivo y cariñoso. Pero la fantasía desaparecía de inmediato cuando la tiraban por las escaleras o le bajaban las bragas con tanto ímpetu, que siempre las rompían.
—¡NO! ¡YA SE ACABÓ! ¡Estás aquí para disfrutar! ¡PARA SER FELIZ! ¡Lo prometiste! —chilló Eloise. Se dio una bofetada con rabia, agarró el bolso con una fiereza inusual en ella y salió de la habitación dando un portazo sonoro.
En el ascensor se repetía lo mucho que iba a reírse. Quería reírse. Necesitaba reírse.
—Suficiente he sufrido con mi familia, no voy a permitir que mi mente juegue también conmigo y autocastigarme otra vez. NO. Yo soy mi mente. Yo controlo mi mente —exclamó con voz despiada al espejo del ascensor, como si fuera un antiguo confidente.
Eloise se encontraba en el centro de Queenstown curioseando los escaparates y a las personas que paseaban, cuando divisó una casa de piedra blanca con el logotipo Country Rood en los laterales de las columnas, la curiosidad la sucumbió y entró en la tienda.
Permaneció indagando las prendas de ropa que colgaban con sutileza de las perchas como si estuviera dando un paseo por un parque, cuando escuchó sin ninguna pretensión una conversación entre dos chicas de unos veintiséis años, que parecían conocerse de toda la vida.
—Cuéntame, ¿qué le pasó a tu madre de vacaciones?
—No estaba de vacaciones, tenía un congreso de no sé qué por el trabajo.
—No importa el momento en realidad, cuenta, cuenta.
—Qué pesada eres, de verdad. Mira, mi madre se levantó al día siguiente de llegar al hotel y fue directa al baño y allí encontró la sorpresa en sus bragas, ¡tenía manchas de sangre!
—¡Oh, Dios mío! ¿Había tenido una hemorragia vaginal antes? Pobre mujer con lo que ha sufrido desde la muerte de tu padre y ahora esto... A veces parece que Dios juega a los dados con nosotros.
—No, no. Lo curioso viene ahora, Madeleine. ¡Deja de hablar y escúchame, joder! Que pareces una cacatúa. Fue al médico de urgencias muy preocupada, y este le dijo que le había vuelto a bajar la regla. Y claro, mi madre estaba flipando, le preguntó cómo era aquello posible si llevaba más de seis años con la menopausia y el médico le explicó que había recorrido una distancia exagerada andando para alguien de su edad.
—¿De andar? ¿Me estás vacilando? ¿Le ha vuelto a bajar la regla de andar?
—Sí, tía, yo también me quedé flipando.
Eloise salió corriendo de la tienda y sin poder dominar su mandíbula, soltó una risa fuerte y disoluta. Abrió la garganta tanto como se lo permitía su cuerpo y se agarró la barriga sin poder contenerse.
Читать дальше