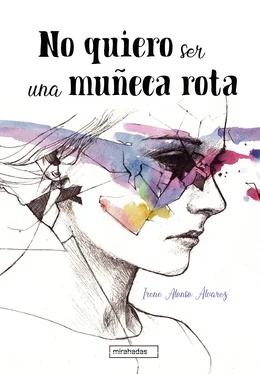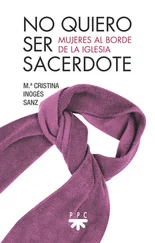Nuestra protagonista liberó una carcajada silenciosa, ante tal ironía de la vida. Al colgar el teléfono soltó un grito anti ansiedad.
«Tengo dinero, tengo tiempo…», pensó exultante.
—¡Puedo intentar vivir! No, no. Tengo que vivir, no intentar, intentar es de cobardes. ¡Yo voy a vivir! ¡Vivo! —vociferó Eloise en voz alta para sí misma—. Y voy a ser feliz. Cueste lo que cueste. Lo lograré.
Sentada en el escritorio de nogal blanco ceniza, con el portátil MAC enfrente de su cara. Eloise estaba preparada para su siguiente desafío. Abrió la primera página de Internet, que describía los diez saltos en puenting más extremos del mundo.
1. Royal Gorge Bridge, EE. UU., cerca de Colorado. 321 metros de caída libre.
2. Bloukrans Bridge, Sudáfrica, cerca de Tsitikamma. 216 metros.
3. Dique Verzasca, Suiza, cerca de Locarno. 220 metros.
4. Torre Macau, China, cerca de Siu Wang Kam. 223 metros.
5. Ponte Colossus, Italia, cerca de Biella. 152 metros.
6. Tuberías Bungy, Nueva Zelanda, cerca de Queenstown. 102 metros.
7. Las Cataratas Victoria, Zimbabue, cerca de Victoria Falls. 111 metros.
8. Salto sobre el río Colorado, Costa Rica, cerca de isla Brava. 85 metros.
9. The Last Resort, Nepal, cerca de Katmandú, 160 metros.
10. Canal de Corinto, Grecia, cerca del mar Egeo, 79 metros.
Los estuvo observando largo rato; cada puente tenía unas características diferentes, y algunos incluso, no eran ni puentes.
Pensó y recapituló el tiempo que se tarda en rayar el coche a una persona. Al final decidió coger el toro por los cuernos y se inclinó, no por la altura de los saltos, sino por el lugar al que iba a viajar. Resolvió la indecisión cerrando los ojos y, apuntando con el dedo la pantalla del ordenador.
La consecuencia fue una llamada por teléfono al Hotel St Moritz en Queenstown, Nueva Zelanda. —Parecía un hotel lujoso con un toque alpino—.
Esta vez no necesitaba una hueca y pragmática soledad, sino compañía; aunque fuera intrascendente e insípida, necesitaba con desproporcionada desesperación el calor humano.
Acto seguido, Eloise llamó con marcación rápida a su aerolínea privada Boutique Air y reservó un vuelo hacia el aeropuerto Queenstown, justo a quince minutos en coche del hotel que había reservado con anterioridad.
Hizo las maletas en un par de horas y llamó al banco —para evitar cualquier tipo de problema con las tarjetas bancarias—, después se acercó al vestidor de nogal blanco, con una lámpara vintage colgada del techo que iluminaba la estancia y se acomodó en el puf gris plata, mientras sus pies toqueteaban la alfombra persa de color cerúleo.
Eloise admiraba con tranquilidad sus múltiples conjuntos y sopesaba las opciones. Se decantó al final por un estilo de aeropuerto con pantalones de piel negra —que realzaba su trasero—, una camisa de tejido vaquero —que rebajaba la amplitud de sus pechos—, zapatillas rosa flúor y un bolso blanco de Fendi en conjunto con sus cuatro maletas.
—Volví a emplear el servicio Uber, que me llevó directa al aeropuerto sin mayor dificultad que una calle cortada y, unos piropos a la salida del coche. El resumen del viaje fue tedioso, soporífero… como una comida familiar con resaca y, un pariente inaguantable al lado haciéndote «reír» —lo imagino porque nunca he asistido—.
En conclusión, lo único que necesitaba era llegar al hotel y poder dormir para quitarme el jet lag —desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona y el nuevo horario que se establece al viajar a largas distancias—.
Al cruzar por fin la última de las puertas del aeropuerto, me hice la promesa de sociabilizar en esta aventura. Afirmé el compromiso con la cabeza bien erguida y me acerqué al primer taxi que se encontraba esperando en la fila.
—Buenas, noches, ¿podría llevarme al hotel St Moritz, por favor? —preguntó Eloise con una sonrisa que dejaba entrever un pequeño hoyuelo.
—Por supuesto, por supuesto. Me encantan los extranjeros, ¿es usted extranjera, verdad? Por cierto, me llamo Anamul Hasain, un auténtico placer, señorita.
Hablaba tan deprisa y, sin espacios entre las palabras, que Eloise se quedó unos segundos en silencio dudando de haber oído todo en la forma correcta.
—Encantada, yo soy Eloise, y sí, soy extranjera. —Saludó con un apretón de manos, pactando así el precio del viaje.
Anamul la ayudó con las pesadas maletas y abrió la puerta del taxi para comenzar el viaje, a través de las estrellas resplandecientes.
—Parecen gotas de pintura en el cielo —susurró Eloise a nadie en particular.
—¡Oh, querida Eloise!, lo que usted está observando maravillada no es nada comparado con otros lugares más alejados y con el cielo más dilatado, no escondido entre tanto estúpido edificio. —Anamul chasqueó la lengua con desaprobación—. Disculpe mi vocabulario tan poco profesional, pero lo comprobará en cuanto lo vea. Es digno de un Dios.
Eloise no dijo nada, primero porque tardaba en procesar todas las palabras aceleradas de Anamul, y segundo, porque no sabía qué decir.
En ese instante, recordó un libro que leyó hacía ya un par de años La biblioteca de Babel , de Jorge Luis Borges. Le gustó tanto que se encaprichó con su autor y, en una firma de libros, tuvo la gran suerte de que la dedicase una frase que jamás olvidaría: «No hables al menos que puedas mejorar el silencio». Y este era el momento más oportuno para homenajear al escritor argentino.
—No sé si le interesará, señorita, eso lo decidirá usted, pero hace dos semanas durante una noche oscura, dos antenas de radio detectaron la Vía Láctea emergiendo desde el este y justo encima del horizonte las dos galaxias satélites más brillantes de la Vía Láctea; la Nube de Magallanes y la Gran Nube de Magallanes —explicó Anamul con el tono propio de un profesor universitario en un auditorio.
—Fíjate, eso sí que es interesante —intervino asombrada Eloise, tanto por la información, como la causa de por qué un taxista lo conocía—. ¿Y dónde se produjo esa maravilla? —preguntó con una curiosidad que iba poco a poco en aumento.
—En el norte de Auckland, justo en la otra punta, a unos 1600 km de nuestra situación actual —respondió encantado Anamul.
—¿Le podría hacer otra pregunta?, si no es indiscreción, por supuesto —inquirió Eloise mostrando una sonrisa pasiva.
—Indudablemente, señorita, pregúnteme.
—¿Usted siempre ha sido taxista?
—Me complace mucho que me haga esa pregunta, la verdad. Llevo en este país siete años, y nunca nadie se ha dignado a preguntármelo. Pues no. La verdad es que antes de la guerra y de verme obligado a huir de mi país, era profesor de Astrofísica, en la Universidad de Trípoli.
—Lo siento, no lo sabía —repuso Eloise con una voz apenas perceptible.
—No tiene por qué sentirlo, ahora me encuentro en otra etapa de mi vida. Aprendo mucho con los viajeros y gracias a Dios sigo con vida, lo cual agradezco todos los días.
Se hizo un silencio esponjoso y estrepitoso con una mezcla de incomodidad, cuando Anamul prosiguió:
—Pensándolo mejor, echo de menos mi tierra y a la gente, pero todo ocurre por alguna razón en esta vida. ¿No lo cree, señorita Eloise? —terminó la frase con la triple S: súplica, sólida y silenciosa, de la que tan solo el brillo de sus ojos fueron testigos.
—Por supuesto —intervino con rapidez Eloise.
El espacio que compartían en el taxi volvió a rezumar una discreta calma.
—Disculpe, Anamul, Libia se encuentra en el norte de África, pero ¿dónde se sitúa la Universidad de Trípoli?
—Trípoli es la capital de Libia, señorita. Me complacen sus conocimientos en geografía, si me permite el cumplido —mencionó Anamul con su habitual sonrisa desenfadada, mostrando uno de los pocos dientes que le quedaban—.
Читать дальше