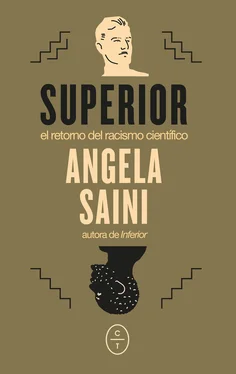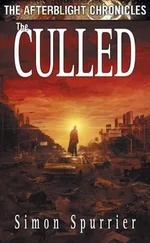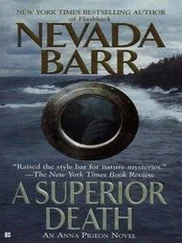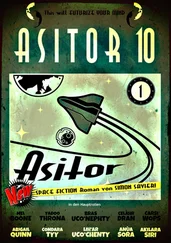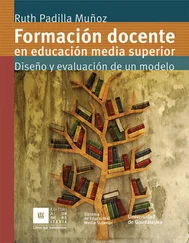«Fue una infamia».
* * *
No lloro fácilmente, pero cuando volvía en el coche lloré por Gail Beck. No hay balanza de la justicia que pueda justificar lo que pasó. No me refiero solo a los abusos, a los traumas, a los niños separados de sus padres, a los asesinatos, sino también a las vidas que hombres y mujeres como ellos nunca tuvieron la oportunidad de vivir.
En las últimas décadas los especialistas han intentado reconstruir el pasado pieza a pieza y entender lo que pasó. A medida que avanzan, con ayuda de australianos ordinarios, en el largo proceso de evaluar el daño causado y su impacto, descubrimos un relato más general sobre la diferencia humana. Habla de cómo unas gentes trazaron fronteras en torno a otros grupos humanos, de lo profundamente arraigadas que estaban y de lo antiguas que son. Se trata de los parámetros de lo que hoy llamamos raza.
Ese mismo día vi a Martin Porr, un arqueólogo alemán especialista en los orígenes de la humanidad que trabaja en la University of Western Australia. Cree, como muchos arqueólogos hoy en día, que su profesión sufre el lastre del colonialismo. Cuando tuvieron lugar los primeros encuentros entre europeos y australianos, cuando se fijaron las reglas del trato mutuo, la ciencia y la arqueología fueron parte de todo ello y siguen siéndolo. En opinión de Porr, se fue tejiendo un relato que comienza con la Ilustración y el nacimiento de la ciencia occidental. El pensamiento ilustrado reforzó la idea de la unicidad humana, una cualidad biológica esencial que elevaba a los humanos por encima del resto de las criaturas. Hoy manejamos ese mismo concepto, que consideramos positivo e inclusivo, algo digno de alabanza. Pero hay que advertir, como señala Porr, que esta forma universal moderna de entender el origen humano se fraguó en una época en la que el mundo era muy diferente y se propugnaba mucho menos el entendimiento entre culturas. Cuando los pensadores europeos fijaron los estándares de lo que consideraban un ser humano moderno, muchos tuvieron en cuenta sus propias experiencias y lo que se valoraba en aquella época.
Cierto número de pensadores ilustrados, entre ellos los destacados filósofos alemanes Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, definieron a la humanidad sin tener mucha idea de cómo vivían o qué aspecto tenían gran parte de los seres humanos. Las gentes que vivían en otras tierras, incluidos los indígenas del Nuevo Mundo y de Australia, solían ser un misterio para ellos. «La idea de explicar el origen de los seres humanos de forma universal surgió en una época en la que los varones blancos europeos solo tenían un acceso indirecto a la información disponible sobre otros pueblos del mundo, a los que contemplaban a través del prisma del colonialismo», me explica Porr. De manera que cuando salieron al mundo real y encontraron pueblos que no se parecían a ellos y llevaban un modo de vida que ellos habían descartado, lo primero que debieron preguntarse fue: ¿son iguales que nosotros?
«Definir a la humanidad en un sentido universal puede acabar siendo muy restrictivo y la gente del siglo xviii era absolutamente eurocéntrica. Evidentemente, otros pueblos no cumplían los estándares fijados por sus definiciones», prosigue Porr. Los europeos determinaron los parámetros de lo que era un ser humano de forma muy restrictiva; se consideraban un paradigma en el que, obviamente, no encajaban la mayoría de los pueblos. No compartían necesariamente el mismo sentido estético, los mismos sistemas políticos ni idénticos valores morales, por no hablar de la gastronomía y las costumbres. Al universalizar a la humanidad, los pensadores ilustrados habían sentado, sin saberlo, las bases para dividirla.
La ciencia moderna nació lastrada por este error fatal, que ha persistido durante siglos y presumiblemente se mantiene hoy. El antropólogo británico Tim Ingold señala que se trata de una ciencia de los orígenes humanos «que ha escrito la esencia de la humanidad a su imagen y semejanza y mide a otros pueblos según estén más o menos a su altura».
«Cuando estudias a gigantes del siglo xviii como Kant y Hegel te das cuenta de lo racistas que eran. ¡Eran increíblemente racistas!», señala Porr. En Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1794) Kant afirma: «Los negros de África no tienen sentimientos elevados, solo triviales». Cuando se topó con un carpintero espabilado le despidió alegando que, puesto que «el tipo era negro de la cabeza a los pies, evidentemente lo que afirmaba era estúpido». Hubo unos pocos pensadores ilustrados que se resistieran a la idea de la jerarquía racial, pero muchos, incluidos el filósofo francés Voltaire y el filósofo escocés David Hume, no veían contradicción alguna entre valores como la libertad y la fraternidad y su idea de que los no-blancos eran inferiores a los blancos de forma innata.
En el siglo xix se creía que quienes no vivían como los europeos todavía no habían desarrollado todo su potencial como seres humanos. Aún hoy, señala Porr, cuando los científicos debaten sobre el origen del hombre, se les puede pillar describiendo al Homo sapiens en términos económicos decimonónicos. Se dice que eran «mejores» y «más rápidos» que otras especies humanas. La hipótesis implícita es que una mayor productividad, un mayor dominio de la naturaleza y la existencia de asentamientos y ciudades constituyen los signos del progreso humano, incluso de la evolución. Cuanto más por encima de la naturaleza estemos, mejores seremos como seres humanos. Esta forma de pensar obliga a clasificar a la gente en una escala que va de la cercanía a la naturaleza al distanciamiento de ella, de los menos evolucionados a los más evolucionados, de lo peor a lo mejor. La historia nos ha demostrado que solo hay un pequeño paso de la fe en la superioridad cultural a la creencia en la superioridad biológica que atribuye los logros de un grupo a sus capacidades innatas.
A principios del siglo xix, los europeos no tardaron en mezclar lo que consideraban carencias de otros pueblos con observaciones sobre su aspecto. Los especialistas en estudios culturales Kay Anderson y Colin Perrin explican que, en ese siglo, la raza lo era todo. Un escritor de la época señalaba que los nativos de Australia diferían de «cualquier otra raza humana por sus rasgos, complexión, hábitos y lengua». Su piel oscura y sus rasgos faciales diferentes se convirtieron en marcadores de ajenidad y en signos de su diferencia permanente. Su incapacidad para cultivar la tierra, domesticar animales o vivir en casas se consideró parte integrante de su apariencia, lo que tuvo muchas implicaciones. Se podía recurrir a la raza en vez de a la historia para explicar no ya el fracaso de los aborígenes, sino por qué ninguna raza no blanca lograba estar a la altura del ideal europeo definido por los europeos mismos. Un aborigen australiano se equiparaba a un africano occidental exclusivamente por el color de su piel. Vivían en continentes diferentes, procedían de culturas totalmente distintas y tenían una historia propia, pero lo único que importaba era que ambos eran negros.
La piel blanca se convirtió en la medida visible de la modernidad humana.
Este ideal llegó a adoptar forma legal en Australia. «Cuando Australia se convirtió en un estado federal en 1901, en una única nación, una de las primeras leyes que se aprobaron en el Parlamento fue la Ley de Restricción de la Inmigración: la base de las políticas de la Australia blanca. Se intentó crear un vínculo nacional proclamando la superioridad de los blancos, prohibiendo la inmigración no europea e intentando asimilar primero y eliminar después la identidad de los aborígenes y de los isleños de Torres Strait Island», me explica Billy Griffiths. Lo que le ocurrió a la familia de Gail Beck fue el resultado de esos intentos de eliminar el color de Australia; en su caso, de eliminarlo de su línea materna a lo largo de las generaciones. «Se utilizaban expresiones horribles como “extirpar el color” de las líneas de los mestizos, cuarterones y octavones», añade Griffiths. El objetivo era reemplazar rápidamente a una raza por otra.
Читать дальше