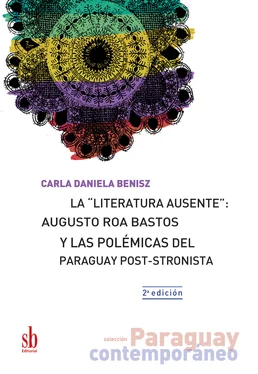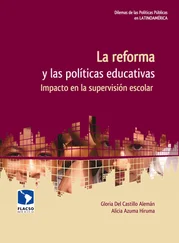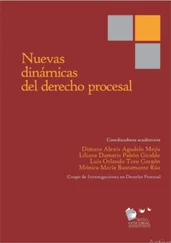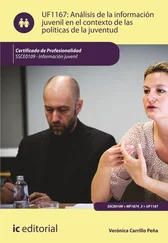1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Por otro lado, el exilio también funcionó como tópico en los discursos que dan cuenta de la reconfiguración del campo. En las polémicas, por ejemplo, donde se tensiona el canon y se ponen en duda algunas legitimidades o consagraciones ganadas en el periodo anterior, el tópico del exilio divide posiciones. Éstas tienen que ver con la imagen que se construya del exiliado: muchos enuncian desde ese lugar ambiguo, pero lo construyen como punto de vista casi privilegiado, otros cuestionan la legitimidad del exilio o consideran un abanico de diferentes tipos de exilios no todos justificables, no todos dorados. Un ejemplo epocal de la fuerza de este tópico es la crítica que realiza Ángel Rama a la novela de José Donoso, El jardín de al lado de 1981, en la que Rama destaca el “ajuste de cuentas con el exilio latinoamericano”, el cual ha forjado un “terrorismo” del exilio:
[…] que va constituyéndose en espectáculo tan penoso como aquél de los republicanos españoles que rumiaban su ira y su impotencia por México, Caracas o Buenos Aires, reconstruyendo obsesivamente un pasado heroico que poco tenía que ver con la realidad interior de la patria ni con la circundante de sus patrias de adopción. Esta irrealidad, a que se ve condenado el exiliado, deriva de su específica condición y no es un capricho de su albedrío. (1998 [1981], pág. 175)
Más allá del juicio sobre este “terrorismo del exilio”, descripto ni más ni menos que por un exiliado, el quiebre que significó la instalación de los regímenes dictatoriales, ha producido una fuerte bifurcación entre los exiliados y los que permanecieron en el país. La distancia y la violencia con que fue impuesta, pudieron haber forjado dos formas distintas de percibir el proceso histórico de la dictadura, primero, y de la transición a la democracia, después. A partir de ello podría entenderse la división que se produce entre los escritores exiliados y buena parte del campo, cuando éstos pretenden reinsertarse en medio de un fuerte proceso de cambio y reconstrucción. Así lo afirma José Luis de Diego (2000b, pág. 440), que estudia las polémicas surgidas en los estertores de la última dictadura argentina y considera que “estas ideologías sobre el exilio entran en juego en la reconstrucción del campo intelectual posterior a la dictadura”. En su tesis doctoral, de Diego desarrolla más acabadamente estas “ideologías del exilio”:
El extrañamiento del regreso era doble: ni los exiliados que regresaban eran los mismos, ni tampoco lo eran aquellos con quienes se reencontraban, y que habían debido soportar el exilio interior. Para los proscriptos, quienes se habían quedado en el país habían sufrido, en muchos casos, una suerte de lavado de cerebro: Siscar habla de “zombies”; Adriana Puiggrós, de una “gran frivolidad”. Existía una resistencia a que los recién llegados pretendieran saber qué ocurrió bajo la dictadura mejor que los que la vivieron en carne propia, y la reacción será contra los que con cierta arrogancia se endilgaban un presunto heroísmo en la lucha contra la dictadura “desde afuera”. (2000a, pág. 163)
Del exilio como factor de polémicas, también participan las siguientes reflexiones de Nelly Richard sobre el campo intelectual chileno:
La cantidad de fracturas producidas en el Chile postgolpe afectó no sólo el cuerpo social y su textura comunitaria, sino las representaciones de la historia aún disponibles para un sujeto quebrantado en su memoria y su identidad nacionales. Ya no quedaba historia ni concepción de una historicidad trascendente que no estuvieran enteramente socavadas por la revelación del engaño o del fracaso. Ni la cruel historia oficial de los dominadores ni la dolorosa historia contraoficial de los dominados (una historia construida –éticamente– como reverso, pero igualmente lineal en su simetría invertida) eran ya capaces de orientar el sujeto cultural hacia una finalidad y coherencia de sentido y de interpretación. (Richard, 2007, pág. 26)
Para Richard, los exiliados intentan reconstruir esa linealidad histórica quebrada (Id., pág. 27) y por ello los considera como una interferencia anacrónica en torno a ciertas ambiciones imposibles: identidad, historicidad trascendente, coherencia, sentido, que, salvo por la dimensión ética, se estructuran de la misma forma que el relato del poder. Desde ya que Richard intenta posicionar aquí las experiencias rupturistas del campo chileno de los ochenta; de ahí su caracterización de la lógica setentista que los exiliados querrían reconstruir (diferenciable, según ella, solo por el contenido ético). Sin embargo, su caracterización contribuye a dimensionar, a nivel continental, las fisuras que se producen en el campo intelectual del periodo.
Una particularidad que caracteriza a la literatura argentina y que de Diego (2000a, págs. 132 y ss.) encuentra en las reflexiones de la post-dictadura, es el hecho de haberse forjado un origen en el exilio, el de la Generación del 37; es decir, se cuenta, entonces, ya con posibles respuestas, para el caso argentino, a las dudas que se desprenden de la pregunta de Ana Pizarro acerca de cómo se inserta la literatura del exilio en la literatura latinoamericana. Esto, desde ya, es posible gracias a las características de la literatura argentina y las operaciones críticas que se realizaron sobre ella desde el tomo Los proscriptos de la Historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas. De modo que la circunstancia histórica del exilio no quita entidad al carácter de la literatura argentina ni resquebraja su tradición; incluso teniendo en cuenta que el exilio significa también exilio de la lengua. Al contrario, esta tradición aporta un suelo reafirmado por la misma crítica que da entidad a esa literatura:
En los proscriptos, entonces, está el inicio no sólo de la literatura sino de la “historia nacional”; Matamoro irá incluso más lejos: “La Argentina fue antes una literatura que un país” (PQF; p. 229). Independientemente de la validez de esa hipótesis, la actitud de poner la literatura por encima –o en el origen mismo– de la configuración de una nacionalidad permite ser leída también desde los años de la dictadura: si estos exiliados se reconocen en aquellos proscriptos, resulta evidente la deliberada extensión de las fronteras de lo nacional y la necesidad política de negarle al régimen el patrimonio de los rasgos definitorios de la nacionalidad. (Id., pág. 133)
Sin embargo, éste no es el caso de la literatura paraguaya. A pesar de ser un país históricamente expulsor, la relación entre exilio y literatura carece de consensos críticos fuertes, por lo cual las polémicas del post-stronismo significarían, en muchos aspectos, planteos inaugurales o debates inéditos. Entre quienes han intentado abordar, desde la crítica literaria, el hecho del exilio como factor de injerencia para la literatura paraguaya y la construcción de la literatura, podemos mencionar a Josefina Plá y Teresa Méndez-Faith. Josefina Plá (1992) plantea la noción de “perspectivismo”, según la cual, la literatura paraguaya se caracteriza por el “hecho bifronte” de constituirse –desde sus primeros momentos– por escritores extranjeros que aportaron códigos renovadores, pero no encontraron suelo fértil para asentar esas innovaciones, y –por otro lado– por paraguayos exiliados que en el exterior entran en contacto con las corrientes estéticas en vigencia, pero no llegan al público de su propio país. El perspectivismo se refiere a la visión distanciada con la que tanto extranjeros como exiliados han reconstruido aspectos de la cultura e historia paraguayas en sus obras. Concluye que, ya promediado la dictadura stronista, la literatura paraguaya innovadora, incluso la única que garantiza la “lucha por la cultura”, es la del exilio:
Читать дальше