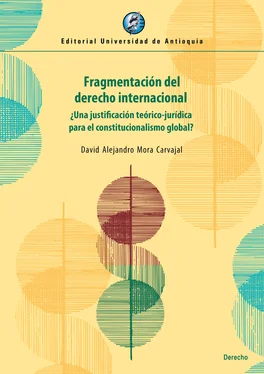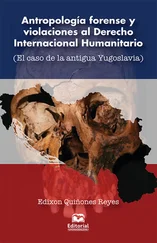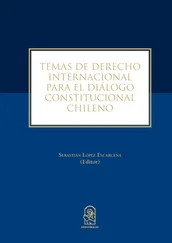Después de cada uno de los siete apartados se plantean unas conclusiones que poseen un ánimo deductivo y de enlace sustancial entre estos, pues en ellos se encuentra el resultado de las tres clases de relaciones categoriales referenciadas anteriormente. Por último, se dispone un segmento de consideraciones finales, que son un corto manifiesto sobre cada categoría de investigación.
Un elemento metodológico sustancial de este libro, que es un préstamo de la comprensión de la teoría de la interpretación constructiva del derecho de Ronald Dworkin (1986), es la diferenciación entre concepto y concepción. Al margen de las especificidades teóricas de la construcción dworkiniana, el autor interpreta el derecho como una práctica social característicamente argumentativa. Para su construcción, sus actores parten de un mismo punto o de un mínimo aceptado sobre cómo es esa práctica (concepto); de ahí derivan las perspectivas de cada participante sobre cuál sería la mejor versión de tal práctica en la realidad (concepción). Entonces, el concepto resulta ser un punto de partida común compartido por los intervinientes para debatir (acuerdo preinterpretativo) y, la concepción, una versión más adecuada y pragmática de la parte frente al concepto.
Así, en el tratamiento de las categorías, la diferenciación del alcance entre concepto y concepción es importante; por ejemplo, sobre la noción de unidad y coherencia de un orden jurídico, se refieren dos concepciones: la kelseniana y la hartiana, para, a partir de estas, delimitar su concepto. Por su parte, sobre el constitucionalismo global, se describen algunas concepciones sobre la noción para, al final, caracterizar lo que el concepto puede significar funcionalmente.
Aunque lo anterior es un préstamo aislado y esencialmente arbitrario en cuanto a su elección, tiene una utilidad metodológica trascendente en el contenido del libro porque, primero, se aleja de la aceptación de interpretaciones prácticas acabadas sobre una idea y, segundo, lleva implícito un sentido dialógico y constructivista del derecho, que viene bien para la construcción de una justificación normativa para el constitucionalismo global.
III
El alcance del contenido de este libro es descriptivo. Se basa en una suerte de rastreo documental que tiene pretensiones de aproximación no exhaustiva a las categorías propuestas. El objetivo general es mostrar cómo la reseña del fenómeno de la fragmentación del derecho internacional, desde la comprensión de la unidad y la coherencia de este orden jurídico, puede resultar en el impulso inicial para la construcción de una justificación de tipo teórico-normativa para que el constitucionalismo global sea implantado.
Hay varias fuentes documentales clave en este escrito, por ejemplo, citaciones recurrentes de la obra de Joost Pauwelyn, profesor del Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva, principalmente de su libro Conflict of norms in public international law: how wto law relates to other rules of international law (2003). También se cita la memoria doctoral de Christine Schowöbel, Global constitutionalism in international legal perspective (2011), realizada en la King’s College London. Es, además, una fuente esencial la tesis doctoral de la profesora de la Universidad Externado de Colombia, Paola Acosta, titulada Más allá de la utopía: del diálogo interjudicial a la constitucionalización del derecho internacional. La red judicial latinoamericana como prueba y motor del constitucionalismo multinivel (2015), desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid.
Asimismo son importantes los aportes del artículo “El pluralismo del constitucionalismo internacional” (2013), del profesor Ángel Rodrigo, redactado durante su estancia como visiting fellow en el Lauterpacht Centre for International Law de la Universidad de Cambridge; así como la contribución especial de la investigación doctoral de Juliana Peixoto para la Universidad de Buenos Aires, condensada en dos artículos de investigación: “Armonización y fragmentación de las reglas en el sistema internacional: un acercamiento al caso de la Organización Mundial del Comercio” (2016a) y “Perspectivas jurídicas de las relaciones internacionales: el constitucionalismo, la fragmentación y el pluralismo jurídico en debate” (2016b).
En el mismo sentido, son dos los diagnósticos anticipados sobre el contenido de este libro. El primero, que quizá el constitucionalismo global, más que la fragmentación del derecho internacional, es una materia de reciente exploración académica, de ahí que gran parte de sus aportes estén dados en fechas recientes, aproximadamente durante los últimos diez años, y como producto de un ánimo experimental frente a la versatilidad del derecho constitucional. El segundo, que las áreas abordadas tienen un tratamiento centralizado en instituciones de estudio del derecho internacional localizadas en lugares de especial relevancia política en las relaciones internacionales o, lo que es lo mismo, que si bien parece que el constitucionalismo global y la fragmentación del derecho internacional representan un importante impulso decolonial en los estudios internacionales, los productos académicos sobre estos no dejan de concretarse en instituciones localizadas en centros mundiales de poder. De ahí un llamado a que los investigadores latinoamericanos introduzcan en su agenda, de una forma más asidua, los asuntos que acá se tratan. La teorización en Latinoamérica sobre la fragmentación jurídica internacional y el constitucionalismo global resulta importante, sobre todo por sus experiencias jurídicas de orden en la diversidad; asimismo, porque puede contrarrestar posibles procesos de colonización del conocimiento.
Entonces, si este texto tiene alguna funcionalidad, puede presentarse en dos sentidos: el primero, ser un marco teórico más para que el lector conozca una fracción del debate en torno a los temas tratados, el cual no tiene como propósito alcanzar una descripción exhaustiva ni, mucho menos, dedicarse a la construcción acabada de una justificación normativa para el constitucionalismo global por medio de la fragmentación jurídica internacional. El segundo, exaltar la importancia de la preocupación por la limitación del poder internacional mediante el conocimiento de la realidad jurídica y el uso estratégico del derecho.
Primera parte
Contexto y fundamentación teórico-jurídica
1. Situación del orden jurídico internacional
El derecho internacional dista hoy de asimilarse a aquel de las reglas de gobernanza westfalianas, conformado por un escuálido número de normas que apenas lograban detener la bellum omnium contra omnes (Hobbes, 2000) y en el que solo podían participar los Estados. Asimismo, su disposición estructural se aleja de la del derecho interno del Estado nacional actual e, incluso, influye considerablemente en el contenido sustancial de los órdenes jurídicos domésticos. La naturaleza de ese derecho y su acelerada ampliación desde la posguerra del siglo xx han permitido la radicalización de su alcance, procesos y contenidos: puede ser tan general como regional, su producción es descentralizada y sus instrumentos suelen ser materialmente autosuficientes y particularistas (Fernández, 2002).
Sumado a lo anterior, el orden jurídico internacional obedece a lógicas globales y sectoriales que a menudo afectan el contenido de sus postulados, dada la traducción de intereses de todo tipo en ellos (políticos, económicos, religiosos, militares, científicos). Bien se expresa Philippe Sands (2000) cuando dice que: “recientemente ha quedado claro que este [el derecho internacional] sirve a una gama más amplia de intereses sociales, y que ahora se conecta con una gama más amplia de autores y temas” (p. 529). En la misma línea, el autor identifica como factores justificantes de las características que este orden adopta hoy a la globalización, la innovación tecnológica, la democratización sucesiva de los sistemas estatales y el papel protagónico de la empresa privada, que ha arrebatado a los Estados funciones importantes, sobre todo de tipo prestacional (Sands, 2000).
Читать дальше