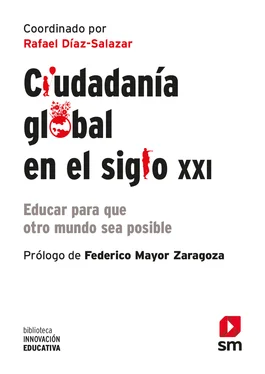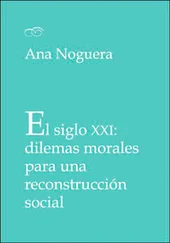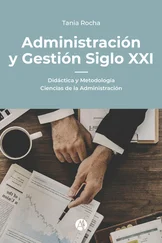Por otro lado, el constante crecimiento de los flujos migratorios forzosos está asociado, fundamentalmente, a las nuevas inestabilidades e inequidades políticas, socioeconómicas y climáticas que el actual proceso de globalización está creando en determinados países y comunidades periféricas.
En el año 2019 se alcanzaron los 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que representa un 3,3% de la población mundial (Migration Data Portal, 2020). Una cifra que representa un claro incremento con respecto a los 155 millones de migrantes estimados en el año 2000 (2,8% de la población mundial), y los 84 millones del año 1970 (OIM, 2020). Unas cifras elevadas, pero que evidencian que la mayoría de la población mundial no migra y sigue viviendo en sus países de origen. Los números relativos se mantienen estables entre el 3% y el 4% de la población mundial desde 1960.
La mayoría de los migrantes internacionales, un 72%, se encuentra en edad de trabajar, 18-64 años. Un 52% son hombres y un 48%, mujeres que han dejado de migrar “pasivamente” como parte de procesos de reagrupación familiar, y que se han convertido en protagonistas de los flujos migratorios internacionales, asociadas, especialmente, a la demanda de sectores laborales precarizados.
En 2015, Europa y Asia acogieron aproximadamente a 72 millones de migrantes, el 62% de la población total, seguidos de cerca por América del Norte, con 54 millones de migrantes, el 22% del total. Finalmente, África, 9%, y América Latina y el Caribe, 4%, acogen un porcentaje de migrantes internacionales significativo, pero más reducido en términos globales. El flujo migratorio central se produce entre países periféricos y centrales, 2/3 del conjunto de la migración mundial. Los principales países de origen son India, México, Federación Rusa, China y Bangladesh. Los principales países receptores son Estados Unidos, Alemania, Federación Rusa, Arabia Saudí y Reino Unido. España ocupa el décimo puesto a nivel mundial.
El incremento de la migración ha producido un paulatino y creciente proceso de diversificación de flujos. Más países, poblaciones y territorios se incorporan a flujos migratorios internacionales, bien como emisores o receptores, bien como emisores y receptores a la vez —Colombia, México, Federación Rusa, etc. —. Un proceso de diversificación que, a través de la migración, transnacionaliza el destino social de diferentes poblaciones, territorios y mercados de trabajo nacionales.
La segunda tendencia central es que una gran mayoría de la inmigración internacional tiende a permanecer y echar raíces en los países de acogida, convirtiéndose así en una parte consustancial de la población del país. Un proceso de inserción o integración social que, mayoritariamente, se caracteriza por dos procesos sociales paralelos: una profunda etnoestratificación social que transforma a la gran mayoría de la población de origen inmigrante en el sector social con las peores condiciones materiales y laborales de los países de acogida. Y la emergencia de la diversidad étnica como clave social y política fundamental de las sociedades de acogida, en la medida en que se generaliza en ellas el proceso de arraigo personal, familiar y social de los inmigrantes y de sus hijos.
La población de origen inmigrante —nacidos en el extranjero sin contar los hijos de los inmigrantes nacidos en el país de acogida— tiene cada vez mayor peso en diferentes países: Australia, 28%, Canadá, 21%, Líbano, Austria 17%, Estados Unidos., 16%, Suecia, 16%, España 15%, Chile, 7,2%, etc. (Iglesias, 2017). Al tiempo, la mayoría de los trabajadores migrantes en el mundo se desempeña en el sector de los servicios (71,1%), principalmente en aquellos trabajos de servicios de baja cualificación. El resto trabajaba en los sectores de las manufacturas y la construcción (26,7 millones o el 17,8%) y en el sector agrícola (11,1%).
La tercera tendencia central es la aparición de comunidades transnacionales o diásporas, un fenómeno que se ha multiplicado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el descenso de los costes de transporte. Los inmigrantes, así, además de integrarse, mantienen sus vínculos y desarrollan prácticas transnacionales con sus comunidades de origen —apoyo a nuevos migrantes, circulación y retorno, remesas, inversiones en bienes familiares— y productivas, etc. Unas prácticas que tienen consecuencias para sus hogares y comunidades, y que obligan a repensar los vínculos entre migraciones y desarrollo.
En los últimos años, las remesas enviadas por los migrantes a sus familias y comunidades no han dejado de crecer, pasando de los 126.000$ millones del año 2000, a los 575.000$ millones de 2016. Remesas que, a nivel mundial, son más elevadas que el flujo de la Ayuda Oficial al Desarrollo y que, en ocasiones, superan al flujo de inversión extranjera directa. De hecho, para algunos países el binomio migración internacional + remesas se ha convertido en su principal estrategia de desarrollo, superando el 25% del PIB nacional: Kirguistán (35,4%), Nepal (29,7%), Liberia (29,6%), Haití (27,8%), etc.
La cuarta tendencia es que la población mundial de refugiados no ha dejado de crecer a nivel mundial desde los años 70, hasta alcanzar, los 70,4 millones de personas en 2018. De los cuales, 25,4 millones eran refugiados, 3,1 millones solicitantes de asilo y 40 millones desplazadas forzosos dentro de sus países. (Acnur, 2019). Los países centrales en términos de refugio son estados periféricos: Siria (6,3 millones) Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,4 millones), Myanmar (1,2 millones) y Somalia (986.400).
Ahora bien, lo que parece más sorprendente es que la gran mayoría de los refugiados se encuentran acogidos en países en desarrollo, países que deben lidiar con una migración forzosa elevada y asumir el coste, que no deja de ser un problema de gestión global en un contexto, además, donde las contribuciones y el rol de los países desarrollados se han vuelto cada vez más restrictivos. Los principales países de acogida son Turquía (3,5 millones), Pakistán y Uganda (ambos 1,4 millones). Entre los ocho países que más acogían, solo había uno europeo, Alemania (0,97 millones). Los países empobrecidos acogieron en 2018 al 85% del total de la población forzosa mundial, cifra que era del 84% en 2016.
En cuanto a las migraciones ambientales, todos los informes recogen el crecimiento de este tipo de desplazamiento en los próximos años. Entre la confusión de cifras, hay que destacar, por su rigor, los informes anuales del Idmc que señalan que en 2017 hubo un total de 18,8 millones de nuevos desplazamientos internos debidos a desastres naturales y 1,3 millones, por sequías. (Idmc, 2019). La previsión más aceptada para los próximos años es la de la Universidad de las Naciones Unidas, que habla de 200 millones de migrantes ambientales en 2050, pero la cifra podría dispararse hasta los 1.000 millones (Kamal, 2018).
Xenofobia y racismo ante la presencia de migrantes y refugiados
Dentro de los diferentes retos que plantean las migraciones internacionales, hay uno que se ha tornado central en los últimos años tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo: el aumento de la xenofobia y el racismo. Por supuesto, no se puede abordar en profundidad la cuestión en este espacio, pero sí apuntar algún aspecto clave.
En primer lugar, es necesario identificar la cuestión como problema, indagando en las bases de lo que llamamos racismo y xenofobia para encontrar que el prejuicio étnico y racial, a nivel individual y grupal, es algo muy extendido en las comunidades nacionales, incluso entre aquellos que se muestran favorables a la inmigración.
Durante el periodo de crisis económica reciente se ha producido un incremento, especialmente en sectores populares, de los discursos nativos, que reclaman mayores controles migratorios y la ventaja o preferencia de la población nativa en el acceso al trabajo y las ayudas sociales. Detrás de esos discursos hay dos aspectos. Primero, un malestar social real ligado a motivos sociales reales: la continuada y creciente precarización del trabajo, especialmente del trabajo obrero, los recortes del estado social, las transformaciones en los vínculos e identificaciones comunitarias generadas por la globalización y la creciente diversidad étnica, etc. Problemas que necesitan ser encarados con nuevas políticas, diferentes, en buena lógica, a aquellas que los han creado. Y segundo, un diagnóstico distorsionado sobre la realidad, basado en la idea de que la inmigración es la causa central y única del deterioro del trabajo, el estado social y la quiebra de la vieja comunidad política.
Читать дальше