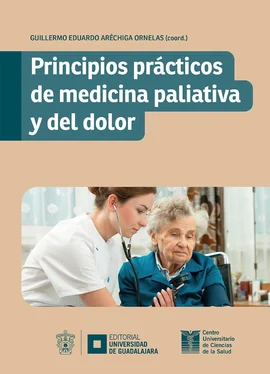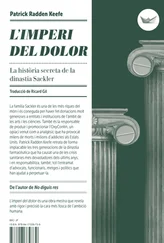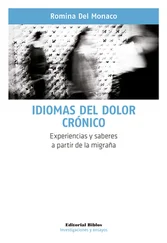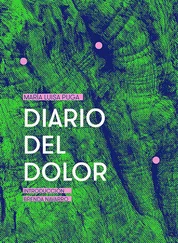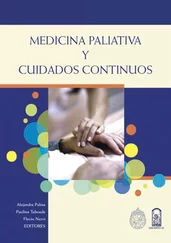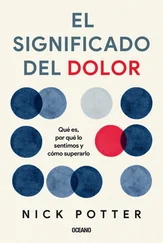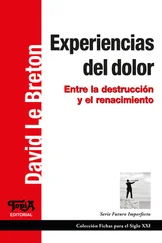¿Cómo comunicar malas noticias?
No existe una única manera de abordarlas, pero existe un protocolo de seis pasos, descrito por Buckman, que junto con una serie de habilidades permiten al profesional de la salud comunicar las malas noticias de manera mas adecuada para el paciente y con el menor coste emocional para él.
• Etapa 1: preparar el entorno de la entrevista . Es importante buscar el espacio físico adecuado que garantice la intimidad, que permita que no haya interrupciones y que se pueda estar el tiempo necesario. Para ello basta con tener en cuenta pequeños detalles muy importantes y que condicionan mucho el estado emocional del paciente: evitar pasillos y habitaciones compartidas, avisar para que no haya interrupciones, etcétera.
• Etapa 2: ¿qué sabe el paciente? Lo que el paciente conoce sobre la situación será el punto de partida de la información, y para saberlo conviene utilizar preguntas abiertas del tipo: ¿qué te han dicho del resultado de la resonancia?, ¿alguna vez has pensado la posibilidad de que sea algo grave lo que te ocurre? En este paso pueden considerarse tres aspectos importantes: el grado de comprensión de su situación médica, las características culturales del paciente que se tiene delante y los componentes emocionales de lo que dice y de lo que hace el paciente cuando se le informa.
• Etapa 3: ¿qué quiere saber? Se trata de averiguar hasta dónde quiere saber qué le está ocurriendo realmente. Hay que saber lo que es prioritario en ese momento para el paciente y no anteponer lo que el médico quiere decir, porque puede ser discordante con los deseos de información del paciente. Se puede preguntar directamente: ¿qué quieres saber de lo que te está ocurriendo o de la prueba que le van hacer? ¿Quiere que hablemos de la enfermedad o mejor sólo del tratamiento y de los cuidados? ¿Hay algo que le preocupe o que quiera preguntarme?
• Etapa 4: compartir la información . Si la preferencia del paciente es no saber los detalles de lo que le ocurre, puede hablarse con él del plan terapéutico y de los planes posteriores. Si, en cambio, el paciente ha hecho su deseo de conocer la realidad de su situación, se procederá gradualmente, teniendo en cuenta que la información no es un acto puntual, sino un proceso que requiere proporcionar pequeñas dosis de información que sean asimilables. Conviene comprobar lo que va entendiendo el paciente.
• Etapa 5: responder a las reacciones y sentimientos del paciente . Sólo si está dispuesto a apoyar al paciente en sus emociones posteriores, estará moralmente autorizado a comunicarle una mala noticia. Las reacciones más frecuentes suelen ser sensación de soledad y de incertidumbre. Puede existir también tristeza, agresividad, negación, miedo, ambivalencia, ansiedad y retraimiento. En situaciones de estrés los rasgos de la personalidad se acentúan, y eso afecta a las manifestaciones del paciente. Cada persona se expresa como sabe y como puede. En esta etapa, más que en ninguna otra, es fundamental manifestar paciencia, respeto y sobre todo empatía, porque el paciente necesita saber y sentir que se comprende su sufrimiento.
• Etapa 6: plan de cuidados y seguimiento . Tras la comunicación de una mala noticia y la recogida y atención de la reacción emocional posterior, se ofrecerá un plan de alternativas terapéuticas para que el paciente conozca cómo va a ser el proceso y los diferentes tratamientos. El paciente debe saber que el médico y el equipo terapéutico estarán ahí para cuando necesite apoyo, alivio de síntomas, compartir temores y preocupaciones.
Obstinación y adecuación del esfuerzo terapéutico
LIBER A. ARENAS GARCÍA
MELISSA M. VEGA PERALTA
La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor .
Séneca
El ensañamiento terapéutico, también conocido como obstinación, furor, encarnizamiento o distanasia, consiste en la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias, con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de tratamiento paliativo. La distanasia (del griego dis , mal, algo mal hecho, y thánatos , muerte) es etimológicamente lo contrario de la eutanasia.
De esta manera se prolonga de manera innecesaria el sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante tratamientos o acciones que de alguna manera “calman o mantienen” los síntomas y tratan de manera parcial el problema, con el grave inconveniente de prolongar la vida sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. El ensañamiento constituye una mala práctica médica y una falta a los deberes y valores morales.
La adecuación del esfuerzo terapéutico consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico limitado así lo aconseje. Es la adaptación de los tratamientos a la situación clínica del paciente, cuando se percibe una desproporción entre los fines y los medios del tratamiento, con el objetivo de no caer en el ensañamiento terapéutico. El término limitación del esfuerzo terapéutico debe evitarse, ya que no se trata de ninguna limitación de tratamientos sino de una adecuación de los mismos.
La adecuación del esfuerzo terapéutico puede ser una fuente de confusión con la distanasia, la eutanasia y el suicidio asistido. El médico debe evaluar la proporcionalidad de los tratamientos a aplicar para evitar la futilidad (aplicar un tratamiento que cura en un paciente con pocas probabilidades de curación). Un tratamiento fútil ni siquiera el médico debería proponerlo, porque genera al paciente y a su familia unas expectativas no reales. Nuestra actuación ética es conducir un tratamiento para restaurar la salud y/o preservar una esperanza de vida más allá de la que se considera una enfermedad crónica o terminal.
La atención al final de la vida exige del médico una sólida formación médica y ética, rectitud moral y ser experto en humanidad. Al final de la vida es necesario preparar al paciente, a su familia y al equipo asistencial para una buena muerte, definida por el Instituto de Medicina como una muerte libre de estrés y sufrimientos evitables para el paciente la familia y sus cuidadores, de acuerdo con los deseos del paciente y la familia y de forma razonablemente consistente con los estándares éticos, culturales y clínicos.
El derecho del paciente terminal a decidir sobre su cuerpo se encuentra plasmado en instrumentos nacionales e internacionales: en México, el artículo 166 bis 3 de la Ley General de Salud menciona que el paciente enfermo en situación terminal tiene los siguientes derechos:
•Dejar voluntariamente la institución de salud en la que este hospitalizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.
•Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida.
•Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que se considere extraordinario.
Van Rensselaer Potter fue el primero en utilizar el término bioética para poner de relieve el conocimiento biológico y los valores humanos. Actualmente la definición se refiere al estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizadas a la luz de los valores y los principios universales. En el caso de las ciencias médicas, Beauchamp y J. Childress propusieron cuatro principios básicos: justicia, no maleficencia, beneficencia y autonomía.
Читать дальше