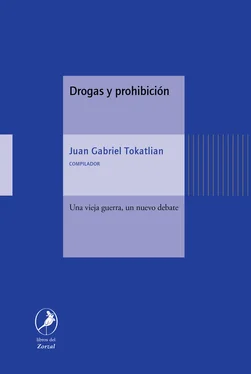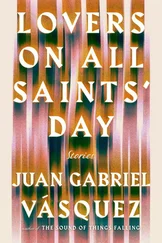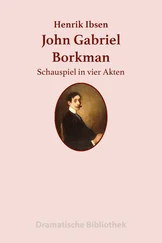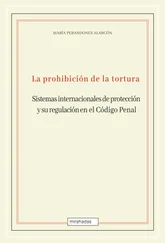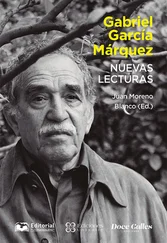El paradigma convencional. El régimen internacional de prohibición de ciertas drogas psicoactivas
Hace ya cien años, el 9 de marzo de 1909, en la Conferencia de Shangai Contra el Opio, a la que asistieron 13 países, se asentó la base para reducir el tráfico y consumo de opio y fue el primer paso en la construcción de un conjunto de normas encaminadas a controlar el fenómeno de las drogas. Se declaraba ilegal la producción, posesión, tráfico y consumo de sustancias derivadas de la amapola, materia prima del opio.
En 1912 en La Haya, Holanda, se suscribió el primer tratado internacional sobre drogas, la Convención Internacional del Opio, la que fue parte en 1919 de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial y la que, al crearse la Sociedad de las Naciones, pasó a ser parte de los tratados bajo custodia de esa nueva organización.
En 1925 se aprobó una nueva Convención Internacional del Opio –que amplió su aplicación a dos sustancias adicionales, la cocaína y el cannabis–, se determinó la limitación de su oferta para fines médicos y científicos, se recomendó el tratamiento punitivo a la posesión, fabricación y comercio de sustancias ilícitas y se instó a los gobiernos a adoptar legislación que aplicare a la tipificación de delitos internacionales relacionados con las drogas a sus respectivas legislaciones internas.
Al crearse la Organización de Naciones Unidas (ONU), la fiscalización internacional de drogas, radicada en la Sociedad de las Naciones, se le trasladó y el Consejo Económico y Social estableció la Comisión de Estupefacientes para la formulación de políticas en asuntos relacionados con drogas.
En 1961 se suscribió la Convención Única sobre Estupefacientes que sienta las bases del actual régimen de prohibición. Se expidió una lista de drogas prohibidas en cuanto a su producción, tenencia, posesión y consumo, que desde ese entonces son consideradas violaciones a la ley. La Convención Única enumera todas las sustancias sometidas a fiscalización y creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
En 1988, la Convención de Viena –la llamada Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas– abordó una normatividad que reconocía la creciente amenaza a la seguridad representada por el tráfico de drogas. Definió tipos penales relacionados con diversas conductas y estimuló a los países firmantes a incorporar sanciones penales a los diferentes pasos involucrados en la cadena, que van desde la producción hasta el consumo de drogas. Se estableció en Viena el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
En 1998 se estableció, en una Asamblea Especial de Naciones Unidas (UNGASS), un nuevo marco de acción que pretendió cerrar espacios al negocio ilegal de drogas. Se enfatizó la generación de mecanismos de control sobre los dineros ilícitos derivados del negocio de las drogas, se hizo hincapié en los controles e informaciones bancarias y financieras para detectar movimientos de dineros ilícitos y se estimuló la creación, en las instituciones nacionales, de organismos de investigación que detectaran activos obtenidos de modo ilícito y en particular de facetas del tráfico ilegal de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) adoptó desde entonces su nombre actual.
Para la conformación de un nuevo cuerpo de pensamiento la Corporación Andina de Fomento (CAF) convocó a un selecto grupo de calificados especialistas en variadas disciplinas y de cuatro continentes, para trazar este camino.
El centenario de la instauración del régimen internacional de prohibición de drogas es el momento oportuno para reflexionar sobre la eficacia de ese régimen. Es, por tanto, útil evaluar la efectividad de este régimen, su coherencia interna, y explorar nuevos caminos que conduzcan a la formación de un nuevo pensamiento sobre las drogas.
Nueve anomalías al paradigma convencional que inspira el régimen de prohibición de drogas
Las anomalías que se enumeran a continuación se pueden clasificar en nueve clases.
- La clasificación de drogas prohibidas incluye sustancias que tienen usos no psicoactivos y no incluye otras que sí los tienen.
- Enfatiza en la prohibición de sustancias de origen vegetal y descuida aquellas de fabricación química.
- Criminaliza o ignora usos tradicionales o religiosos, que son regulados por mecanismos específicos en estas sociedades.
- Criminaliza los usos médicos y terapéuticos de sustancias prohibidas.
- La racionalidad de la política basada en atacar la oferta y desmantelar la producción en la fuente para elevar el precio al consumidor simplemente no funciona.
- La política policial internacional de perseguir a los jefes de los grupos de traficantes, extraditarlos y aplicarles máximas penas destruyendo las multinacionales de crimen organizado dedicadas al narcotráfico no han resuelto el problema. Un capo preso, extraditado o muerto es reemplazado en poco tiempo por otro más poderoso y peligroso que el anterior. La cabeza de una organización es reemplazada por otra persona o por otra organización criminal.
- La militarización como fórmula para combatir las mafias y la producción se ha demostrado ineficaz en donde se ha aplicado. La experiencia de Afganistán es el punto culminante del fracaso de esta idea. El Plan Colombia presentado como un éxito y modelo está lejos de serlo. A pesar de más de cinco billones de dólares destinados por el gobierno estadounidense para reducir la oferta de cocaína en el país ésta continúa en niveles similares previos al despliegue del Plan Colombia.
- La amenaza de la extradición y las penas extremas de prisión por tráfico de drogas no han disuadido a otros delincuentes para que no sigan el camino ya transitado de los extraditados y condenados.
- La política de negociación de penas para desvertebrar organizaciones criminales tampoco ha desmontado la capacidad de generar nuevas mafias.
Anomalías respecto a la clasificación de las sustancias ilícitas
1. La prohibición internacional de drogas penaliza el uso tradicional de sustancias clasificadas como ilícitas por este régimen. La primera anomalía que se observa es la referente a los usos tradicionales de ciertas sustancias prohibidas.
El uso tradicional del opio en una bebida fabricada en forma doméstica, llamada doda pani, por parte de quienes practican meditación en la India es muy extendido, pero como observa Molly Charles en el trabajo que presenta en este volumen “todo el proceso de implementación de la política antidrogas ha creado un círculo vicioso en el cual los mecanismos culturales regulatorios han sido criminalizados o ignorados y se ha creado un nicho para sustancias psicoactivas sintéticas y esto ha aislado y marginalizando a quienes usan las sustancias”.
Otro uso tradicional muy extendido es el de la hoja de coca por parte de comunidades indígenas en los Andes. Ambas sustancias están prohibidas y su consumo, desde el punto de vista de la legislación derivada del régimen de drogas, no es legal. Millones de ciudadanos utilizan estas sustancias prohibidas como parte de sus costumbres culturales y como componente de actos religiosos.
El uso tradicional de la coca por parte de numerosas comunidades indígenas sudamericanas –en forma de hoja de coca mezclada con cal y masticada, o ingerida como infusión, como sucedáneo contra la fatiga y para contrarrestar los efectos de la altura– está proscrita por el régimen de prohibición de drogas.
2. La segunda anomalía se refiere a la inapropiada regulación del uso medicinal de ciertas sustancias prohibidas.
El uso de opiáceos en ciertos narcóticos y reductores de dolor está fuera de consideración en el régimen de prohibición de drogas y en sus convenciones de 1961 y de 1988, salvo para casos específicos pero sin cubrir todos los usos.
Читать дальше