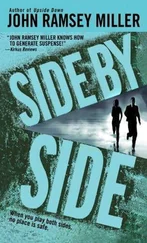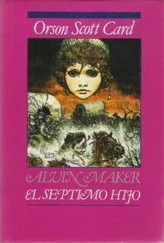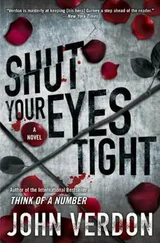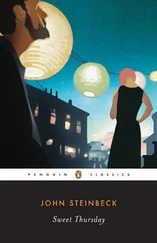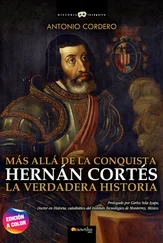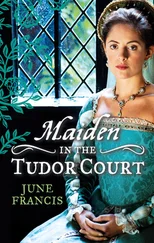Sin pensarlo un segundo me despojé de mi jubón y de mis calzones, así como de mis botas. Solo la camisa me cubría el cuerpo joven y ansioso del amor de esa mujer que silenciosa me aguardaba en la cama. Me introduje en ella y busqué con deseo el cuerpo que me recibió con avidez, besándome y abrazándome con fuerza. Los besos y las caricias se repartieron por toda la superficie de los cuerpos. Ambos sentíamos sobre la piel el roce del otro y ambos sentíamos correr la sangre como caballos desbocados. Los corazones latían con celeridad y las pulsaciones se precipitaban. Nuestros cuerpos eran como un volcán que entraba en erupción.
La noche transcurría en medio de aquel vendaval de lujuria y sexo que solo un hombre en plena juventud, con su ímpetu, sabía proporcionar a la dama, quien, soñando con esos momentos, había dejado pasar el día reposando para poder saborear el encuentro mágico que la noche le proporcionaba.
Exhausto y cansado, empecé a sentir que el vigor y las fuerzas me abandonaban, por lo que solicité un descanso.
—Pues si queréis descansar marcharos a vuestra posada, aquí es peligroso que estéis. Podríais quedaros dormido y sorprenderos la madre de mi esposo en la mañana.
—¿Acaso os vigila? ¿Tiene dudas de vos, señora mía? —Mi voz prudente y musical sonó entre las sábanas y ante las dudas a la que me sometía mi cuerpo, deseé marchar y descansar, además de huir del peligro, pero también quería seguir en aquella pelea; mi cuerpo no concebía rehusar el envite de esta mujer que era un trueno devorador de sexo. La lucha de sentimientos se desarrollaba en mi cabeza.
—¡Tal vez! ¡Pero quien evita el peligro, evita el castigo, ¿no creéis?
—¡Cierto, señora mía! ¡Pues permitidme que me marche! Mañana será otro día y habrá otro después. No creo que sea por falta de jornadas que se ausente mi compañía.
—Pensad que no serán tantos días los que presumís. Mi esposo estará al llegar pasado mañana y nuestra aventura tendrá su fin.
—No penséis ahora en el final. Pensad en el comienzo. Mañana será como el primer día y pasado mañana, Dios dirá.
—¿Vendréis mañana otra vez? —preguntó con voz dulce y melosa. Por el tono de su voz se delataba la ansiedad de su cuerpo para que llegase el nuevo día y yo acudiese a la cita.
—Claro está, señora mía, que aquí estaré. El día me dará el descanso oportuno y mi vigor repuesto de este desgaste volverá con más empuje y más tesón si cabe.
Besándola dulcemente me levanté y con sumo cuidado me fui vistiendo poco a poco iniciando mi retirada.
La noche era oscura y ello me serviría de protección en mi huida. Calzadas mis botas y puesto el jubón, tomé mi espada y de un brinco me posé en el borde de la ventana, miré hacia el patio y no encontré ninguna sombra que por allí caminase. La verdad era que si hubiese alguien en el patio no lo descubriría con aquella oscuridad, pensé.
Caminé entre las sombras hasta perderme por las callejas de la Sevilla morisca. Mi silueta se paseaba en la negrura de la noche como un alma en pena hasta encontrar la casa de mi posada. Aquella noche mi cuerpo no corría con alegre marcha. El cansancio me obligaba a caminar con detenimiento. La fatiga se había adueñado de mí y esta era una situación nueva. Debía aprender que el exceso no era bueno y tenía que ser más previsor. Guardaría las fuerzas para que nunca me fallara el ardor.
Dormí hasta bien entrado el día, después comí algo y soñé mucho. Esa mujer era mucha mujer para un hombre tan joven como yo, pero ya había comenzado la guerra y no pensaba retirarme por nada del mundo, antes muerto que huir de ese reto. Mi experiencia con las mujeres se había ensanchado mucho, ahora podría presumir de conocer mejor al sexo contrario. Mi vida era un torbellino en pos de unas faldas y ahora que había encontrado las de doña Ana no pensaba salir de ellas hasta el último día en que las fuerzas me fallaran. Pero también pensaba que la fecha para mi partida estaba próxima, estábamos a mediados de enero y la expedición saldría de Sanlúcar a principios de febrero, los días se acercaban y la desdicha de abandonar a esta hermosa dama me producía desazón. Tenía que aprovechar la ocasión hasta el máximo, ya que el fin de la empresa estaba por llegar pronto y después quién sabe lo que encontraría. Esperaba que allí en las Indias hubiese mujeres tan hermosas como ella. Se comentaba que en la expedición marchaban muchos expedicionarios casados, lo cual no era ningún impedimento para mis conquistas, además, marchaban mujeres de dudosa reputación que anhelaban encontrar otro mundo para soñar con nuevos episodios amorosos.
La noche se fue acercando. Lamentaba que el día no diera más de sí para el descanso, pero las jornadas para mi deleite estaban llegando a su fin y no podía desaprovechar el exquisito pastel que Dios me había puesto en la boca. Por mi mente se mezclaron el deseo y el cansancio de esas dos noches que llevaba gozando a todo placer. En aquella lucha, una vez más ganó el deseo y con toda mi fuerza me dispuse a abordar a la dama.
Las rutinas de mis visitas anteriores a la casa me habían granjeado el camino que recorría ya con toda naturalidad. Nuevamente la noche estaba bien oscura, pero yo, ya conocedor del terreno, caminaba presto y derecho hacia mi destino. Subí con determinación por la escalera, soñando que me conducía al mismísimo cielo.
Miré al firmamento y las estrellas me miraron con envidia. Todas sabían del éxito de mi conquista con aquella dama, mi vida había comenzado con todo el esplendor que mis diecisiete años me proporcionaban. Soñaba con ser soldado y conquistar el mundo, pero de momento me entrenaba conquistando mujeres casadas, ávidas de amor, que soñaban con los brazos de un hombre joven que les proporcionara el placer que sus maridos, ya metidos en años, la mayoría, cuyo único fin en la vida era comerciar para ganar más y más dinero, vigilando sus riquezas y abandonando el cuidado de su mayor tesoro, la honra de su esposa.
Una vez más me encontré en la habitación de la dama. Ya la oscuridad no era obstáculo para desenvolverme por ella. Mis ojos se habían adaptado a la falta de luz de la estancia, además, ya conocía la situación de los pocos enseres que en ella había.
Doña Ana, que me esperaba ansiosa, suspiró al verme llegar.
—¿Habéis descansado bien, mi señor poeta? —preguntó, no sabía si con sorna o con ganas de poder disfrutar del placer de aquel cuerpo joven.
—Sí, señora mía. He descansado a gusto para estar bien pertrechado esta noche. Vos lo habréis de comprobar.
Y dicho esto, me metí en la cama con gran diligencia. Sentí el roce del cuerpo de ella y todo mi cuerpo se convulsionó. Como un huracán, esos que luego conocería bien en las Indias, mi cuerpo arrasó todo el de ella, en unos instantes. Mis manos acariciaron cada rincón íntimo de ella y mis labios besaron sus fuentes de amor tratando de producir en ella todo el placer que dormía en su interior. Doña Ana se retorcía disfrutando y, a veces, no podía impedir que de su garganta se escapasen pequeños gemidos que yo trataba de apagar tapándole la boca.
Los ruidos que provocábamos no se podían oír en la planta baja, en cambio, estaba segura de que si alguien se hubiese acercado a la escalera sí escucharía algo.
Enfrascados en nuestra lucha no percibimos que alguien llegó a la casa. Era el dueño de ella, que inmediatamente preguntó a la anciana madre.
—¿Dónde está mi esposa?
Sus deseos estaban justificados por los días que había faltado de aquella casa y por la necesidad que tenía de estar con ella.
—Vuestra esposa duerme en la habitación de la planta superior. Alega que allí los ruidos no le impiden dormir y prefiere estar allí mientras vos, hijo, estáis fuera de la casa.
Читать дальше