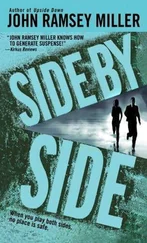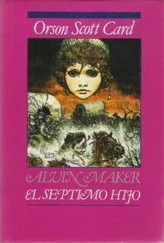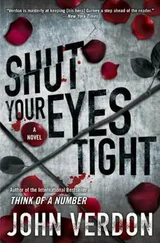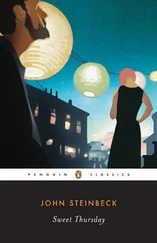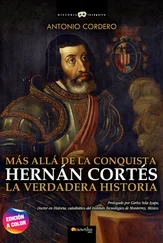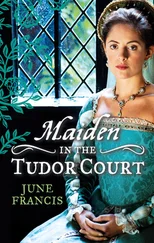El cielo empezaba a clarear y doña Ana, temerosa de que alguien viese salir por la ventana de su habitación a un hombre, me pidió que me vistiera y me marchara pronto. Pero al levantarme de la cama para vestirme se aferró a mi cuerpo y me apretó fuerte, luchaba denodadamente por retenerme, pero los primeros rayos de sol me invitaron a marcharme. Deseaba correr o volar desde aquella ventana, pues mi cuerpo había alcanzado la gloria de la felicidad.
Me vestí rápidamente y con un beso apasionado me despedí de la dama que había sabido llevarme por el camino del amor. Siempre la recordaría, consideré.
Bajé nuevamente la escalera y con sumo sigilo caminé ocultándome lo que podía por el patio. Los animales sintieron algo extraño y nerviosos relincharon. Un perro lejano se soliviantó por los ruidos de los animales y prorrumpió con frenéticos ladridos que me hicieron huir con toda la velocidad que mi cuerpo era capaz. Alcancé el portalón y con sumo cuidado descolgué el tranco, miré con atención hacia ambos lados de la calle y al no observar ningún moro en la costa salí de la finca. Volví a alargar el brazo y coloqué el tranco en su sitio.
Antes de marcharme, doña Ana me había pedido que regresara a su alcoba en cuanto la noche volviera. Deseaba estar conmigo y sentir mi cuerpo sobre el suyo, que había estado durante una temporada muy larga en ayuno y penitencia. La promesa había de cumplirla; por mi vida se lo juré.
Llegué a mi posada y el jergón me acogió, con un poco de asco, dejando que mi cuerpo recuperara el aliento, pues al de la noche tan ajetreada le acompañaba la brutal carrera que había realizado desde la casa de doña Ana hasta la posada, como si el diablo me persiguiera. Jadeando como un podenco me acerqué a él y caí de bruces. La respiración entrecortada no me dejaba saborear los recuerdos de aquella noche de placer y amor. Quería dormir, pero tampoco el sueño acudía a mi mente, solo los recuerdos de cada instante de la noche pasada me hacían permanecer en vigilia. Disfrutaba en mi mente con el cuerpo de la dama que horas antes había tenido entre mis manos y mi cuerpo se tensionaba, tal era la dicha de esos recuerdos. La vida me sonreía, me entregaba momentos de felicidad y recuerdos que satisfarían mis momentos más solitarios.
Después de un buen rato despierto y gozando con aquellos recuerdos sentí que los primeros rayos del día se asomaban a la habitación donde estaba y estos, acariciándome, consiguieron que el sueño me dominara y perdiera el control de mis sentidos.
Hacia el mediodía unas voces que armaban gran alboroto me despertaron. No cabía duda, eran mis amigos y paisanos que acudían en mi ayuda para organizar el almuerzo.
—Arriba, gandul —gritaron al unísono—. ¿Acaso no veis ya que el sol ha llegado a su cenit? —Todos vociferaban con voces juveniles y potentes que traspasaban los muros de la casa.
—Dejadme dormir, la noche ha sido muy inquieta y el cuerpo lo tengo dolorido —les pedí de malas ganas.
—¿Inquieta decís? Contad, pues, cómo fue la borrachera de amor y quién fue la afortunada, pues vos bien lo sabéis y no queréis contárnoslo.
Todos rieron ante la insinuación de Alonso que, a fuerza de chanzas, siempre quería saber la verdad de todas las aventuras que nos acontecía en nuestros amoríos.
—No pienso deciros nada. Un caballero bien debe saber guardar el honor de una dama.
—¡Ah, pero la dama tenía honor! —Las carcajadas sonaron estrepitosamente y hasta en la calle debieron de oírse.
—¡Ya está bien, señores! Creo que tendré que levantarme y acompañaros hasta el mesón. Mi estómago se está rebelando contra mí y me pide comida. ¿Alguien tiene preparado algún almuerzo? ¿O hemos de aguzar el ingenio y buscar a alguien que nos invite?
Nuevamente las carcajadas se soltaron y las voces se atropellaron para contestar al bueno de Hernán.
—Levantaos, Hernán, que Dios proveerá.
Mis amigos me invitaban a acudir con ellos al mesón de turno.
Ajustándome el jubón, salí del aposento y sin apenas lavarme la cara enfilé la calle, acompañado de aquella cuadrilla de amigos que soñaban con la gloria de las Indias, igual que yo.
—¿Alguien sabe ya la fecha de la partida? —cuestioné tratando de cambiar el tema de la charla.
—Don Nicolás se hará a la vela en los primeros días de febrero. Hemos de ir hasta Sanlúcar para embarcar —informó Diego, siempre el más formal de toda aquella partida de truhanes que trataban de embaucarme para que soltase por mi boca la aventura de la noche pasada.
—Entonces comencemos con nuestros preparativos, nos queda menos de un mes —propuse, aparentando la seriedad que me caracterizaba, no en vano ya ejercía de líder de aquella cuadrilla.
—Pensad que con el tiempo que nos queda, aún han de pasar muchas cosas, ¿no creéis?
—Indudable que sí, en ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas, pero no creo que sea ninguna buena. Así que hemos de tener cuidado, el diablo acecha y no quisiera por nada del mundo que nuestro futuro se viera truncado por alguna desgracia.
Sin saberlo aún, me encontraba presagiando la desdicha que mi destino me tenía preparado antes de la partida para las Indias. Bien sabía ya, a pesar de mi corta edad, que la vida estaba sujeta a todos los vaivenes que el destino imponía. Solo Dios estaba libre de aquellas desdichas.
El almuerzo transcurrió por los mismos lances que otras comidas. Las burlas se juntaban con risotadas a las que acompañaban el buen vino que la tierra les daba. Algunos jóvenes hidalgos jugaban a las cartas, partidas en donde a veces incluían algún intruso al que le sacábamos los buenos ducados. Su irreverencia no tenía freno, la vida era corta, pensaban algunos, y había de aprovecharla y sacarle todo el jugo posible. No conocían impedimento a su juventud que desbordada arrasaba en lances buscando aquel placer que sobrevolaba por la ciudad.
El atardecer empezó a acechar la ciudad. Transcurría enero y el frío, aunque templado, acariciaba los rostros. Algunos se embozaban en sus capas, pero nosotros, extremeños recios, dotados de sangre joven, sentíamos arder en nuestro interior el fuego que la vida nos había dotado, y caminábamos sin recato ante la templanza de esas noches frescas de Sevilla.
Retomando, cada cual, su camino, yo me marché hacia mi posada. Descansaría un poco y esperaría el anochecer con deseos. Mi cuerpo, aún maltrecho por la noche pasada, sentía el vivo placer recordando los momentos más excitantes que había vivido. Aquella empresa me transportaba a un mundo de inquietud y frenesí y mi alma me exigía continuar la historia.
Al compás de las campanas de la catedral, me dirigí hacia la casa de mi amada doña Ana. Soñaba con ella y deseaba tomarla, y sabía que ella también me estaría esperando con los brazos abiertos.
Mis pasos sonaron al entrar en la calle. Procuré delimitar mis ruidos acercándome al portalón. Una vez ante él miré a ambos lados. Comprobando que nadie me observaba, forcé el portón y alargué la mano. Suavicé el tranco y penetré en el patio. Ya en el interior de él pude comprobar cómo aquella zona me era conocida de la noche anterior. Caminé templado y aguzando el oído por si algún sonido se escapaba de la casa. Avancé con confianza al sentir el silencio como compañero. De nuevo, los animales de la cuadra se retorcieron y sus ruidos se dejaron sentir en el exterior. Traspasé la zona de la cuadra y alcancé la escalera que fiel seguía allí para ayudarme en mi conquista.
Subí con determinación y arrojo. Esta vez no dudé ni un instante al llegar al final de la escalera, empujé suavemente la hoja de la ventana y entré con decisión a la habitación.
Al entrar en esa habitación sentí, como la vez anterior, que la oscuridad reinaba en aquel recinto de una forma total, pero después de unos instantes, mi vista se adaptó a la penumbra y pude vislumbrar la cama y en ella, entre las sábanas, a la mujer a la que deseaba.
Читать дальше