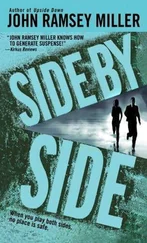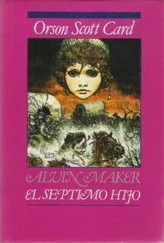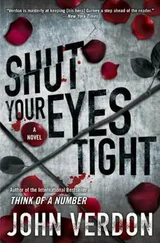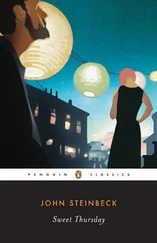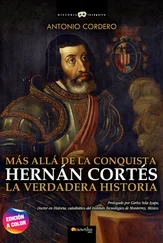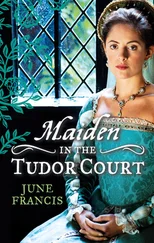Todo transcurría dentro de una rutina que, para nuestras mentes, que volaban sobre los sueños de las conquistas, era tediosa. Había cumplido ya los diecisiete años, así que me consideraba un hombre experimentado y eso representaba una pérdida de tiempo, pensaba, pero la fecha de nuestra partida aún no estaba fijada y todos deberíamos esperar hasta que llegara. Todos los días traspasaba la Puerta de la Carne y superaba las murallas de la ciudad para ir a mi acomodo o para volver a la ciudad en busca de alguna noticia o algarabía.
Cierto día fui invitado a una fiesta a una casa principal, como se distinguían las viviendas, con salas, cámaras y recámaras, portales y patios. El dueño, un rico mercader, ya metido en años, gustaba de presumir de su hacienda y de su mujer, joven y guapa.
La fiesta se me apetecía debido a que en ellas presentaban multitud de platos y la verdad era que yo no me alimentaba convenientemente. Desde mi llegada no comía otra cosa que huevos fritos o garbanzos con espinacas, algo típico entre los pobres. Yo añoraba las chacinas de mi tierra, que ya se habían agotado del cargamento, que mi madre me proveyó, así como la de todos mis paisanos. Por lo que accedí al asistir con la idea de llenar la tripa y después observar si el campo me proporcionaba alguna hembra, pues en aquellos tiempos siempre suspiraba cuando un vestido sonaba cerca de mí. Hasta ahora me las había apañado con prostitutas de alguna mancebía y, en alguna ocasión, allí en extramuros, junto al río, rondé a mujerzuelas que traficaban con sus cuerpos. Algo no muy digno para un joven hidalgo como yo, pero mi fortuna era precaria y las posibilidades de encontrar algo mejor, para satisfacerme, eran escasas.
Aquel atardecer paseaba tranquilamente entre las flores del hermoso jardín, muy bien decorado con plantas y otros ornamentos, algo muy corriente en un patio sevillano que, aunque era otoño, allí el tiempo era suave y templado como la primavera. El agua cantarina danzaba en una fuente cercana y la luna, que se había derramado por toda la ciudad con su luz plateada, me sonrió, lanzando una mirada con destellos de picardía que atravesó las orillas del río que regaba la ciudad. Todo el conjunto quedó hechizado y mi cuerpo sintió que la diosa Venus me marcaba para una nueva aventura. Soñaba que navegaba por un jardín embrujado.
Y así fue. La fortuna me sonrió. El hambre, que mi estómago demandaba, había quedado saciada, y el amor me rondaba, pues cierta damita que revoloteaba por el patio no paraba de mirarme. Se llamaba doña Ana, ella me confesaría su nombre más tarde. También me enteré de que era el ama principal de la casa, y la verdad es que tenía un cuerpo muy hermoso, la piel parecía pulida y la boca con una dentadura blanca y perfecta, adornada por unos labios sensuales que me incitaban a besarla. Las carnes rollizas y los pechos turgentes eran el acicate por el que me derretí en cuanto noté cómo me miraba la joven dama. No pasaría muchos más de los veintidós años. En aquellos tiempos era muy corriente que las jóvenes se casaran muy pronto con comerciantes mayores que ellas. La busca de la seguridad y el deseo de una vida mejor empujaban a los padres sin recursos a casar a sus jóvenes hijas buscándoles un marido que las protegiese en la vida. Pero una cosa era el marido y otra bien distinta el amante.
—Es algo misterioso que en esta tierra los patios despiden un olor tan intenso —susurré, a sabiendas de que ella, que estaba detrás de una columna de rico mármol, me escuchaba.
—Sí. En esta tierra todo es misterioso. Pero vos, que sois un joven poeta, sabréis cantarle con todo vuestro ingenio a nuestra bella ciudad.
Doña Ana, volviéndose de su escondrijo, se acercó hasta ponerse delante de mí. Su mirada altiva y provocadora me causó cierto rubor, ya que, aunque había estado con mujeres, no tenía aún bien aprendida todas las artes de la galantería. La oscuridad del atardecer hizo que mi rubor no lo apreciase la dama.
—Porque vos sois poeta, ¿verdad? O, ¿tal vez soldado? —dudó, sonriendo con malicia al notar mi juventud, aunque aparentaba algo más de edad de la que tenía, y apreciar un cuerpo tan poco curtido. Su perversidad en las preguntas y la malicia de su sonrisa me empujaban hasta el deseo.
—En efecto, señora mía. Soy poeta, estudie gramática y latín en Salamanca y soy soldado porque formaré parte del séquito que acompañará al nuevo gobernador de las Indias en su viaje de toma de posesión —le revelé lleno de energía tratando de impresionarla—. Pero esta noche, señora mía, soy vuestro admirador y hasta las estrellas se pondrán celosas cuando vean el fulgor de vuestros ojos.
—Bien veo a mi joven poeta lo lanzado que sois. ¿Acaso sabéis si soy una mujer libre? ¿Acaso podéis cortejarme con vuestro desparpajo? —Sus ojos brillaban con la luz del galanteo. Su cuerpo, antes inclinado, adoptó una posición erecta y parecía haber rejuvenecido.
—Señora mía, vuestros ojos me dicen que la puerta de vuestro amor está abierta y yo pido permiso para traspasarla. —Me acerqué silenciosamente hasta ella y cogiéndole la mano se la besé suavemente.
—¡Joven! ¿Cómo sois tan insensato? No soy una mujer libre y vos no podéis cortejarme con tal descaro en el patio de mi casa. Mi esposo debe de andar por algún aposento cercano y podría salir en cualquier momento.
Sentí un acaloramiento súbito y mis manos, antes ligeras y truhanas, se pusieron a atusarme el cuello de la camisa y el pelo. No sabía bien qué hacer.
—¿Al menos podré saber cuál es vuestro nombre? —le pedí muy recatadamente mirándola fijamente a los ojos.
—Mi nombre es Ana. Mañana, a las once de la mañana, en la catedral. Allí os espero —casi en susurro sus labios me confirmaron el deseo que tenía de encontrarse conmigo.
—Allí estaré —confirmé azorado ante aquella cita que la dama me proponía.
Nunca había sufrido tal proposición de una forma tan directa. Durante unos instantes me sentí nervioso y confuso. Mi corazón estaba tocado, pensé.
Doña Ana se dio la vuelta con determinación, caminaba despacio. Estaba claro que quería que la observase detenidamente. Su arrogancia femenina la convertía en algo sensual que caminaba por el jardín del deseo. Se volvió y me dirigió una sonrisa pícara y rápidamente desapareció de mi vista. Al principio, dudé si aquella conversación había sido real o imaginaria. Todos los fantasmas de la noche se habían presentado en ese patio. Mi pecho sentía una agitación muy fuerte. Decidí marcharme, mis actividades habían sido liquidadas con resultados positivos.
Una vez en la calle, marchaba deprisa. Mis pies, alegres y juguetones, eran el símbolo de mi juventud que volaba por el mundo. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Miré al cielo y le di las gracias por la ofrenda tan generosa y maravillosa que me había hecho.
Aquella noche en mi jergón de la posada di rienda suelta a todas las historias de amoríos que mi mente me podía transportar. Soñaba con que amaneciera pronto, con ver la luz del nuevo día que me llevaría hasta la mujer hermosa que suspiraba por mi amor. Ansiaba poseerla y acariciar ese cuerpo tan maravilloso.
Fantaseando con el encuentro de la mañana siguiente me quedé dormido profundamente. Cuando desperté, el sol, ya radiante, iluminaba con fuerza la mañana. Mi cuerpo protestaba debido a que no había descansado bien. La noche se había vuelto ajetreada con mis pensamientos y no había encontrado el sosiego.
La ciudad estaba en todo su ajetreo. Los comerciantes se afanaban en lucir sus mercancías ofreciéndolas a los viandantes que habían madrugado y a los que aún acechaban por los puestos. Allí acudían todas las criadas de las casas de postín en busca de las viandas para sus amos. También se citaban las amas de casa más pobres en busca de algo que llevarse para preparar el guiso. El pescado estaba en los puestos a orillas del río y hasta allí acudían como tropel todos los que buscaban, y podían pagarlo, aquel exquisito alimento. El río era un inmenso lago lleno de fustas y tartanas que cargadas con toda clase de género trataban de descargar. Los hombres con sus esportillas danzaban desde las escuálidas embarcaciones hasta la orilla a través de gruesos tablones de madera que se cimbreaban a su paso y al peso de la carga.
Читать дальше