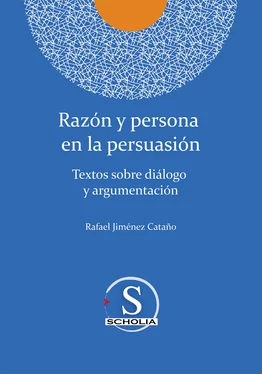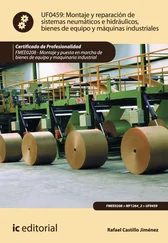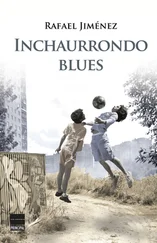2.3. El conocimiento encarnado
La pluralidad de formulaciones nace de la condición humana, del hecho de que no nos venga dado todo con la naturaleza sino que nos hayamos de llevar a plenitud por medio de una cultura, y aquí caben infinidad de direcciones. Cada uno de nosotros parte de un lugar, una determinada familia, un idioma, una educación del paladar, unos estudios, unos gustos en parte congénitos y en parte adquiridos, convicciones en diversos campos, etc. Cuando alguien, tras un buen tramo de la existencia, se encuentra con otro, cada uno habrá explorado el mundo siguiendo el recorrido que la vida le fue ofreciendo, entendiéndolo según los recursos que tenía a disposición, usando todo su léxico para denominar las cosas con las que se iba topando. En ese encuentro es razonable que no hayan coincidido en asociar la misma palabra a la misma cosa, que no hayan atribuido la misma relevancia a un concepto, que no hayan postulado la misma jerarquía entre varias realidades. Es entonces probable que a veces, pensando lo mismo en algún tema, les parezca que sus posiciones son divergentes, porque lo son sus formulaciones. Aprender a dialogar y a interpretar es ante todo alcanzar la conciencia adecuada de los recursos propios y ajenos y, con esto, superar éstos y aquéllos.
En la encíclica Fides et ratio se afirma que, “aunque la formulación esté en cierto modo vinculada al tiempo y a la cultura, la verdad o el error expresados en ella se pueden reconocer y valorar como tales en todo caso, no obstante la distancia espacio-temporal”.3 Con esto se recorre el camino que va de la pluralidad de formulaciones a la unidad de la verdad. El camino inverso (reconocer legítima la pluralidad de formulaciones) se expresa al afirmarse que “ninguna forma histórica de filosofía puede legítimamente pretender abarcar toda la verdad ni ser la explicación plena del ser humano, del mundo y de la relación del hombre con Dios”.4
Me viene a la memoria el tiempo que estuvo detenida la causa de beatificación de Duns Scoto porque su doctrina no se veía compatible con el tomismo. Por fortuna terminó por imponerse el criterio de la compatibilidad con la Revelación, abriendo paso a su beatificación en 1993,5 y así tenemos la maravilla de dar culto a dos personajes cuyos pensamientos, más allá de la diversidad, más allá de una muy notable diversidad, nos hacen pensar en una divergencia irreductible.
1Luigi Pareyson, Verità e interpretazione, Milán, Mursia, 1971, p. 71.
2Catecismo de la Iglesia católica, núm. 170. La cita es de Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 2-2, 1, 2, ad 2.
3Juan Pablo II, Carta encíclica Fides et ratio, núm. 87. Este punto está en cierto modo preparado por el núm. 5: “La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual”.
4Ibid., núm. 51. Este punto está preparado por el núm. 4: “La capacidad especulativa, que es propia de la inteligencia humana, lleva a elaborar, a través de la actividad filosófica, una forma de pensamiento riguroso y a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático. Gracias a este proceso, en diferentes contextos culturales y en diversas épocas, se han alcanzado resultados que han llevado a la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. Históricamente esto ha provocado a menudo la tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico”. Además de los números 87, 51, 5 y 4 se puede sugerir, a quien desee profundizar en el tema, la lectura de los números 92 y siguientes.
5Con tal ocasión el Pontificio Ateneo Antoniano organizó el congreso Via Scoti. Methodologica ad mentem Ioannis Duns Scoti, del 9 al 11 de marzo de 1993, en Roma. De ese evento publiqué una reseña en Acta Philosophica, 1993, 2(2):331-332.
3. En defensa del microfundamentalismo*3
El décimo aniversario de la encíclica Fides et ratio –de septiembre de 1998– trajo consigo abundancia de publicaciones y eventos conmemorativos entre 2008 y 2009. Haciendo cuentas de lo que el documento ha significado para mí, lo primero que me viene a la mente es el nuevo clima con que puedo exponer algunos temas en la universidad. La acusación de relativismo, antes ineluctable, se ha reducido de manera neta desde que cuento con la encíclica entre mis textos de apoyo.
Entre las reflexiones suscitadas por el aniversario, una se refiere precisamente al relativismo desde su otro extremo, el fundamentalismo. En “Márgenes del diálogo” hablaba yo de esquemas mentales que, si bien presentan la misma estructura del fundamentalismo, no nos introducen en ese vicio del pensamiento en toda su entidad reduccionista. Con el paso del tiempo y por la evidente actualidad del relativismo, me parece cada vez más urgente subrayar la salud de tales esquemas.
3.1. Del fundamentalismo al microfundamentalismo1
Dicho de manera sintética, el fundamentalismo consiste en un modo rígido –por defecto de interpretación– de enfrentarse con realidades que admiten una pluralidad de presentaciones (versiones, formulaciones). A veces se trata de realidades tan ricas que sólo una pluralidad de versiones puede expresar su riqueza. Es fundamentalista quien toma una de esas presentaciones como si fuera la realidad plena, con exclusión de todas las demás.
Ése es el caso de quien, como se lee en la encíclica (que no usa la palabra “fundamentalismo”), toma una filosofía como si representara todo el pensamiento filosófico. Ya se trate del marxismo-leninismo, de la filosofía analítica o del tomismo, ninguna de estas formas de pensamiento puede considerarse “la verdadera filosofía”, “la buena”.2 El problema no está en seguir un pensamiento sino en declarar inválidos todos los demás.
Ahora bien, hay un amplio campo de aplicación de ese esquema que sería injusto llamar “fundamentalismo” con todo lo que el término actualmente comporta. Se trata de un mecanismo de simplificación que nos facilita la vida. Por un principio de economía mental y lingüística, no siempre tomamos en consideración todas las virtualidades de una realidad sino sólo la que resulta pertinente en un determinado contexto. Este fenómeno tiene una explicación en la psicología cognitiva, pero desde un punto de vista dialéctico (esto es, en el diálogo, en la argumentación) propongo llamarlo “microfundamentalismo”.
Estoy convencido de que es muy difícil, si no imposible, eliminar todo microfundamentalismo de nuestra vida. Más aún, es sano y útil tenerlos, con tal de que tengamos conciencia de ello.
3.2. Riqueza de la realidad y distribución de los conceptos
Hay por ejemplo muchos tipos de familia: las hay más patriarcales o más matriarcales; en unas es impensable que ciertas decisiones se tomen sin la participación de todo el clan y en otras decide cada pareja; en unas es normal que los hijos se independicen en cuanto llegan a la mayoría de edad y en otras ellos son capaces de llegar a los 40 años viviendo con sus padres sin sentirse incómodos. Y hay infinidad de matices más. Con todo, cuando en la propia familia hablamos de lo que hay que hacer, no vamos a tener presentes todas las posibilidades de vida familiar, porque el diálogo se vuelve pesadísimo y el matiz no suele ser relevante. Se puede volver insoportable –una pedantería– explicitar constantemente el tipo de familia al que nos referimos. Pero eso sí, el día que nos toque hablar de familia en un ámbito fronterizo, es decir, ante la real probabilidad de que no todos los presentes identifiquen como familia en primer lugar la versión desde la que hablamos, es importante explicitar la conciencia de que se trata de una versión entre varias posibles, so pena de que nos tomen por fundamentalistas.
Читать дальше