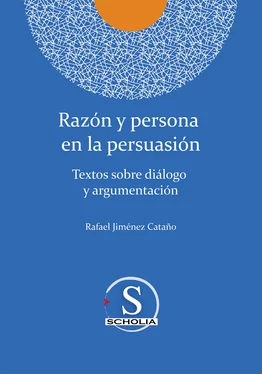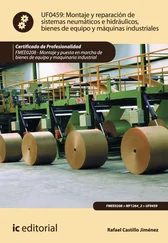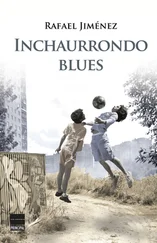1.3. La verdad poseída
Aquí viene lo más significativo que veo en esta nueva multiplicación, dado que el entendimiento no es algo abstracto: la pluralidad de entendimientos y su carácter individual. La adecuación de un entendimiento no vale para otro: nadie puede conocer en mi lugar. O la adecuación es mía, o yo no conozco. Llamar mía a la adecuación permite trasmitir el posesivo a la verdad. Sé bien que tal uso –mi verdad, tu verdad...– tiene un trasfondo relativista la mayor parte de las veces. También entiendo la consabida réplica realista: la verdad no es tuya ni mía, es la verdad. La entiendo, y probablemente comparto el pensamiento que expresa. Sin embargo, pienso que éste es otro de los frenos innecesarios del diálogo. Cuando alguien apela a “su verdad” en cuestiones morales, es frecuente que lo haga para justificar una conducta que se le podría reprochar, pero yo también he visto lo contrario. Una amiga de EUA, a punto de aceptar una propuesta de noviazgo entendió que para el muchacho el noviazgo implicaba cohabitación, y no dio el paso. Como explicación de su negativa decía: “this is not my truth!”. A la frecuente profesión de fe “yo soy católico a mi manera”, a mí me sale del alma responder que yo también lo soy a la mía: “No querrás que yo sea católico a tu manera...”, digo, y esto lo concede todo mundo. Pienso que, mientras uno no haya llegado a ser cristiano a su manera, no ha respondido aún plenamente a la vocación cristiana.
Dije antes que hay relaciones muy reales, o, dicho de otro modo, realidades importantísimas de carácter relativo. Una de ellas es la verdad, por su carácter de relación: precisamente por ser adecuación. Aquí se puede apreciar muy bien cómo el realismo no consiste en eliminar instancias subjetivas, relativas, etc., ni valorar éstas es volverse relativista. La adecuación es mía o tuya, y es una relación. Pero –a partir de aquí se “recupera terreno”– no es una relación cualquiera: es relación de adecuación. De adecuación con la cosa. Si estamos hablando de la misma cosa tenemos que coincidir. Si no coincidimos, es que al menos uno de los dos no se adecuó.
¿Y no hemos vivido nunca la experiencia de no coincidir y, sin embargo, tener la intuición –incluso la certeza– de que los dos tenemos razón? Éste es el siguiente paso de nuestra reflexión.
* * *
Sobre este tema tengo un trabajo posterior, de corte más académico: “Ambigüedades del rechazo de la verdad”, Open Insight, 2014, Vol. 5, núm.7, pp. 227-237 [en línea], disponible en , consultado el 17 de abril de 2020.
Véanse también los siguientes textos de Franca D’Agostini: “Misunderstandings about truth”, Church, Communication and Culture, 2019, 4(3), pp. 266-286, doi: 10.1080/23753234.2019.1667252; Introduzione alla verità, Turín, Bollati-Boringhieri, 2011.
1En el siguiente capítulo expongo esta polaridad.
2Esta estrategia es conocida como argumentum ad lapidem, por la solidez de la piedra.
3Santo Tomás atribuye varias veces la definición a Isaac (Summa Theologiae, I, q.16, a.2, ad 2; De veritate, q.1, a.1), aunque actualmente parece claro que el concepto viene de Avicena a través de Guillermo de Auxerre.
2. Márgenes del diálogo*2
El título que se me presenta de modo espontáneo para este segundo capítulo es “extremos del diálogo”. Si no lo dejo así es por evitar que se entienda sólo como el extremo que se debe evitar, siendo que cabe el sentido de puntos de referencia, de elementos entre los que se encauza el diálogo sin que prevalezca ninguno de los dos. ¿Qué cualidades vemos en las personas naturalmente dotadas para la mediación? Una de importancia capital es la capacidad de entender lo que el otro dice, a veces en marcado contraste con lo que el tenor de las palabras parece expresar. Ya la sola posibilidad de pensar en esto nos revela que hay allí dos elementos: algo que pueden compartir los dos interlocutores, y una presentación que puede cambiar sin que lo presentado se les escape de las manos.
2.1. Relativismo y fundamentalismo
Luigi Pareyson (1918-1991), del ámbito de la filosofía hermenéutica y del existencialismo (él prefería la segunda denominación), encontraba aquí la diferencia entre la verdad y sus formulaciones. Cuando se confunden es inevitable caer en uno de dos extremos: o se parte del principio de que la verdad sólo puede ser una, y se elimina la pluralidad de formulaciones; o se parte de la experiencia de esa pluralidad, con la constatación de que diversas formulaciones resultan verdaderas, y entonces se niega la unicidad de la verdad. El primer extremo es el fundamentalismo; el segundo, el relativismo.
El fundamentalismo puede presentar también otras características, y en los últimos tiempos se ha convertido en una etiqueta vaga de algo aberrante –como ha sucedido con el término “fascista”–, pero su estructura básica está en fijar una forma excluyendo otras posibles, muchas veces debido a una falta de capacidad interpretativa.
2.2. Verdad y persona
La verdad, al admitir una pluralidad de formulaciones válidas, se aproxima notablemente a la realidad de la persona (una proximidad muy presente en la filosofía de Pareyson): también la persona es así. ¿Quién de nosotros es exactamente igual para dos personas? Sin que estemos hablando de doblez, es fácil ver cómo con cada uno de los miembros de nuestra familia, con cada uno de nuestros amigos, somos de un modo diverso, porque la relación es personal: las formas del afecto, el tipo de humorismo, el modo de considerar evidente o no lo que decimos.
Mencioné antes la noción de interpretación. Entre los muchos campos en los que esta noción es pertinente, propongo pensar en el musical y el teatral. Pareyson dice que la obra de arte “no es un ‘objeto’ al cual el intérprete deba adecuar su representación desde el exterior, ya que la obra está caracterizada por una ‘inobjetivabilidad’ que le viene del ser inseparable de la ejecución que la hace vivir y, al mismo tiempo, no poderse reducir a ninguna de sus ejecuciones”.1 Estoy en todo mi derecho de que la interpretación de, pongamos, Daniel Barenboim de la sonata para piano de Beethoven Op.111 me guste por encima de todas las demás, pero declararla como la única, decir que sólo ésa es la sonata Op. 111, eso es fundamentalismo.
Hace años, después de haber visto el Hamlet cinematográfico de Zeffirelli (1990) o de Kenneth Branagh (1996), no recuerdo ahora cuál, me tocó oír el comentario condescendiente de una persona de más años que yo: “Bien, está bien, pero Hamlet, el verdadero Hamlet, es el de Lawrence Olivier” (de 1948). Probablemente es el que vio en su juventud y todo lo demás lo juzga con ese modelo. Fundamentalismos de este tipo es difícil no tener alguno: en cuestiones de gustos y modales, en lo que consideramos propio de una tradición o ajeno, etc. La amistad, el diálogo, el incremento de nuestra cultura y alguno que otro frentazo nos los descubren poco a poco y nos hacen más libres.
Ahora, si queremos ejemplificar un fundamentalismo de mayor calibre, pensemos en el cisma de Léfebvre de 1988. ¿No era auténticamente católico lo que él quería? El problema estaba en lo que negaba al identificar el catolicismo con una de sus formas históricas: el catolicismo es eso, sí, pero también mucho más. Me parece importante abordar el tema en el campo de la fe, porque cabe la tendencia a aceptar la pluralidad de formulaciones en todos los campos menos en éste. Aquí el Catecismo de la Iglesia católica nos apoya casi con las mismas palabras al afirmar que “no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite ‘tocar’. ‘El acto (de fe) del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad (enunciada).’ Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Éstas nos permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más”.2
Читать дальше