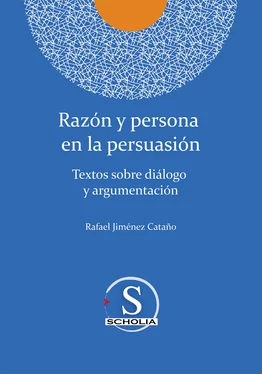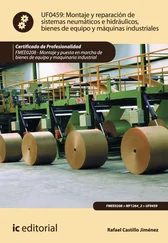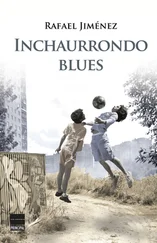Restar relevancia a esa distinción en un ámbito dialógico-argumentativo no es renunciar al rigor metodológico, sino profesar una determinada concepción de lo que es la razón y de lo que es el hombre. El hombre no es sólo razón: los recursos de la razón no agotan la totalidad de los recursos del hombre, y esto es de capital importancia en el campo que nos ocupa. Buena parte de los avances en la capacidad dialógica consisten en un progresivo ensanchamiento del horizonte, que de ordinario supone la superación de frenos de carácter racionalista: la inteligencia humana no es sólo razón, es también intelecto; para persuadir no basta razonar bien, pues también hay que infundir confianza y establecer sintonía emotiva (logos, ethos y pathos, en términos clásicos); el lenguaje no es sólo semántica (significado de los signos) sino también pragmática (uso de los signos, relación con sus usuarios).
La enumeración de aspectos en que el reduccionismo nos frena podría continuar. Quisiera por ahora añadir sólo una reflexión sobre la naturaleza de la verdad que ilustra bien el lugar de esta noción en la dinámica argumentativa: la verdad no es todo. La verdad es débil al menos en dos aspectos, muy evidentes: a) es posible tener la verdad sin poder hacerlo valer (¿cuántas veces hemos vivido la experiencia de tener razón y que no nos crean?); b) con la verdad se puede engañar, corromper, maleducar (la mejor desinformación suele ser la que dice sólo verdades).
Se dice que al final la verdad vence siempre. Yo estoy convencido de que es así, y Aristóteles asegura que “la verdad y la justicia son por su propia naturaleza más fuertes que sus contrarios”.4 Sin embargo, si no queremos esperar al juicio final hay que anticiparle vigor a la verdad. Los dos aspectos de su debilidad nos conducen de la mano a la noción aristotélica de retórica, la “facultad de descubrir lo que es adecuado en cada caso para convencer”,5 que a mí me gusta reformular como sigue: el arte de hacer que la verdad parezca verdadera. ¡No es poco arte! ¿Qué no daría un padre por la capacidad de presentar a sus hijos las cosas de tal manera que éstos las vean del modo adecuado? ¿Qué no daría un maestro? ¿Qué no daría alguien que se dispone a declarar su amor?
El hombre no es sólo razón, decíamos, y nos dispusimos a enumerar otros recursos del hombre. También podemos superar el reduccionismo explorando la noción de razón. Son varios los modos de distinguir tipos de razón, entre los cuales está la distinción elaborada por Carlos Pereda, que llama “razón austera” la propia del cálculo, de la semántica unívoca, de la exactitud, y “razón enfática” la que admite el lenguaje figurado, la probabilidad, la que toma en cuenta la historia de los conceptos y de los términos, la que considera relevante quién dice una cosa y a quién la dice.6 La razón enfática no es una razón de segunda clase. Tan no lo es, que Pereda afirma que “defender una razón enfática es la mejor defensa de la razón”.7 La razón austera es una especialización de la razón. Para articular la razón austera con la racionalidad humana en su plenitud es indispensable el papel de la razón enfática. Octavio Paz, a propósito de ciertos callejones sin salida a los que la razón parece a veces orillarnos, que han llegado a sugerir la invitación al silencio (evidente alusión a la conclusión del Tractatus de Wittgenstein), decía: “Quizá sea lo más racional, no lo más sabio”.8
Otra observación sobre el tono de los textos aquí recogidos es la convicción de que el ensayo filosófico tiene un valor que se debe defender ante el tecnicismo impuesto por los criterios formales de la meritocracia académica actual, lo que Guillermo Hurtado llama “la dictadura del paper”. De ahí que no se renuncie en este volumen al uso la primera persona ni a otros recursos del lenguaje vedados por la profesionalización de la filosofía, según la cual
la prosa de la tesis de filosofía debe tener la aridez de las ciencias. El director obliga a su pupilo a eliminar cualquier recurso retórico mal visto por la academia. Para consolarlo, quizá le diga que cuando se gradúe podrá escribir como quiera, pero eso es falso. Ni siquiera los profesores definitivos tenemos carta blanca. Las instituciones en las que labora mos exigen que publiquemos sin parar artículos en revistas especializadas.9
La segunda parte de este volumen recoge principalmente textos de congresos sobre diálogo, retórica y argumentación: cinco de ellos son comunicaciones (1, 3, 4, 5 y 7), tres de las cuales fueron publicadas después en las actas correspondientes (4, 5 y 7), una fue publicada en una revista (1) y otra, reelaborada, ve aquí la luz por primera vez (3). Los otros dos textos son un artículo (2) escrito como complemento del primero y un capítulo (6) de un volumen colectivo.
Esta versión en español aparece a ocho años de la primera edición italiana, de 201210. Los principales cambios se encuentran al final de algunos capítulos a modo de actualizaciones que señalan textos posteriores relacionados con los respectivos temas. Las demás variantes se limitan a algunas correcciones y a la actualización de los enlaces de hipertexto y de algunas referencias bibliográficas. En todo esto la presente edición española coincide con la inglesa y con la segunda italiana, ambas de 2020.
El compromiso de hacer valer la relevancia del elemento personal y existencial en la construcción del diálogo podría parecer algo obvio, pero los esfuerzos encaminados a obtener rigor metodológico comportan con frecuencia un alto índice de abstracción, de tal manera que incluso cuando uno está animado por las mejores intenciones es posible perder el contacto con el suelo.
Una vez, en Palermo, tuve ocasión de afrontar el tema de la interdisciplinariedad en una intervención titulada “Diálogo de los saberes”, pronunciada ante un público de docentes universitarios. Alguien insinuó que, en el fondo, yo había hablado del diálogo “de los sabores”. Con todo y que se trataba de un juego de palabras, el uso de los parónimos no carecía de fundamento. Lejos de aventurarme con casco de epistemólogo por los recovecos de la interdisciplinariedad, me había esmerado por hacer que los oyentes descubrieran los recursos para el diálogo entre disciplinas en la propia capacidad de conocer al otro: la acogida de un huésped, esa escuela de alteridad que es la familia, la experiencia de la traducción.
Estoy convencido de que la capacidad de apreciar el profundo sentido humano de una mesa bien puesta, a través de la cual se establece un encuentro de personas y se coloca uno en una tradición cultural, puede resultar de la mayor eficacia para el diálogo entre las disciplinas, aun más que un curso de metodología. De aquí el juego de palabras, al que los oyentes –sicilianos en su mayoría– estaban ya inclinados gracias a la cocina de que gozan.
No voy a ir tan lejos en esta recolección de ensayos. Si bien no va a faltar esta sensibilidad, la exposición tratará de temas propios de la lingüística y de la retórica clásica. Para los textos sobre la cortesía, las aulas fueron un excelente banco de prueba que confirma la relevancia del tema en un campo dialógico. Y, junto con los congresos sobre diálogo y argumentación, también lo fueron para mi enfoque de la buena voluntad. Todos los temas, de un modo u otro, pasaron por la mesa.
1Cfr. Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Gredos, 1989.
2Revista fundada por Javier Sicilia en 1993 y dirigida por él hasta su extinción en 2007.
3Revista igualmente fundada y dirigida por Javier Sicilia, de 2009 a 2012.
4Retórica, I, 1, 1355a20.
5Ibid., I, 2, 1355b25. Modifico ligeramente la traducción de Quintín Racionero, Retórica, Madrid, Gredos, 1994.
Читать дальше