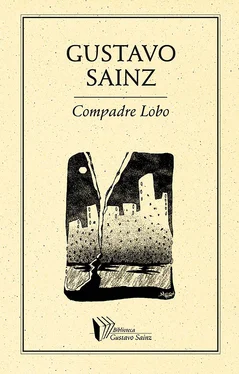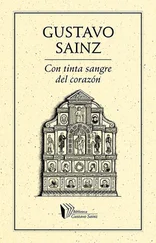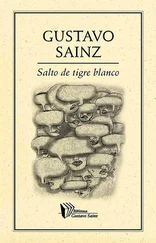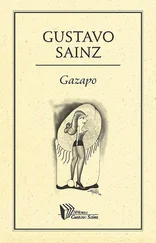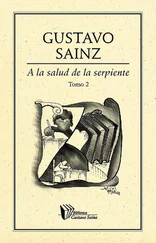Realmente no veía nada, y es que la noche no era nada, ni siquiera un espejismo de los colores, la promesa o el final de la oscuridad, el anverso o el reverso de la luz. Entonces ¿por qué contemplar la noche? Todo era insensible en ella, todo terminaba desvaneciéndose en ella… ¿Por qué perderse en la noche? Lobo pretendía comunicarse con lo desconocido de él mismo, con los misterios que se oponían y dominaban eso que a veces era él y que con tanta facilidad se desgarraba, dolía o se extenuaba. El escándalo de su verdad intestinal lo deslumbraba y poseía. ¿Era su naturaleza coloidal, ese amasijo de huesos y heces, empapado en sangre, lo que lo arrastraba hacia lo turbio? ¿O eran secretas maquinaciones de la noche las que lo llevaban hacia la decadencia y el mal?
A través de los anuncios luminosos y el resplandor de la ciudad sucia, y sobre las frases indescifrables y el entrechocar de botellas de sus amigos, creía ver algunos planetas solitarios antes de desembocar en penumbras religiosas o en imágenes provocadoras y reconocer, desconcertado y vacío, que estaba cerca de la nada. Nada: ni oscuridad, ni recuerdos, ni planes, ni palabras… Nada… Se obstinaba en estas ideas torciendo la boca, hostil a la razón, mientras el Mapache y el Ratón Vaquero trataban de rescatarlo para brindar en nombre de quién sabe qué despropósito.
—Pásate el Rompolano…
—Pásame a tu hermana, pendejo…
Si los otros hablaban, la noche se negaba a acogerlo. Requería un silencio cómplice y unánime.
—Éste sí es el mero mero, manito…
Y como la noche no se abría, Lobo reclamaba la botella y bebía a sorbos. Se había creído llamado y se descubría profundamente desatendido. Iba a conquistarlo todo, a rebasarlo todo; iba a apurar hasta la hez todas las malditas posibilidades que le ofrecía la vida. ¿Llegaría a pensar sin pensamientos, a ser habitado, traspasado, confundido con la noche? ¿A ser, él mismo, noche? Entonces se extendería y algo invisible se haría ver al abrigo y a pedido de sus tinieblas…
—Ándale, buey —gruñía el Ganso frotándose vigorosamente las manos.
Pero él estaba sordo a lo que no fuera el llamado de la oscuridad, ese llamado que lo liberaría del ser, que lo llevaría a confundirse con las sombras para escapar de los innumerables desafíos cotidianos, a extraviarse en un universo negro e inhumano…
—Órale, pinche Lobo, vamos a quemar unos leñitos ¿no?
A duras penas entendía que querían hacer algo además de beber. Creía oír la respiración de la noche, creía verla, disponiéndose bajo su mirada. Planteaba así una relación desnuda, sin mitos, libre de religión, libre de sentimientos, privada de razón, que no podía dar lugar ni a goce ni a conocimientos. La noche era su proveedora de ideas negras.
—Agárrense las rejas de los arbolitos —ordenaba el Mapache—, al cabo son nuestras…
—Y si no, pues les hacemos otras ¿no?
A veces sus amigos le resultaban extraños, desconocidos. Entonces invocaba recuerdos para descargar el peso de esa angustia… Y los recuerdos eran la desgracia de su pensamiento…
Habían roto el pavimento de esa calle en cuadritos, dos delante de cada casa. Y habían hecho rejas de madera pintadas de blanco para proteger los pequeños arbustos que eran su contribución a la ecología del lugar, entre el Chivo Encantado y la gasolinera, las mismas rejas que arrancaban ahora para armar una fogata y defenderse de las inclemencias nocturnas.
Lobo veía las llamas danzantes y los rostros iluminados, rijosos, destemplados. Pensó que cuando los árboles estuvieran más altos que las casas, todos habrían muerto. ¿Habrían muerto? ¿No estaban muertos aún? Esas preguntas necesariamente falseaban lo que pretendía atraer al ámbito de las preguntas. Pero le gustaba dramatizar y saboreaba la idea de que todo lo que veía, alguna vez estaría muerto, definitivamente muerto. ¿Muerto? Cuando trataba de pensar en esto lo invadía cierta desazón. En el espacio de ese miedo participaba y se unía a eso que le daba miedo. No sólo tenía miedo de pensar sino que él mismo era el miedo, es decir, la irrupción de lo que surge y se revela en el miedo. De manera que esos árboles y esas casas todavía estarían allí cuando él se deshiciera en intangible polvo…
Se sacudió violentamente…
Chapeados y entre humaredas, como si estuvieran en el infierno, sus amigos descubrían nuevas necesidades.
—Vamos a robarnos un pollo de la tía y nos lo asamos…
—Pero cómo lo vamos a asar…
—Pues aquí lo asamos —insistía el Sapo—, a ver qué chingados sale ¿no?
—¿Cómo nos vamos a organizar?
—¿A quién subimos?
Cada uno engañaba a los demás y se engañaba sobre ellos.
—El pinche Lobo es el más ligero.
—Para que se le quite lo distraído…
Lobo no entendía nada, pero estaba dispuesto a creer que lo sabía todo ya que disponía de la complicidad de la noche, en la que supuestamente sólo bastaría integrarse…
—Ándale, buey, y no te quiebres ¿eh?
Lo empujaban incitándolo a subir a la azotea, lo izaban y él creía que lo ayudaban finalmente a incorporarse a la noche. Poblaría el mundo con su cuerpo inaccesible, nos abrazaría a todos durante horas y horas. Arriba de la pirámide humana pidió un último trago y miró la calle deformada a través de la botella… Paradójicamente cobró más importancia que la anhelada oscuridad: parecía sacarlos de la noche, insertarlos en el texto social, comprometerlos con la realidad… Sintió el aire caliente que ascendía de la hoguera… Estaba bañado en sudor cuando se abrieron las fauces nocturnas y cayó entre pollos alharaquientos y gallinas puntiagudas…
—Órale, pinche Lobo, apúrate…
Le pareció oír voces que le hablaban desde la Vía Láctea.
—Asústalos para acá…
No entendía si los pollos lo correteaban a él o si eran engendros de su imaginación exaltada. ¿O era el futuro que parecía tomar cuerpo en esos monstruos chillones e insaciables, blandos y agudos?
—Échalos para abajo, manito.
Todo era batir de alas y plumas dispersas. Atrapaba uno y los otros, innumerables y ruidosos, brincaban o revoloteaban alrededor hasta sofocarlo. Había dado el salto a una noche esencialmente impura, situación rara y peligrosa contra la que se sentía inclinado a reaccionar. Tropezaba constantemente y los pollos lo arañaban. ¿Qué infierno era ése? Si no escapaba perdería su bienestar, sus placeres, esa náusea casi feliz…
—Ya bájate —gritaba el Ganso, entre aullidos de júbilo.
Un pollo maltratado había volado hasta la calle.
—Éste es el gallito inglés, mírenlo con disimulo… —Era la voz del Ganso—. Quítenle el pico y los pies…
—Órale… —los muchachos hacían una escalera montándose uno sobre otro, entre pujidos y risotadas.
Lobo se acercó a la orilla de la azotea, se sentó en el pretil y vio entre brumas cómo se derrumbaba la columna de amigos.
—Mejor me voy a jetear un rato aquí —bostezó.
—¡No seas buey!
—Bájate…
—No seas mamón…
—¡Te vas a caer!
—No, no me caigo —suplicó—. Aquí aguanto bien.
—Voy a subir por ti y te voy a bajar a chingadazos…
—Déjenme dormir —lloriqueaba.
—Bájate, no seas pendejo…
Hicieron la escalera otra vez. Deben haber sido tres o cuatro metros, pero para Lobo era una distancia imposible de precisar —como la que hay entre quienes leen esta página y yo, que la escribo—, una distancia que de pronto ingresó en la esfera misma de su obsesión nocturna, de manera que se dejó caer sobre los muchachos como si fuera al encuentro del espacio interestelar…
El penetrante silbido del ferrocarril de Cuernavaca ahogó el impacto de su caída, pero no las mentadas de madre ni los golpes que le propinaron por todas partes.
Читать дальше