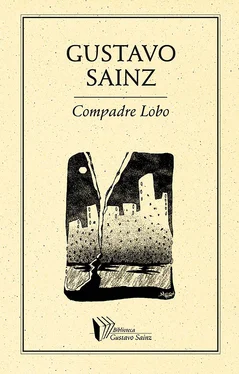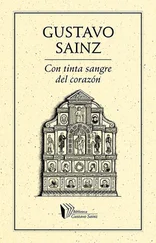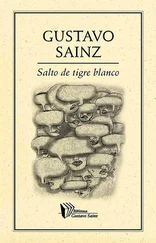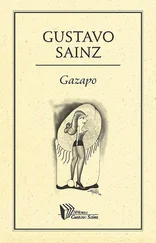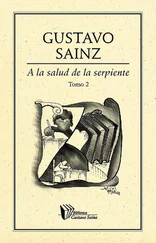—A mí lo que me gusta más, sinceramente, es asolearme y bailar… Te lo juro. ¡Me la pasaría bailando toda la vida!
Su entereza me llevaba a suponer que era posible ignorar y desconocer la angustia erótica, que incluso hasta yo podría lograrlo si reducía mis pensamientos al análisis, o si me plegaba a los cánones más ortodoxos del catecismo.
Llegaba Lobo y la antipatía que le tenían dos de las hermanas se nulificaba con la simpatía de las demás.
—Fíjense que fuimos al cine y no nos cobraron…
Le quitaban atención al televisor.
—Preguntaron ¿cuántos son, muchachos? Y dijimos cinco, bueno, en fin, los que éramos ¿no? Bueno, pásenle, invitaron, pero no hagan desmadre. Y nos portamos bien, me cae, discreta la cosa. Fuimos al César. Híjole, es como un pecado entrar en ese cine ¿no? Hicimos una fiesta retesuave allá en las galeras, hasta arriba. Llevamos anforitas, papas, cacahuates, servilletas, vasos y quién sabe qué más. Fuimos temprano para agarrar bancas corridas hasta adelante ¿no? Y luego echábamos los vasos sobre los de abajo. ¡Qué chinga para el lunetario!
Y reía llenándose bruscamente el pecho de una respiración voluptuosa, muscular, nerviosa, mientras se rascaba las costillas con un tenedor.
—¿Tomas un poquito de chocolate?
Ante cada palabrota las mejillas de las hermanas de Amparo Carmen Teresa Yolanda se llenaban de un rubor licencioso.
—Siempre metemos al cine ocho o nueve anforitas —seguía Lobo— y a la hora que ya estamos pedísimos armamos unos desmadres que para qué les cuento…
Le encantaba desvalorizar sus aventuras, divulgarlas, reiterarlas. El impudor parecía su regla.
—Como la tía de Judith ¿no? —planteaba Lobo—, ya saben que tiene como doscientos conejos en un patio ¿no?
Mi atención se fijaba en los contornos de Amparo Carmen Teresa Yolanda, en las arrugas de la ropa sobre su cuerpo, tratando al mismo tiempo de hipnotizarla y sin entender que su rechazo hacia mis partes sexuales no hacía más que componer los movimientos y aumentar la fuerza de la comunicación…
—Entonces siempre llegamos —recomenzó Lobo con voz ronca—, y Luchita, regálenos un conejito ¿no? Cómo no, muchachos, nomás no se lleven las hembras. Los correteamos, luego hagan de cuenta que nos vamos al cine Cosmos con cuatro conejos, vamos a decir, pero unos pinches conejotes así. Entonces los amarramos con un mecate de esos de tendederos y los bajamos al suelo, cuchi cuchi, los empujamos para que caminen hacia delante hasta que, de pronto, chíngale, cuatro o cinco filas más allá una vieja, casi siempre una pinche vieja, pega un brinco de este tamaño y lanza un gritote destemplado. Entonces jalamos la cuerda y ahí viene otra vez el conejo y lo escondemos entre las piernas ¿no? Salimos enfermos de risa, me cae…
—¿Después del cine a dónde van? —preguntó una de las hermanas, atentas todas las demás.
—Pues nos vamos a otro cine —dijo Lobo riendo agresivamente—. Imagínense en el Venus… Pásenle, dicen, pásenle, pero no hagan escándalo. Y como entre semana hay mucha tira pues nos quedamos quietecitos, pero los domingos ¡híjole!, las grandes bailadas. Por eso elegimos puras películas musicales…
—Y si no hay…
—Entonces llevamos nuestras chamarras y nos tapamos con nuestras novias ¿no? Hacemos casita…
—¿Deveras? —y no atinaban a murmurar ninguna otra cosa.
—Siempre nos preguntan ¿a cuál van a ir? Pues al Tlacopan. Y quedamos de vernos hasta adelante y del lado derecho, porque digo, cómo les vamos a pagar la entrada, si ni para eso están ¿verdad, compadre? Están para bailar y nada más. La Bola de Humo es caifansísima para bailar, cómo goza, caray, no se la imaginan. Báilame, dice, báilame, papacito, dáme hartas vueltas. Y fíjense, nada más le digo con los ojos para dónde nos vamos a mover y ahí va la condenada, pero así, de eso que dicen que hasta nacimos el uno para el otro. Y es que es pero si coyotísima para bailar…
Cuando Lobo hablaba era como si se originara una nueva disposición de su alma y su espíritu, como si reordenara la verdadera turbulencia de sus pasiones, su necesidad de aventuras trastornadoras.
—Siempre pasan las mismas —rubricaba—. Miren, siempre pasan Música y lágrimas y El escudo negro o El escudo negro y Música y lágrimas… —Y ya con la taza de chocolate en la mano—. ¿No está demasiado caliente?
—¿Y cuando pasan El escudo negro qué hacen? —preguntó otra, su rostro alineado con las demás: cuentas de un ábaco familiar.
—Pues sacamos las chamarrotas —sonrió Lobo dando un sorbo de la espesa bebida y relamiéndose satisfecho—. Una vez nos decía la mamá del Ratón Vaquero ¿y por qué van siempre con esas chamarrotas al cine? Han de estar muriéndose de calor… No, señora, si hasta arriba hace mucho frío, deveras, hace un frío tremendo…Y le guiñó un ojo a la hermana silenciosa. Quería probar que si llegaba a asaltarla, desvestirla y violarla no escucharía palabra, como si fuera muda realmente.
Y ella lo miraba y sonreía. Y sus ojos eran grandes y estremecedores…
—Fíjense, vamos al cine Goya, al Díaz de León, al Morelos, al Máximo, al Victoria, al Bahía, al Acapulco, al Ópera… Vamos al Aladino ¿verdad? Vemos las tres y a la salida pues nos vamos al Ritz a ver otras tres… —Sentía que la vida, en él, tendía a desbordarse.
Y yo comía a gran velocidad churros y churros, azorado del sueño de la bebita pese a nuestros gritos y carcajadas.
—¿Nos vamos? —dijo Lobo, dirigiéndose a Amparo Carmen Teresa Yolanda.
Ella se regía por el miedo a lo que fueran a decir sus hermanas y a las golpizas o los castigos que le infligía su madrastra. Yo centraba mi atención en la niña recién nacida, confundida con todos nosotros, creyéndose una misma cosa, especialmente con su mamila y con la mujer que la cargaba. No faltaba mucho para que aprendiera que no era el mundo entero. Al aparecer discrepancias entre sus necesidades internas y sus satisfacciones externas, descubriría que no era autónoma, que hay algo externo, un no sí mismo, un otro que alimenta o del cual dependemos. Aprendería que ese otro es un ser separado y cobraría conciencia de su propia identidad…
No sabíamos en aquella época que nuestro completo sentido de identidad se manifiesta al tener que aguardar, esperar, soportar el retraso y confiar en que el otro vendrá…
—¿No vienes con nosotros? —preguntó Lobo.
Miraba el fondo de una taza sucia de chocolate con estremecimientos libidinosos, quizá porque pensé en el sexo de Amparo Carmen Teresa Yolanda. Ella estaba a punto de salir, aunque parecía súbitamente arrepentida… Por encima de los diálogos televisados y durante unos segundos, una especie de región de silencio se introdujo entre nosotros imponiéndose de una manera hechizadora…
Cuando Lobo abrió la puerta del Java, Amparo Carmen Teresa Yolanda retrocedió:
—No, muchachos, no, no, no, mejor vámonos…
—No, pinche niña, pues ahora entras. No nos vas a dejar con la puerta abierta ¿verdad?
Me quité la corbata antes de entrar.
—Yo ahorita me regreso —seguía ella.
—Pues no te regresas ni madres —gruñó Lobo—. ¡Ahora entras!
Todas las mesas estaban ocupadas, pero los meseros nos conocían.
—Quiúbo, maestros, ahorita les buscamos una mesita…
Pasaron unas ficheras que andaban por allí y nos sentaron.
—Yo hasta el rincón y ustedes aquí…
—Está bien —acepté.
—¿Qué van a tomar?
—Pues yo una cuba —murmuró Lobo.
—Pues yo una cerveza, pero sin vaso —pidió ella.
—Pues yo tres cervezas —dije.
—Quiúbo, manito —saludó Margot. No dejaba de aplicarse al oficio ni una sola noche—. Uy, desde que andas con las de afuera ya ni saludas ¿no? Y qué ¿no vas a bailar?
Читать дальше