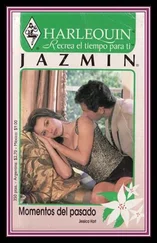Ahora con una certeza exenta de dudas sé que no pertenezco a este mundo. En las largas horas que paso en mi celda, recuerdo con agrado mi infancia y mi juventud, cuando amaba la paz, la literatura, la música, y soñaba con un hombre nuevo, racional y solidario. Pero también me invade la tristeza cuando tomo conciencia de la persona en que más tarde me convertí al servicio del estado totalitario. Al pasar los meses llegué a la conclusión que ya no merecía la pena vivir: mi mundo también había muerto. Intenté suicidarme, pero fracasé. Ahora estoy preso en un área de aislamiento e intento escribir esta historia que dudo que pueda llegar a algún lector, pero lo hago para sentir que sigo vivo en este nuevo periodo histórico oscuro, retrógrado e insensato que me ha tocado vivir.
A veces también acudo a otro mecanismo de defensa para mí muy eficaz: intento recordar de memoria algunas obras de mi autor admirado Stefan Zweig, sobre todo su autobiografía, El mundo de ayer. Al adentrarme en ella, me identifico profundamente con este hombre singular y sufro al reconocer la estupidez humana y constatar la incapacidad de las personas para aprender de los errores pasados que solo conducen a repetir los ciclos de sufrimientos una y otra vez. Solo aspiro a tener otra oportunidad para seguir los pasos de Stefan; espero que sea pronto.
En ocasiones uno cree estar en lo cierto, pero está equivocado. Desde una supuesta certidumbre a la realidad puede mediar un segundo o un fotograma de película como fue mi caso.
Llevaba yo más de un año jubilado y creía que tenía superada la nostalgia de mi trabajo realizado durante cuarenta años. Estaba la otra noche en el cine viendo una película algo intrascendente y en ella se reflejó durante unos minutos la actividad de un médico en su clínica.
Desde mi butaca observé a aquel personaje haciendo su trabajo y se despertó en mi mente un sentimiento inmenso de pérdida al ser consciente de que había algo ya irrecuperable para mí; ya no podría volver a ejercer la medicina en un hospital.
Casi me olvidé de dónde estaba: me quedé conmocionado. Solo mi mujer se dio cuenta de que algo muy importante me había ocurrido en aquella sala.
Cuando aquel 11 de septiembre del 76 me despedía de mis amigos en el aeropuerto de Tucumán, no sabía entonces que a algunos de ellos no los volvería a ver nunca más; solo dos meses más tarde y después de terribles torturas pasarían a formar parte de las siniestras listas de desaparecidos en Argentina. Pero en esos momentos ellos me despedían emocionados y dudando de si yo, junto a mi mujer y mi pequeña hija, estábamos equivocándonos al dar ese salto al vacío, a lo incierto y a la soledad del exilio en un país desconocido. Aunque nosotros también a veces albergábamos algunas dudas, la situación de terror que nos rodeaba nos hizo tomar la decisión de marcharnos con firmeza; poco tiempo después, la realidad nos demostraría que no nos habíamos equivocado.
Desde Tucumán, fuimos a Buenos Aires y creo recordar que a mis veintiséis años, que era la edad que entonces tenía, nunca había subido a un avión para realizar un viaje de ese tipo. El día anterior a la salida hacia Madrid, estuvimos, gracias a la ayuda económica de mis suegros, en un hotel porteño, céntrico, confortable, limpio y decorado con gusto, propio de aquellos a los que solían acudir las clases medias acomodadas de entonces. Permanecimos todo el día en el hotel, ya que temíamos salir a la calle en esa ciudad sojuzgada por el terrorismo que encarnaba la dictadura de esos años.
La última noche en Argentina dormimos en una habitación placentera donde ilusamente deseábamos sentirnos protegidos y en paz. La habitación tenía una limpieza exquisita, estaba decorada en colores claros y la cama era cómoda y mullida, y sus sábanas, suaves, perfumadas y de un blanco deslumbrante. Nos acurrucamos los tres y mi hija, a pesar de tener solo ocho meses, parecía captar el cambio que se avecinaba. Mi mujer y yo, sin expresarlo y cada uno por su lado, nos preguntábamos una vez más por qué teníamos que marcharnos: éramos conscientes de que nuestra ideología no encajaba con el régimen imperante y que nuestros principios basados en una cosmovisión solidaria, librepensadora y de cambio iban contracorriente con lo que se estaba implantando en todo el cono sur americano; nos preguntábamos si eso eran motivos suficientes para tener que huir de un país abandonando nuestros orígenes, nuestros recuerdos, nuestras familias y partir hacia lo incierto. A pesar de todo, dormimos plácidamente en esa cama acogedora y cálida que invitaba a permanecer en ella, haciendo negación de todo lo que ocurría fuera de esa habitación y de lo que nos esperaba en el futuro inmediato.
A la mañana siguiente y tras el último desayuno opíparo, que posteriormente no se repetiría en muchísimo tiempo, dejamos el hotel y nos sentimos presos de una tristeza inmovilizante, aunque esta pronto fue sustituida por la ansiedad y el estrés que da el miedo. Ese día apenas comenzaba y no sabíamos si podríamos o no salir del país; temíamos que en los últimos instantes ocurriese algo que trastocase nuestros planes y que significase el inicio del horror y el final de nuestras vidas. Como consecuencia del azar, de la suerte y de las intensas gestiones realizadas por mi suegro, conseguimos por fin dejar ese país silenciado por el terror y la vileza.
Doce horas después, aterrizábamos en Madrid: al bajar por la escalerilla del avión y pisar el suelo de España, en mi cabeza bulleron recuerdos, historias y anécdotas vividas por mis abuelos emigrantes cuando a ellos, muchos años antes y por motivos diferentes, les tocó hacer este mismo viaje, pero en sentido opuesto. También en mi cabeza cobraba presencia, y de forma dominante, el miedo a lo desconocido, a la soledad y a la incertidumbre del nuevo presente imbuido de una ignorancia plena de la España real de aquellos años y de lo que allí ocurría entonces. Llevábamos nuestros bolsillos casi vacíos de dinero y éramos conscientes de que no teníamos a nadie a quien recurrir y debíamos, al menos, conseguir mantenernos durante veinte días hasta poder cobrar unas becas de estudiantes que habíamos conseguido por ser descendientes de españoles.
Cargando a nuestra hija en brazos, unos libros pesados de medicina y unas maletas deterioradas, nos dirigimos en autobús desde el aeropuerto hacia plaza Colón. Allí se nos acercó un hombre mal vestido, distante y poco confiable que nos ofertó sus servicios para orientarnos, según nuestras posibilidades económicas, hacia algún hotel de la ciudad; de ese modo, llegamos a uno situado en la calle Barbieri de Madrid. Al llegar al mismo, vimos que la fachada era lamentable, la recepción prácticamente no existía y los escasos clientes que veíamos en los pasillos parecían chulos y prostitutas; pero, para nuestra sorpresa, con lo que nosotros estábamos dispuestos a pagar tampoco podíamos acceder a las habitaciones normales del hotel, sino que nos condujeron a una buhardilla casi aislada del resto del local.
Al quedar ya solos en la habitación y recorrer la misma con nuestras miradas, se nos estrujó el corazón: tomamos conciencia de que en apenas unas cuantas horas nuestro presente y sobre todo el entorno de nuestra hija había sufrido un cambio radical. Esto contribuyó a que en nuestras mentes se instalase y, por mucho tiempo, un sentimiento de labilidad y desprotección. Sin embargo, es cierto también que entonces no podíamos saber que estábamos comenzando a construir una nueva vida más cimentada en la seguridad, la libertad y el progreso, dejando atrás, afortunadamente, la locura y el fanatismo reaccionario que imperaba en nuestro país de origen. Nos mantuvimos un largo rato de pie en el centro de la habitación: esta olía a humedad, tenía las paredes revestidas de un papel horrible y descascarado, no había ducha y el retrete producía náuseas al acercarte a él. Mi mujer abrazó a nuestra hija y dijo:
Читать дальше