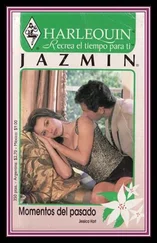Al regresar al hotel, Zweig no pudo dormir ya que recordaba a muchos amigos que en la vieja Europa habían compartido con él la ilusión de un mundo creativo, tolerante, culto e innovador. Aunque se lo había preguntado muchísimas veces a sí mismo, seguía sin encontrar respuesta en su cerebro sensible y racional sobre el porqué de la barbarie y la sinrazón que asolaban las tierras en las que antes se había disfrutado del arte, la ciencia y la esperanza de una sociedad mejor. Después de mucho meditarlo, concluyó que quizás su tiempo había terminado y su mundo había muerto.
***
Cuando iba a releer lo escrito, oí tres golpes en la puerta de mi despacho: era la forma habitual en que Carmen, mi secretaria, anunciaba su entrada. Al verla acercarse, mi rostro adquirió una rigidez, una seriedad y una impenetrabilidad que yo había aprendido a adoptar para marcar las distancias con todas las personas que me rodeaban.
—Sr. Benzaquén, pronto se iniciarán los cortes de agua y energía. ¿Activo el generador? —me preguntó y sin mirarla le respondí que sí.
Desde hacía cinco años, solo disponíamos de agua y energía unas cuantas horas al día. El despilfarro, el cambio climático, las guerras y la prolongadísima sequía —más de ocho años sin llover— nos habían cambiado la vida. En realidad, ya casi no nos acordábamos de cómo vivíamos antes: los paseos por la playa, el ocio en la piscina, las duchas diarias, las calles y casas iluminadas habían pasado al terreno de los recuerdos brumosos e inciertos. Quizás a veces estos recuerdos estaban agigantados por comparación con las actuales carencias e idealizados también al ver películas de otras épocas que ya parecían pertenecer a un pasado muy lejano.
Mi fama en el ministerio de funcionario incorruptible, duro, distante e inflexible, producto de mi forma de actuar, me había transformado en otra persona: me sentía juez o supremo hacedor cuando decidía sobre la solicitud de visado de miles de personas que pretendían dirigirse fuera de Europa. Años atrás, las estrategias diseñadas por mí en la lucha sin cuartel contra la emigración ilegal me habían dotado de gran prestigio y ello facilitó mi ascenso en la institución gubernamental regional. Sin embargo, ahora me dedicaba a dos funciones primordiales: la primera consistía en conceder los cupos de racionamiento del agua tanto para uso familiar como industrial; la segunda, que era donde estribaba mi mayor responsabilidad, se debía a que yo era la autoridad incontestable e inapelable que disponía sobre la concesión de los pasaportes para poder viajar a Sudamérica. Ese sitio del mundo se había convertido en el único lugar del planeta donde aún se podía vivir de forma parecida al pasado, al menos, según los relatos de los que habían tenido la suerte de ir allí. Después de las confrontaciones fundamentalistas, de las guerras asiáticas y del holocausto de oriente, el mundo estaba acabado: llevábamos solo diez años sin petróleo y parecía que habíamos retrocedido siglos. Mi oficina, situada en esta pequeña ciudad del sur de Europa, recibía solicitudes de todo el continente.
En mi trabajo, todos los que habían intentado engañarme, sobornarme o convencerme para que torciese mi celo funcionarial en la concesión de los visados habían terminado en la cárcel o en el destierro. Tras la desaparición de los obsoletos estados nacionales, el único elemento común de las personas era el anhelo de supervivencia; aun así, mi seguridad y mi elevada autoestima basada en la inflexibilidad a la hora de tomar decisiones se desplomaron como un frágil castillo de naipes cuando conocí a Sara. Entonces, creí que nuestro primer encuentro había sido casual, aunque más tarde descubriría que no.
Aprovechando mi día libre quincenal, acudí a la única biblioteca pública que quedaba en la ciudad. En estos últimos años, estaba siempre vacía: parecía que la gente había perdido el gusto por la lectura o por el conocimiento. Tal vez muchos pensarían como mi madre: ella, con frecuencia, haciéndome mirar al entorno decadente, me decía: «Mira para lo que ha servido el conocimiento y la ciencia», y antes de que yo pudiera contestarle, cambiaba de tema para evitar una discusión que ella sabía que iniciaríamos y que no nos llevaría a ningún lado.
Los ordenadores de la biblioteca eran ahora muebles decorativos, ya que estaban todos fuera de servicio; por eso, fui por mi cuenta hacia la estantería donde sabía que estaban los libros de Zweig. Buscaba La tierra del futuro, que se había publicado en 1941; tenía mucho interés en leerla, ya que describía Brasil como un paraíso por descubrir. En mi mente y ensoñaciones personales ese era el sitio al que, en otra etapa de mi vida, había deseado emigrar. Ese sentimiento era para mí un secreto íntimo e inconfesable: de solo pensar que alguien lo supiese me producía temor, ya que sabía que eso me convertiría en un individuo frágil y corriente, imagen tan alejada de la que yo mostraba entonces a los demás.
Cuando me aproximé al sitio de la librería donde estaban las obras de Stefan, una mujer depositaba allí un libro de este autor, titulado La piedad peligrosa. Pasó a mi lado casi rozándome y lo que más me impactó fue percibir su olor limpio. Desde hacía años, debido a la falta extrema de agua, nuestros hábitos higiénicos habían cambiado radicalmente: no existía la ducha ni el baño, apenas nos aseábamos y nuestro cuerpo y ropa habían adquirido un olor desagradable, penetrante y constante que nos había llevado a acostumbrarnos y a convivir con él. Giré mi cabeza disimuladamente y seguí observándola hasta que ella salió de la biblioteca.
Le calculé unos treinta años, casi veinte menos que yo. Alta, hermosa, caminaba con firmeza, pero en silencio; su pelo castaño claro, suelto, limpio, se movía suavemente al compás de sus pasos. Llevaba un pantalón negro y una blusa azulada; mi mirada se dirigió instintivamente hacia sus nalgas: pensé si eso estaría codificado genéticamente, ya que muchas veces había elucubrado al respecto. Sus piernas largas, ágiles, y sus perfectos muslos me hicieron olvidar mi actitud de disimulo inicial. Visualicé unos pechos redondos, firmes, y un rostro que parecía ensimismado, ausente del entorno que le rodeaba, pero con un gesto de paz y serenidad que llegó a sobrecogerme dado el contrapunto con lo que yo sentía en mi vida cotidiana.
Durante las dos semanas siguientes no dejé de pensar en ella y visité a menudo los alrededores de la biblioteca deseando encontrarla, pero no tuve éxito hasta aquel sábado en que fui a devolver Castellio contra Calvino. Nos volvimos a encontrar en la estantería de los libros de Zweig. Me miró con unos ojos verdes, dulces, y en su boca se apreciaba una sonrisa encantadora.
—Parece que nos gusta el mismo autor —me dijo; la máscara pétrea e inhumana que yo sentía desde hacía tiempo en mi rostro se derrumbó, desapareció.
—Sí, me gusta mucho; además, mi bisabuelo fue amigo suyo —le contesté con voz entrecortada y nerviosa. Mi seguridad, aplomo y rigidez desaparecieron de forma instantánea.
Cuando salimos de la biblioteca y nos dirigimos al lugar donde habíamos dejado nuestras bicicletas, ya habíamos intercambiado nuestras opiniones sobre las mejores obras de Zweig; seguimos hablando más de una hora en un banco situado a las afueras de la biblioteca donde otrora había existido un jardín. Me volvió a impresionar su aspecto y olor a limpio, y sentí vergüenza de mi cuerpo. Debido a mi coherencia cerril respecto al uso del agua para baño que se imponía en aquellos años, ya casi se me había olvidado lo que era la sensación de frescor y limpieza; y estaba yo allí sentado muy cerca de ella gozando de la proximidad, pero temiendo al mismo tiempo que percibiese el mal olor de mi cuerpo y el de mis ropas.
Читать дальше