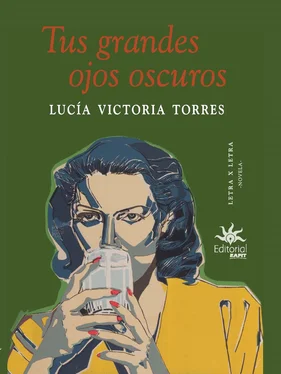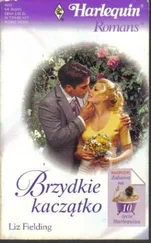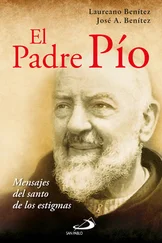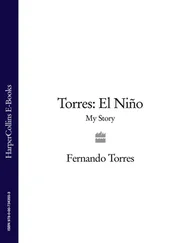— No se la venga a dar de redentor que yo llegué primero que ustedes a este barrio y empecé el trabajo con la comunidad cuando no había nada –le dije. Entonces me contestó:
—Yo no sé cómo habrán sido las cosas ni me importa. En todo caso el encargado de la seguridad del barrio con quien tiene que entenderse va a venir para que cuadren la cuota.
—Que ni se aparezca.
—Yo no sé, doña. Cuadre con él para que la deje vivir tranquila. Verá que le colabora si usted le colabora. Para que sepa, eso se hace un negocio de palabra, solo de palabra, con plata en efectivo. Vea que ya arreglaron la cancha y están haciendo el mantenimiento de las cunetas.
—Eso le toca al municipio, por qué no se lo piden a ellos, presenten un proyecto para el presupuesto comunitario, esta ciudad tiene con qué.
—¡Meterse con el Gobierno! Es mejor tenerlo lejos. Son unos corrompidos.
—Los corrompidos son ustedes, y perezosos, además, porque les gusta lo fácil.
—Puede que haya uno que otro corrompido y echado, pero también gente caritativa y trabajadora. La mayoría. Si no, cómo cree que nosotros hemos hecho todo esto. Ya se lo dije. Yo cumplo con hacerle la advertencia. –Y se fue.
A los dos días llegaron tres hombres. De civil. Dos se quedaron afuera en las escaleras. El que me habló no pasó de la puerta. Se presentó como el responsable de la seguridad del barrio. Venía a exigirme que les diera una casa.
—Usted no puede tener dos casas tan grandes y buenas en un barrio de pobres donde hay tanto necesitado. Eso es una ofensa para la comunidad.
—Ofensa es lo que ustedes me están haciendo porque esas casas son mías y son producto del trabajo de mi marido y yo que las conseguimos honestamente y con mucho esfuerzo.
—Y eso qué –me contestó–. Lo que importa es que las tiene y no las debe tener.
Le pregunté por qué no habían dicho nada cuando Ken estaba vivo. Ni se inmutó. Le pedí que dejara de aprovecharse porque ya me veían sola. Le recordé que Ken y yo nos habíamos sacrificado por el barrio. Dijo que eso tampoco tenía que ver. Le insistí. Inútil. Me parece oír su ultimátum:
—Nos tiene que entregar una y esa es la norma y para todos es igual y usted no va a hacer la excepción. Puede escoger si la de arriba o la de abajo. Le damos esa ventaja.
Y se fue con sus compinches. Ningún argumento valió para convencerlo de lo contrario. Después vino el comandante a advertirme del peligro. Si la Policía no podía darme garantías qué más iba a hacer. Los unos me echaban. Los otros me pedían plata. Todos me mandaban decir que cuidado. Todos andaban tan armados y mataban tan fácil. Y yo una anciana ya. No es lo mismo que cuando se tienen bríos. Lograron perturbarme la vida. Trastocarla. Por eso tengo que irme para ese asilo a donde nunca imaginé ir a parar y dónde no sé cómo me irá ni cómo voy a sentirme. Un asilo puede caer bien a mi edad. Los viejos somos silenciosos. Es nuestra mayor ventaja. Si ahora hablo y hablo es porque tú me obligas y quiero que escribas mi historia. Te lo agradezco porque además como todo está tan fresco me sirve para desahogarme. A veces son penosas y fatigantes estas confesiones. Me dejan pensando. Me retroceden a cosas ya olvidadas. Es bueno recordar algunas. Me sorprendo de lo que he sido capaz de vivir y hacer. Eso le da dimensión a mi vida que ahora vale tan poco. De otras no es tan bueno acordarse. Me reviven lo malo. Todas me corroboran que la resistencia es lo único que queda cuando las cosas llegan al límite. Así uno resulte vencido. De un modo u otro iba a tener problemas. Era malo si me quedaba y ha sido peor salir pues significa abandonar mi mundo. He quedado en el limbo y mis casas a la deriva. Poco podrá hacer Flor. Pobre muchacha. Cómo estará de angustiada. Cómo habrá pasado todos estos días. Debe ser como para enloquecerse. Cuánto me ha ayudado. Me desvela pensar en ella y en el puñado de gente que quedó allá y debe seguir llena de miedo. Ya me convencí de lo que decía Ken. Somos humanos. No tenemos el control. Su pérdida ha sido doblemente difícil y dolorosa. Me asusté cuando murió. Se me convirtió en recuerdo al instante. El presente vuelto pasado. De un día para otro deja de ser y estar lo que tengo y amo. Su muerte me ha hecho pensar en cómo prepararme para la mía. Pero sobre todo me dejó sin norte. Creí que mi refugio era mi casa. Qué va. Mi verdadera coraza y protección se llamaba Kenneth Wilson. Era el centro y desconocía que lo fuera. Me he dado cuenta de que todo lo equilibraba. Las fuerzas sobre todo. No lo parecía. No me lo esperaba. Había leído que el amor no siempre puede salvarnos pero sí darnos un motivo para luchar. No sé si es mi caso. Ken me dejó un vacío y un pesar inmenso. Quizás insanable. Mi amor por él lo he comprobado en la falta y en la ausencia. En la necesidad que tengo de él. Sobre todo ahora en mi situación.
Van a ser las tres de la tarde y es la tercera vez que se sienta. Se paró de la cama a las cinco de la mañana, desayunó de pie mientras supervisaba la sacada del pequeño trasteo, se sentó en el auto que la llevó al asilo y luego en el restaurante donde almorzó con sus sobrinos y su hermana. Sin embargo, aún conserva energía y piensa seguir trajinando. Se da un respiro probando la cama que ha comprado. Es una cama sencilla, lo más razonable cuando el hábitat se reduce a una pieza de asilo, el estado civil es la viudez y se desestima la presencia de hombres en el lecho. Después de más de tres décadas durmiendo en cama doble y acompañada, volverá a ser como una mujer soltera o una monja. Imagina que no volverá a sentir el desierto frío y desolador que ha acompañado sus noches desde la muerte de Kenneth. Supone que morirá en esa cama cuya calidad comprobará esta noche. Por lo pronto, soba la cabecera con los dedos, acaricia con las yemas la refinada lisura del roble barnizado. Luego palpa con las manos el mullido edredón, extiende las palmas y presiona ligeramente. El cobertor se ve imponente y aún conserva atada al bolero inferior la etiqueta con el precio, una etiqueta que resulta imperceptible así esté rozándole los mocasines de gamuza. “El colchón se siente cómodo”, piensa. “Y el cuarto también”. Le ha tocado la habitación ciento doce, de las diecinueve que tiene el único piso de la edificación. Mira alrededor, repasando cómo ha quedado el sitio que en adelante será su hogar. Luego se levanta, saca del clóset el portarretrato con la foto de José Luis y lo pone encima de la nevera, pequeña, como de cuarto de hotel, que se estrena en su perenne faena de congelación.
—No es el mejor lugar, pero toca dejarlo aquí mientras tanto, y prefiero exhibirlo en vez de mantenerlo guardado –dice y vuelve a sentarse en la cama.
Elvira contempla el retrato. “Qué hermoso era”, piensa. Ha conseguido agua caliente en la cocina del asilo. El termo, la azucarera, el frasco de café instantáneo y la bandeja con pocillos se estrechan en una mesa auxiliar, al lado de la nevera.
—Jóse corrió con suerte. ¡Tener dos mamás! –dice Elvira concentrada en la preparación del café.
—Mamá solo hay una.
—Hay excepciones también. Y el trato de él contigo es distinto. De mucha deferencia.
—Exageras.
—Adelantó el viaje. Jamás había hecho algo así. Detesta cambiar de planes. Todo por ti.
¡Qué palabras! Se sienten como un reclamo. Así las recibe María Margarita. Sin embargo, se queda callada. Elvira ha sido la más leal y confiable de sus hermanas, a pesar de la distancia en edad. También ha sido admirable la fuerza de sus sentimientos y de su voluntad.
— Solo quise ser una buena madrina –dice mirando la foto.
Por un instante, sin quererlo, se percata de su respiración, que se expande en el tórax, que le ocasiona un vacío opresivo en el pecho. Nota que Elvira termina de llenar los pocillos con agua, cierra el termo y toma la azucarera.
Читать дальше