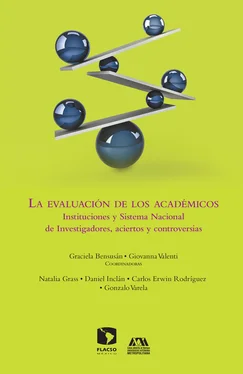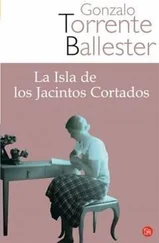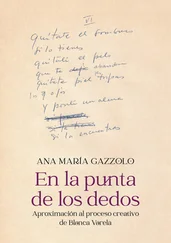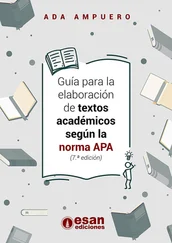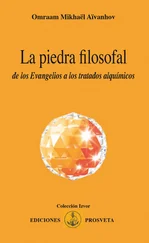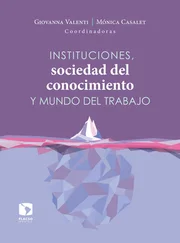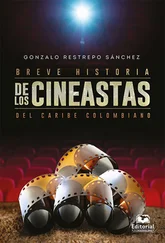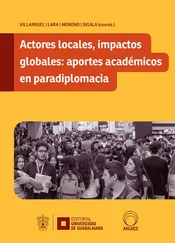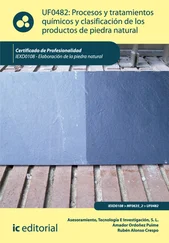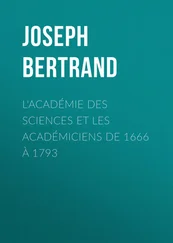Para que la evaluación funcione y sea creíble es necesario tener sistemas efectivos. Los poderes ejecutivo y legislativo de los que depende el financiamiento de las instituciones son actualmente más inquisitivos en cuanto al uso de los recursos públicos. Las instituciones evaluadas entienden que la autonomía jurídica o técnica no está exenta de la obligación de rendir cuentas. La evaluación de la calidad del desempeño, por otra parte, busca medir lo peculiar de cada institución. El proceso debería de ser sencillo y transparente, de modo que se pueda establecer un tipo específico de comunicación con el público y no solo con el gobierno. Para ello las IES se han visto obligadas a transformar una visión tradicional según la cual la calidad y el buen funcionamiento eran un asunto puramente interno. Si bien antes había razones para sostener esta tesitura, la situación ha cambiado radicalmente. Los condicionamientos sobrevenidos con el financiamiento (en sentido de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos), el entorno político (referido a conflictos dentro o fuera de los recintos de la educación superior) y los debates más o menos generalizados respecto de la calidad de la educación superior a raíz de su crecimiento junto a los problemas de gestión, han derivado en nuevas formas de presentar cuentas y difundir datos (Massaro, 1998; Dobele, 2015: 411-413).
Desde el punto de vista de los gobiernos, el interés consiste en mantener el control del gasto, y para esto se ha buscado concretar un sistema aceptable de explicación de resultados por parte de las IES y otras instituciones mediante la inducción negociada de mecanismos de evaluación. El objetivo ha sido dar una base consensual a la política oficial de desarrollo científico. Se trata de una medida de control y orientación con la convicción de que es necesario tener un sistema organizado de instituciones y ya no un conjunto de instituciones o de subsistemas dispersos y descoordinados.[2] Es igualmente una respuesta a las presiones que al respecto reciben los gobiernos por parte de la iniciativa privada, de la oposición partidaria, de la opinión pública en general o de organizaciones multinacionales que inciden en las políticas públicas nacionales. En defensa de esto nada mejor que un sistema de información periódica fundamentado en evaluaciones, con relativa abundancia de datos y posibilidad de fundar juicios acerca de la calidad y desempeño de las instituciones observadas. Por este motivo las autoridades apelan a la opinión pública y propician una visión crítica de los problemas de la educación superior[3] buscando así la aprobación de la asignación de los recursos a las instituciones.
Sin perjuicio de que haya cierto grado de cooperación ineludible entre las instituciones así observadas y el gobierno —este porque requiere consenso de las primeras y aquellas porque necesitan los financiamientos condicionados por una evaluación—, la posición de los actores es disímbola: mientras para el gobierno se trata de obtener una información suficiente que justifique la asignación de fondos y su uso, para las instituciones académicas y de investigación el objetivo es sustentar procedimientos que den acceso a fondos, buena relación con las autoridades y justificación ante la sociedad en general (Brennan, 1996). Para los académicos —en especial cuando son evaluados individualmente por sus productos de investigación, tal como sucede en los países latinoamericanos— ha significado un cambio radical en la dinámica del trabajo, pues es viable con base en una evaluación conformar una jerarquía de ingresos y de prestigio distinta de la tradicional (Aboites, 2012).
La evaluación puede justificarse como necesaria en un marco de planeación, pero la inquietud de los evaluados es acerca de sus métodos, definiciones y alcance. ¿Quién controla? ¿Con qué fines? ¿Para qué? Se pueden cuestionar desde los enfoques técnicos y teóricos subyacentes, hasta los mecanismos de inspección que generan tensiones institucionales e individuales. Si la evaluación es impuesta por la autoridad nacional, aun con sanción legislativa y la aplicación queda en manos de agencias oficiales —o agencias no gubernamentales autorizadas—, el temor a la arbitrariedad sigue latente porque ser evaluado significa depender del juicio de otro. No obstante, en la confrontación entre autonomía y rendición de cuentas, sin perjuicio de cuestionamientos más o menos fundados al sistema de evaluación de que se trate, a la postre prima el interés por parte de académicos y directivos por lograr que su institución obtenga un buen resultado publicitable. Así, las autoevaluaciones, pero sobre todo las evaluaciones externas, operan con resultado variable, pero en el sentido de cambio al que aspira la política.
Las IES son ahora más sensibles a la publicidad y dependiendo de cada país es posible llegar a parámetros de comparación entre ellas (Leite et al., 2012). La atención a la evaluación de la calidad ha cobrado peso porque enlaza el mundo de la educación y la investigación con el entorno social del que depende, lo expone a la crítica externa y a sistemas de valores que contradicen los del intelectual tradicional, afectando así ideas y procedimientos. A causa de esta tensión y de las críticas que suscitan, los mecanismos, métodos y ponderación de resultados conectados han ido variando, según los contextos nacionales, internacionales o propios de cada institución. De esta forma se ha dado la expansión de la matrícula, la diversificación de materias y disciplinas, la internacionalización de estudios y, a veces, los recortes financieros. Hay también más reconocimiento de la autonomía de las instituciones, pero en un marco de competencia entre estas por el prestigio y los fondos, ya que los gobiernos apuestan menos al control político directo que al que se da por medio de las finanzas. Todo ello configura el rechazo —en ocasiones masivo— de la evaluación entre académicos, estudiantes y eventualmente las mismas IES (Aboites, 2012).
Por sus modalidades, la evaluación puede ser interna o externa, dirigida a individuos, programas o proyectos, abarcar el conjunto o ámbitos específicos de una institución dada e incluso involucrar comparaciones entre IES. Todo esto acarrea modificaciones y estructura la dirección y el control de la organización con base en variables de política y parámetros de calidad. Los cambios inducidos son de tipo social, económico o político. En lo social lo principal es el crecimiento de la matrícula debido a la demanda de educación superior por parte de grupos que no accedían a ella. Las transformaciones socioeconómicas, por su lado, exigen una inversión mayor en educación, lo que va en sentido opuesto de la tendencia hacia el declive de los financiamientos. Muchas instituciones son presionadas a hacer más con menos y se les insta a buscar soporte financiero en fuentes alternativas. Contradictoriamente, por su participación en la generación y trasmisión de conocimientos avanzados, aparte de otros rasgos, la educación superior tiene un peso creciente en la consideración de los que toman las decisiones nacionales. Debido a esto el poder Ejecutivo y el Legislativo, así como las oficinas de planeación, coinciden en su interés por moldear el futuro de la educación superior y la investigación científica. Sin embargo, el peso específico de las tradiciones intelectuales y disciplinarias de las instituciones académicas inciden también con sus propios criterios en la discusión sobre las políticas de mejora, organización, perfiles de egreso y otros rubros. A su vez los colegios profesionales se han abierto y participan en los foros de definición y aplicación de la política educativa. En México, la nueva política los ha convocado a participar de una forma u otra.
Читать дальше