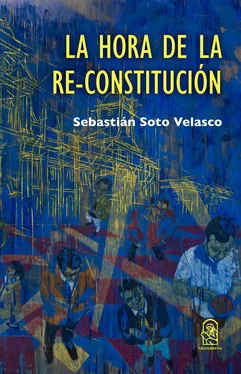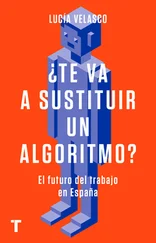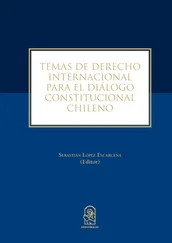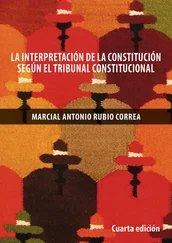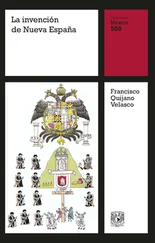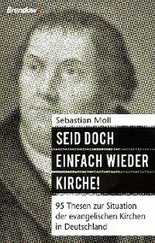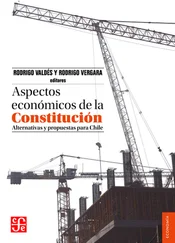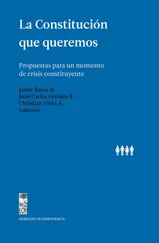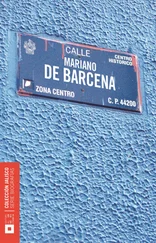Cáceres lo relata en detalle. Desde otro ángulo también lo narra Ascanio Cavallo. Ambos muestran cómo el acuerdo pendió de un hilo durante casi todas las negociaciones. A las desconfianzas profundas entre los bandos, se sumaba la tensión interna entre duros y blandos. Tanto en el Gobierno como en la oposición había “duros” que se oponían a cualquier acuerdo y “blandos” que los promovían. El ministro Cáceres narra un intenso intercambio de visiones con Hugo Rosende frente a Pinochet. Rosende sostenía que la reforma era una claudicación innecesaria7. En el otro bando, Cavallo cuenta un tenso encuentro que enfrentó a Aylwin con Lagos. También este último sostenía que la reforma era insuficiente8. Visto con perspectiva, hay que agradecer a Aylwin, Cáceres y tantos otros que vieron en ese paso un camino hacia una transición que tendiera a acercar a quienes antes eran enemigos. Todos ellos permitieron superar las críticas fundamentales a la Constitución, dando inicio a las décadas más prósperas de la historia de nuestro país.
El apoyo que recibió la reforma en las urnas fue contundente: más de seis millones de personas, que representaban al 85% de los votantes la ratificaron. Esta masividad del voto y la densidad de las reformas hicieron que este acto electoral fuese un punto de quiebre en nuestra historia constitucional9. Su contenido fue profundo: se introdujeron 54 modificaciones para afirmar el pluralismo político, robustecer libertades y fortalecer el principio democrático, además de modificar los mecanismos de reforma de la Constitución10. Y su simbolismo fue mucho más profundo aún: Silva Cimma, vocero de la Concertación, afirmó que se trataba de “un segundo hito que marca nuestro camino ascendente hacia la recuperación democrática”; Francisco Cumplido, futuro Ministro de Justicia de Aylwin, destacaba que la “aprobación de las reformas en el plebiscito significa el éxito de una transición a la democracia gradual, pacífica y moderada”11, y Silva Bascuñán escribió que las reformas favorecían “la marcha hacia la democracia sobre la base de un estatuto constitucional de indiscutible admisión ciudadana”12.
Una experiencia en torno a este último da cuenta del cambio que generó la reforma frente a sus antiguos críticos. Silva Bascuñán, tal vez el constitucionalista chileno más relevante del siglo XX, dejó de enseñar el curso de Derecho Constitucional en la Universidad Católica el año 1980. Le parecía que hacerlo implicaba validar un texto que consideraba ilegítimo. Tras la reforma de 1989, retomó su cátedra, pues ese acto había transformado la Constitución en un pacto político que, pese a ser perfectible, había adquirido legitimidad democrática.
3. Tercer acto. Gobernando con la Constitución. 1990-2009.
Los tres primeros gobiernos de la Concertación, de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, fueron gobiernos realizadores que adhirieron al discurso reformista y no al refundacional. La Constitución entonces no fue un impedimento programático sino una regla más del juego, que a veces favorecía y otras complicaba.
Estos fueron años donde todavía estaba demasiado cerca la profunda división que había marcado al mundo: el muro de Berlín, que dividía a la Europa libre de la dictadura comunista, recién cayó el 89 y la Unión Soviética lo hizo poco después. Chile entonces iniciaba la década de los noventa no solo con la recuperación de la democracia, sino también con su expansión por el mundo. La única excepción en la región se llamaba Cuba.
El cambio entonces fue paulatino. La democracia protegida que caracterizaba el texto original ya podía liberarse de algunos de sus temores. La izquierda —lo estaba demostrando en el Gobierno— había dejado de creer en la revolución y en la lucha armada como la vía para alcanzar el poder. La socialdemocracia vestía incluso al Partido Socialista, ahora renovado. Este había dejado atrás los sueños revolucionarios para volver a creer en la democracia como forma pacífica de alcanzar el poder. Solo un pequeño grupo reivindicó las armas y algunos incluso las tomaron para intentar desestabilizar y esparcir el miedo. El hito inolvidable de esta prédica es el aún impune asesinato del senador Jaime Guzmán.
En este contexto, Chile empezaba una época de regularidad que se encarnaba en la política de los acuerdos, en la reivindicación del diálogo y el gradualismo, en la más absoluta invalidación de toda forma de violencia y en el ejercicio de los cargos con dignidad y conciencia de responsabilidad. Mucho se ha vapuleado a esta época. Más allá de sus claroscuros inherentes al fenómeno humano, la historia se encargará de recordarla como años buenos, quién sabe si los mejores. Quien quiera reivindicarla políticamente y hacerla parte de su relato fundacional, probablemente sacará frutos de ello. Hoy esto último parece una herejía: que gobiernos de centroizquierda con la oposición responsable de la centroderecha hayan sido capaces de transformar el país es, curiosamente para cierta izquierda, algo de lo que debe renegarse. Todavía tienen que pasar algunos años para ello, pero lo paradójico es que hoy la figura de Aylwin parece desplegarse más cómodamente en el ideario de centroderecha que entre sus antiguos aliados.
Desde la perspectiva jurídico constitucional fueron años de múltiples reformas. En los noventa hubo doce proyectos aprobados que modificaron la Constitución. Entre otros, la reforma a los gobiernos regionales y municipales, la creación del Ministerio Público, la modificación a la integración de la Corte Suprema y la que estableció la igualdad entre hombres y mujeres. La década siguiente se inició con el ingreso durante los primeros meses del Gobierno del presidente Lagos de dos mociones que planteaban amplias modificaciones a la Constitución. Ambas, una suscrita por senadores de la Alianza y la otra por algunos de la Concertación, iniciaron la discusión de lo que más tarde sería la Reforma Constitucional de 2005. A ella se sumarían otras cuatro reformas que se aprobaron durante el mandato de Lagos. Luego sería el turno de la presidenta Michelle Bachelet, quien promulgó nueve reformas constitucionales, entre las que destacan la instauración del voto voluntario, la de calidad de la política y la que estableció estatutos especiales para Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Así, bajo los gobiernos de la Concertación se modificó la Constitución en veintiséis oportunidades.
Desde la perspectiva política, la Constitución no estaba en el centro del debate. Como anota Claudio Fuentes, analizando los veinte años de gobiernos de la Concertación, el proceso de cambio constitucional fue moderado y gradual. “Incluso dentro de partidos políticos de izquierda observamos miradas moderadas sobre transformar la Constitución y hacerla más democrática”. Y concluye: “Durante el periodo de transición en Chile ni las élites políticas ni los actores sociales abordaron el tema de lleno”13.
En estos años solo cobraron relativa relevancia los llamados “enclaves autoritarios”, esto es, un conjunto de disposiciones que establecían contrapesos no democráticos extraños para el constitucionalismo contemporáneo, tales como los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Durante el Gobierno de Aylwin se hizo un intento que no prosperó y lo mismo ocurrió en los gobiernos siguientes. Como narra Edgardo Boeninger, estas reformas se colocaron a la cabeza de las tareas de profundización de la democracia, pero de ellas no dependía la continuidad del sistema. Por eso fueron regularmente planteadas, aunque sin transformarlas en obstáculos para avanzar en las otras tareas de gobierno14. Todo esto, hasta 2005. Ese año, en la reforma constitucional más profunda desde 1989, hubo significativas modificaciones que, como se recuerda tantas veces, llevaron al presidente Lagos a indicar que estábamos ante un punto de quiebre: “Hoy Chile se une tras este texto constitucional”, dijo el día de su aprobación por el Congreso Pleno15. Y, con más entusiasmo, a repetir el día en que se firmó el texto que “Chile cuenta desde hoy con una constitución que ya no nos divide (…) una constitución para un Chile nuevo, libre y próspero”.
Читать дальше