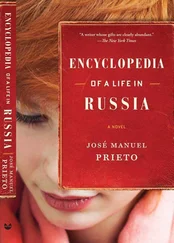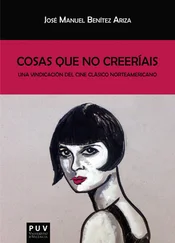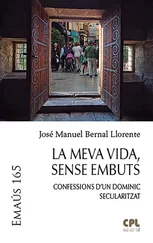No era necesario acceder a la planta de arriba, lo que le interesaba se encontraba en el salón y en el despacho. Fue primero al salón, en la pared colgaba un lienzo de Murillo, uno de Juan de Rivera y otro de Zurbarán, maestros del Siglo de Oro de la pintura española. Al otro lado de la misma estancia, dos Goyas. Durante unos momentos los iluminó uno a uno. Qué lástima que obras de esta belleza permaneciesen ocultas en un lugar tan triste como este caserón. En sus estancias de verano, el propietario se vanagloriaba de sus obras ante las personas que invitaba —su colección, aunque pequeña, era extraordinaria—, demostrando no solo sus conocimientos, también una pasión por el arte, una sensibilidad que los que le conocían en su fría actitud como hombre de negocios, distante con la mayoría y voraz con su competencia, no creían que poseyera.
Pura fachada, pensó, vanidad y engreimiento. Nadie que adore la pintura, que se emocione ante ella y tenga la suerte de poder permitirse colgarla en su propia casa, la deja en un lugar tan oscuro como este, sin luz, sin ojos que la contemplen. El cliente que costeaba este robo, del cual él únicamente sabía que era un hombre de negocios asiático, muy probablemente un día había acudido a un almuerzo en esta propia casa. Ahora serían suyas. Indiscutiblemente, no podría exponerlas en un lugar público, ni siquiera en su propio despacho: eran obras perfectamente catalogadas. Las contemplaría en una sala privada, de eso estaba seguro, pero, al menos, las valoraría mucho más que el energúmeno del actual propietario. Nadie pagaría la fortuna que él iba a pagar por poseerlas, aunque fuera en secreto, si no las adoraría. O, por lo menos, eso quería creer el ladrón.
En el despacho encontró el resto, dos dibujos firmados por Picasso y al fondo, tras su mesa, un espectacular lienzo de Rembrandt. Se acercó a él y lo contempló: iluminado desde la oscuridad, el rostro de un hombre lo observaba con mirada inteligente y serena. Se tuvo que decir a sí mismo «a trabajar» para escapar del hipnotismo de la mirada del retratado.
Sabía que ningún cuadro disponía de medidas de seguridad. Su dueño confiaba plenamente en la alarma, en los que la vigilaban y en que los ladrones, en su huida, tendrían que volver a pasar por el pueblo y serían fácilmente detenidos. En un lugar como este era difícil que un coche pasara desapercibido. Descolgó uno de los cuadros y lo colocó sobre una mesa, abrió su mochila y sacó herramientas y varios tubos. En un momento separó el lienzo del marco exterior; después, con extrema delicadeza, separó la tela, puso sobre ella un papel, la enrolló y la guardó en uno de los tubos. Luego, de otro sacó láminas, buscó la que imitaba a la extraída y simplemente la grapó a la madera; por último, puso el marco y la volvió a colocar en su lugar. No pasaría ni la más simple de las miradas, pero confiaba en que ninguna de las cuatro personas que cuidaban de la casa, sobre todo las mujeres, que serían las encargadas de la limpieza interior, fuesen aficionadas a observar su belleza. Entrarían a realizar sus tareas de forma rutinaria y, probablemente, no se percatarían del cambio. Un marco vacío resaltaría como un muerto en la cocina, pero este simple truco evitaría la voz de alarma hasta la llegada de sus propietarios o, al menos, durante unos días.
Realizó la misma tarea con todos ellos, colocando en algunos tubos dos lienzos. Se aseguró de que todos estuviesen cerrados herméticamente y a continuación, limpió el lugar pulcramente. Una vez terminado el trabajo, repasó visualmente que no se notase su visita. Cuando estuvo satisfecho, con todos los tubos bien guardados en su mochila, se dirigió a la puerta. Fuera todo permanecía en calma. Se acercó a la alarma y volvió a manipularla para que mantuviera el mismo tiempo de retardo para su conexión que cuando entró; luego montó la caja, pulsó los seis dígitos y el pitido le indicó que disponía de quince segundos para salir. Esperó tras la puerta a escuchar la conexión final y la alarma quedó plenamente operativa. Se volvió a colocar el chubasquero y las botas, las huellas dejadas en el porche se secarían antes de la mañana, no eran de barro, pues las botas fue lo primero en quitarse al resguardarse bajo la cornisa.
Con la visión nocturna, regresó a la valla; después, con mucho cuidado, llegó al lugar donde había pasado varios días. Tenía práctica y no le supuso ningún inconveniente el desmontaje de su pequeña tienda en la oscuridad. Metió todo en su mochila y los tubos en un lateral del saco. Cuando llegó a las afueras del pueblo, faltaba muy poco para que amaneciera; no obstante, la quietud aún reinaba en las calles. Caminó con sigilo la distancia hasta su coche sin ver un alma, alguien había depositado en el parabrisas publicidad de algún restaurante. Al salir del pueblo se cruzó con dos hombres, les saludó alzando la mano y estos le respondieron con idéntico gesto.
* * *
Laura Ursola aparcó frente a la vivienda principal. Su primera intención fue entrar, muy probablemente su hermano estaría desayunando, eran las ocho y él nunca salía antes de las nueve sin un motivo importante. Lo pensó mejor y decidió ir directamente a las cuadras; no obstante, permanecía abstraída contemplando la casa de su tío, antiguo propietario. Tuvo muy buen gusto en su restauración. Del antiguo caserón únicamente se conservó parte de la imponente fachada de piedra. Ahora, su estructura de dos alturas, combinando piedra y madera, le proporcionaba una visión moderna y sólida, con un porche en su parte delantera que desprendía la calidez y sencillez de una casa rural. Caminó los doscientos metros que separaban la casa de las caballerizas. Llevaba unos días con mucho trabajo, algo estresada, y decidió tomarse la mañana libre. No había mejor manera para relajarse que pasar unas horas cabalgando; de hecho, los caballos le transmitían serenidad.
—Buenos días —saludó al entrar a Tomás, encargado del establo, y a su ayudante Juan.
—Buenos días, señorita —respondieron los dos.
—¿Cómo va el potrillo, chicos?
—Pegado todo el día a la madre —respondió el encargado.
—¿Le preparo a Hércules? —le preguntó el joven al ver que vestía ropa de montar.
—Sí, Juan. Vamos a ver a ese potrillo y ahora venimos.
Y ambos salieron. Hércules era un hermoso e imponente caballo de color negro. Le colocó el ronzal y las bridas, la montura, y cuando abrochaba las cinchas...
—¿Preparando el caballo para dar un paseo? —exclamaron por detrás.
Juan se dio la vuelta inmediatamente, más por el sobresalto que por otro motivo. Desde el marco de la entrada le miraba con sarcasmo su jefe, Ignacio Ursola. Su actitud auguraba su estado de humor. Antes de que el joven respondiese:
—¿Qué hacías montando el otro día el caballo marrón?
—Lo hemos tenido unos días en reposo debido a una pequeña lesión y salí a ver cómo se encontraba.
—¿Desde cuándo eres veterinario? ¿Me tomas por imbécil? —le espetó con desprecio.
—El veterinario se encontraba junto a Tomás en la cuadra.
—Yo solo le di una vuelta —se justificó alterado, tenso y a punto de darle una mala contestación.
—Ya —expresó desconfiadamente—. Y ahora, ¿qué? ¿Vas a probar también a este?
—Lo voy a montar yo —respondió Laura, entrando—. ¿Pasa algo porque monte Juan un caballo? —le preguntó airadamente, enfadada por el modo en que le trataba, pues no era la primera vez que le escuchaba pagando su mal humor con él.
—Pasa que estoy harto de que aquí todo el mundo se crea que es el amo y haga lo que le rota.
—¿No crees que te estás pasando? —increpó a su hermano, controlando la voz para no chillarle.
—Lo que creo es que me cuestiono si en los establos, para cuatro caballos, necesitamos dos personas.
Читать дальше