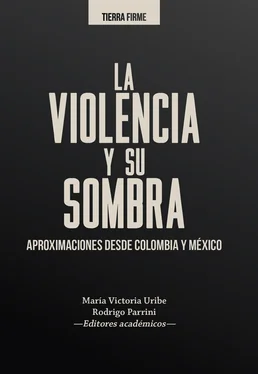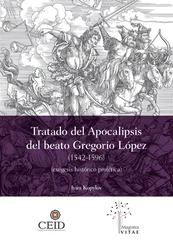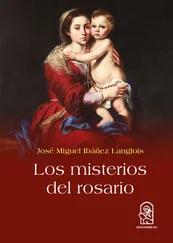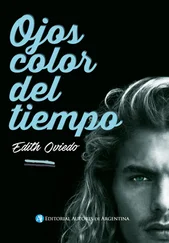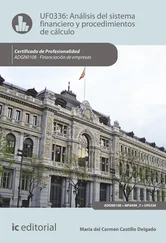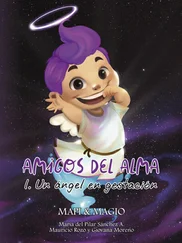Esta posibilidad de pérdida parcial de fuerza persuasiva, que, lejos de ser accidental, puede considerarse más bien como constitutiva de los objetos forenses en general, define una suerte de impasse para los objetos exhibidos en el Museo de la Fiscalía. Si al momento de llegar al museo pareciera que el celular pierde su valor probatorio, ¿de dónde proviene entonces la autoridad del objeto para hablar, ya no dentro del proceso penal, sino en el contexto de un museo institucional a propósito del poder forense del Estado? Y si, de hecho, se trata de un nuevo momento o tipo de autorización, ¿qué efecto tiene el objeto forense que deviene objeto museológico sobre el poder forense del Estado?
Contrario al fetichismo forense de nuestro tiempos —aquella fascinación con las prácticas de detección del crimen centradas en objetos que supuestamente ‘hablan’—, en realidad en el proceso penal los objetos no hablan por sí mismos. 14A diferencia del testigo de un delito, el objeto forense no puede ser interpelado de manera directa y, por lo tanto, su capacidad probatoria o, si se quiere, su agencia en el marco del proceso penal está mediada por el rol de un experto o institución que lo autoriza. Tomando prestada una expresión de la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx, puede afirmarse que aquello que “anima” al objeto forense a hablar dentro de los términos del proceso legal es externo al objeto —aun cuando la apariencia nos sugiere que se trata de objetos parlantes—. 15
De la misma manera, el ‘objeto forense en el museo’ tampoco habla por cuenta propia. La fuerza persuasiva que lo ánima es doble. Bajo la apariencia de dos estatus ontológicos distintos y mutuamente excluyentes —objeto forense y objeto museológico— surge el objeto cuasiforense como aquel cuya fuerza persuasiva en relación con el delito es actualizada —ampliada si se quiere— precisamente mediante su exhibición en un museo. El debate en torno al estatus ontológico del celular de Otto Bula pone de manifiesto lo transgresivo que resulta ese régimen de objetos ambiguos suspendidos entre la Fiscalía y la sala de exhibición, cuya capacidad de persuasión resulta de la paradójica continuidad entre el foro del proceso penal y el museo institucional como espacios de construcción del Estado poscolonial. Continuidad que, como veremos más adelante, es reproducida una y otra vez en el acto de ‘hacer aparecer’ en el museo objetos que, sin ser forenses en estricto sentido, hablan con autoridad sobre la verdad del crimen.
El Toyota rojo
Arturo Salgado recuerda: “Yo no me daba cuenta [de]
qué pasaba en el Toyota rojo, hasta cuando bajaron
a siete personas. A mí me arrastraron dentro del carro,
pero como estaba muy pesado, no me alcanzaron a bajar.
Me dejaron ahí por la parte trasera del Toyota, ahí estuve
quieto, no respiraba ni nada, yo me hacía el muerto”.
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2010).
Figura 2. “Visite el museo que lo reúne todo: arte e historia en el mismo lugar”

Fuente: foto de Federico Barón Rincón, Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación (20 de mayo de 2019).
Un campero rojo como el descrito por Arturo Salgado, uno de los sobrevivientes de la masacre de La Rochela, ocupa buena parte de una de las salas del Museo de la Fiscalía. El campero es también el objeto de la colección permanente cuya imagen se despliega en el material publicitario creado por la Fiscalía General de la Nación para invitar al público al museo. No obstante, a pesar de que aparentemente la autoridad del museo forense reposa en la autenticidad de los objetos que allí se exhiben, existe más de una versión acerca de la historia del campero. De acuerdo con la narrativa oficial del museo, la compañía que manufactura dichos vehículos habría restaurado, a solicitud de la Fiscalía, exactamente el mismo campero que Salgado describe en su estremecedor testimonio acerca de la masacre paramilitar. Sin embargo, y en contraste con esta versión, un exfuncionario de la Fiscalía me aseguró que se trataba de un vehículo del mismo modelo al que usaron los paramilitares para perpetrar la masacre, pero que no es el mismo del que escapó Salgado. Según dicho funcionario, el equipo a cargo del museo habría conseguido un carro similar que habría sido posteriormente pintado de rojo e impactado con armas de fuego en las instalaciones del cti con el propósito de simular el estado en el que fue encontrado el campero rojo originalmente.
La tercera versión acerca del campero rojo combina elementos de las dos anteriores. Conforme con lo que me explicó el curador del museo durante uno de nuestros recorridos por las salas de este, la compañía Toyota habría restaurado el jeep de La Rochela con base en las imágenes del original que constan en el expediente judicial y usando como referencia las fotos que aparecieron en la prensa de la época. Según esta última versión acerca del origen del campero, la restauración se habría llevado a cabo usando como punto de partida el chasís de un vehículo del mismo modelo que reposaba en el almacén de evidencias de la Fiscalía y que se creía (aunque no había sido confirmado del todo) pertenecía al vehículo en el que fueron brutalmente asesinados por las auc 12 de los 15 miembros de la comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes en la vereda de La Rochela. Una vez restaurado, el jeep habría recibido impactos de disparo al vidrio panorámico y con spray negro se habrían reproducido las letras inscritas sobre los costados del campero rojo, con el propósito de simular las marcas que había dejado el ataque de los paramilitares en el vehículo original.
Algo interesante sucede justamente debido a que no existe en el museo una versión ‘oficial’ acerca del origen del campero que se imponga sobre los rumores acerca de su inautenticidad. En efecto, durante algunas visitas el énfasis es en la autenticidad del objeto como reliquia de un crimen contra la administración de justicia, mientras que en otras ocasiones se trata de un vehículo de origen relativamente incierto que simula exitosamente el vehículo de un episodio violento de la historia nacional. A pesar de ser contradictorias, las distintas versiones sobre el jeep rojo circulan como si de su estabilidad no dependiera la autoridad del museo. De hecho, pareciera justamente lo contrario: no resulta antitético a los fines del museo forense la operación de restaurar el vehículo con la intención de fidelidad aun si en el proceso se produce un exceso —una ilusión—, ya sea porque el vehículo no es el objeto forense en sí mismo o porque fue restaurado al punto que parece ‘como nuevo’.
Así, a pesar de su sustrato ilusorio, el hiperrealismo del jeep rojo surge más bien como una realidad aumentada que no pone en riesgo, sino que, por el contrario, confirma, independientemente de su origen o la fidelidad reproductiva de los resultados, el estatus del vehículo como reliquia de uno de los crímenes emblemáticos contra la administración de justicia en Colombia. 16Su valor dentro del museo es el resultado de una práctica creativa que tiene la capacidad de extraer y apropiar dimensiones de lo ficticio que son inmanentes a la realidad en la cual opera el museo. 17Dicho de otra forma, en el contexto del museo forense la autenticidad del campero es menos relevante que su capacidad de simular, y al hacerlo ojalá acentuar o intensificar la realidad que articula y es su función hacer legible.
Quisiera detenerme un momento en la idea de una realidad aumentada por medio de la ficción. Resulta tentador reproducir la dicotomía modernista entre verdad, realidad o historia, por un lado, y ficción, por el otro. No obstante, es precisamente allí donde el museo forense interviene introduciendo una ambigüedad en el estatus del objeto, no como falla o defecto, sino como parte de su función. Dicho de otro modo, si bien es mediante una ficción que se produce la ambigüedad ontológica del campero rojo, el ‘objeto forense en el museo’ no pierde su fuerza de verdad. Por el contrario, gana en fuerza persuasiva justamente porque la capacidad de las ciencias forenses (del aparato forense del Estado) de sacar a la luz la ‘verdad acerca del crimen’ está íntimamente ligada a la posibilidad de producir ficciones criminales que logran actualizar aquello que no es posible probar dentro del proceso penal. 18
Читать дальше