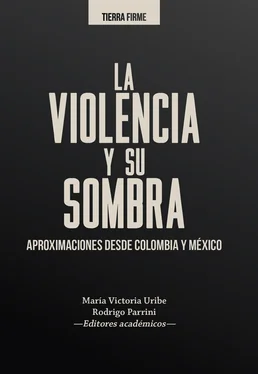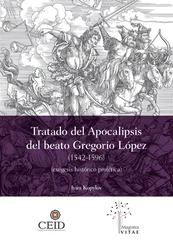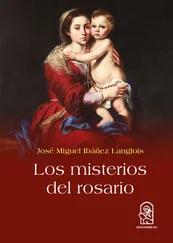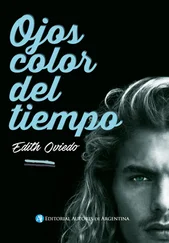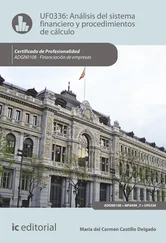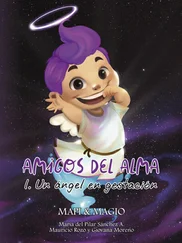AMBIGÜEDAD, FICCIÓN E IRONÍA EN EL MUSEO FORENSE
Alejandra Azuero Quijano *
El lugar era la antigua casa de Jorge Eliécer Gaitán,
ahora convertida en museo, adonde llegan cada año ejércitos
de visitantes para entrar en contacto breve y vicario con el
crimen político más célebre de la historia colombiana.
El traje de paño era el que Gaitán llevaba el 9 de abril de 1948,
el día en que Juan Roa Sierra… le disparó cuatro tiros
a pocos pasos de distancia, en medio de la calle concurrida
y a plena luz del mediodía bogotano. Las balas dejaron orificios
en el saco y en el chaleco, y la gente que lo sabe visita el museo
sólo para ver esos oscuros círculos de vacío.
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ (2015).
Este ensayo a propósito del Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación comienza con la imagen del chaleco abaleado de Jorge Eliécer Gaitán exhibido en la sala de otro museo. En este caso el museo no es la antigua casa del caudillo asesinado ficcionalizada por Juan Gabriel Vásquez, sino la sala “Hacer sociedad” del Museo Nacional. Es allí donde hoy se encuentra exhibido el chaleco de paño que llevaba puesto Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el mismo día en el que estaba prevista la inauguración de la actual sede del Museo Nacional sobre la Avenida Séptima en Bogotá (González, 2000, pp. 83-92). El chaleco, cuyo valor histórico se debe en buena parte a su estatus como ‘prueba de un magnicidio’, es el mismo al que hace referencia Juan Gabriel Vásquez en una de las primeras escenas de La forma de las ruinas. 1En la novela, descrita por su autor como ficción histórica, un hombre es arrestado por “haber intentado robar el traje de paño de un político asesinado” de la sala de un museo (Vásquez, 2015). Al tiempo objeto forense y reliquia, en la prenda ensangrentada confluyen tres proyectos íntimamente ligados a la construcción del Estado poscolonial: 2el museo institucional, el monopolio de los medios de lucha contra el crimen y la representación de la verdad pública por medio de objetos forenses. 3
Llama la atención el que una de las decisiones museológicas del Museo Nacional haya sido preservar la sangre del chaleco para su exhibición. Dispuesto en una vitrina especialmente adecuada para minimizar los efectos del paso del tiempo sobre la prenda, y en particular del oxígeno, el chaleco ensangrentado de Gaitán hace manifiesta un tipo de relación entre las sustancias que animan el conocimiento forense —entre las cuales la sangre y, como veremos más adelante, el oro ocupan lugares privilegiados— y los medios de representación a través de los cuales el Estado aparece como soberano y legítimo comandante de violencia legal. La decisión del museo llama la atención precisamente porque la sangre ya no funciona como garante del estatus de la prenda como objeto forense. Es decir, a pesar de preservar la sangre, el modo de conservación del museo no cumple con los estándares de tratamiento que el procedimiento penal actual requiere para que un objeto pueda ser admitido como evidencia dentro del proceso penal. Aun así, la sangre cumple un rol central en el Museo Nacional; su función es producir una realidad que excede la del objeto forense y que la suplementa. 4Se trata de la realidad aumentada del chaleco como reliquia de la lucha contra el delito, aun si —o tal vez precisamente debido a que— el aparato forense del Estado no ha podido determinar con certeza quién(es) fue(ron) los responsables. 5
Sin embargo, la relación del objeto que es huella de un crimen con el museo es paradójica: pareciera que es precisamente su inclusión en la colección del Museo Nacional aquello que marca la pérdida de su valor probatorio dentro del proceso penal. Este ensayo reconsidera esta paradoja al preguntarse por la relación entre el museo institucional y la fuerza probatoria del objeto forense. El ensayo asume esta tarea interrogando la relación de otro museo —el Museo Histórico de la Fiscalía de la Nación— con los objetos forenses que se encuentran allí exhibidos. En primer lugar, considera cuál es la fuente de autoridad de los objetos museológicos exhibidos en el Museo de la Fiscalía; y, en segundo lugar, se pregunta por la posibilidad de que el objeto forense transformado en objeto museológico —el ‘objeto forense en el museo’— tenga efectos sobre el poder forense. 6
En efecto, en 2017 la Fiscalía General de la Nación (FGN) celebró sus 25 años. Entre varios actos y proyectos conmemorativos, el fiscal general, quien tiene a su cargo la dirección del aparato de investigación y persecución penal del Estado colombiano, comisionó a miembros de su despacho la creación de un museo institucional. “Si el FBI tiene un museo —comentó el fiscal a uno de sus asesores—, la Fiscalía tiene que hacer lo propio”. 7Cuatro meses después se inauguró el ‘Museo Histórico de la Fiscalía General de la Nación’ en un edificio construido en 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Compuesto por una exposición permanente de objetos forenses representativos de la lucha contra el crimen en Colombia y una selección de curiosidades y objetos memorables conservados por los empleados de la Fiscalía, el proyecto, que parece a primera vista un gabinete de curiosidades, pone sobre la mesa el uso de objetos asociados con el proceso penal como medios de representación de la verdad pública.
El museo está dividido en cinco salas temáticamente organizadas alrededor de una narrativa de lucha contra el crimen organizado. El recorrido comienza en el “salón institucional”, que presenta el contexto histórico que llevó a la creación de la Fiscalía General de la Nación en 1992. A esta le siguen cuatro salas: “Proceso 8000”, “FARC-EP”, “Paramilitarismo” y “Corrupción”. Cada una de ellas gira alrededor de objetos emblemáticos asociados con la lucha del Estado en contra del narcotráfico, la insurgencia, el paramilitarismo y los delitos de cuello blanco, respectivamente. Además de los objetos, el guion curatorial, resultado del trabajo de un grupo de fiscales y otros funcionarios de la Fiscalía, orienta al visitante en su recorrido. 8
El ensayo propone un análisis de la relación entre el museo institucional y el poder forense del Estado a partir de una etnografía del Museo Histórico de la Fiscalía. Específicamente del ‘objeto forense en el museo’ como uno constituido por dos estatus ontológicos distintos y aparentemente excluyentes: objeto forense y objeto museológico. Metodológicamente el texto procede a partir del análisis de tres objetos exhibidos en el museo: el celular de Otto Bula, el campero rojo en el que fueron asesinadas las víctimas de la masacre paramilitar de La Rochela y el oro paramilitar. Argumenta que, si bien es cierto que al llegar al museo el objeto forense pierde algo de su capacidad de persuadir dentro del proceso penal, esa pérdida lejos de ser total o definitiva viene acompañada de una nueva capacidad persuasiva. En efecto, el objeto también resulta animado por una fuerza que, contrario a lo que podría pensarse, no excluye al poder forense, sino que lo suplementa. El ensayo demuestra que de ese proceso emerge un régimen de objetos cuasiforenses cuya capacidad de persuasión depende de la simulación, dramatización y ficcionalización; prácticas tradicionalmente consideradas como antitéticas al poder forense del Estado moderno. Puestos en escena, los objetos forenses en el museo transforman los imperativos probatorios que rigen la epistemología forense y en cambio animan la producción de ambigüedad, ficción e ironía como elementos centrales de la verdad del delito. Su puesta en escena transforma el poder forense del Estado poscolonial por medio de poderosas prácticas imaginativas.
A pesar de un mandato aparentemente sencillo del museo institucional, el Museo de la Fiscalía parece un museo torpe. Alejado de los epicentros culturales de Bogotá y cerrado los fines de semana, el museo opera en un edificio propiedad de la Fiscalía que hasta enero de 2018 no contaba con ningún marcador visible que indicara a los transeúntes y vecinos de la carrera 13 con calle 18 la existencia del espacio. De alguna manera, es como si el museo existiera a pesar de sí mismo. Mejor aún, es como si, a pesar de tratarse de un museo público, en realidad se tratara de un museo que puede prescindir del todo de tener un público. Por eso, habría que insistir en que la torpeza del museo no radica en la falta de visitantes, aquello que es frecuentemente identificado como indicador inequívoco de la calidad del proyecto como fallido o de su estatus de ‘antimuseo’. Por el contrario, es justamente de la ‘torpeza fascinante’ del museo de donde proviene su fuerza expresiva (Restrepo, 2017, p. 4). Algo así como si se tratara de ‘una institución depositaria de la fe pública’, y específicamente de la fe en el poder forense del Estado, en la que se origina un sentido nuevo de la relación entre museo y público que parece definida por la posibilidad de prescindir de un público (Restrepo, 2017). 9
Читать дальше