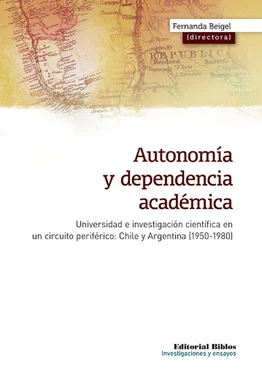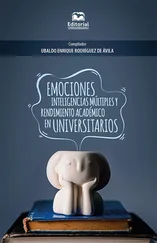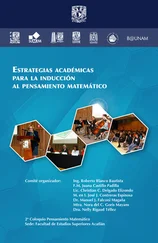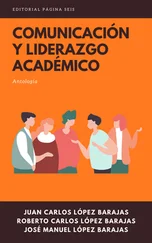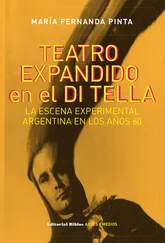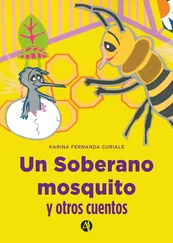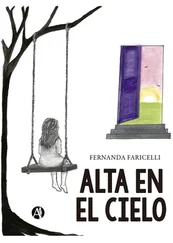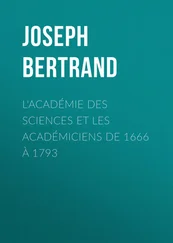Fernanda Beigel - Autonomía y dependencia académica
Здесь есть возможность читать онлайн «Fernanda Beigel - Autonomía y dependencia académica» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Autonomía y dependencia académica
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Autonomía y dependencia académica: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Autonomía y dependencia académica»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Autonomía y dependencia académica — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Autonomía y dependencia académica», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ahora bien, paralelamente con esta forma de capital político surgió una nueva especie de capital dentro del campo universitario, con un halo tan “celestial” como el capital propiamente científico, y que fue crecientemente valorizado a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Su génesis puede rastrearse en el juvenilismo arielista del primer tercio del siglo XX, que consagró a la “juventud” como sujeto político, y se fue cristalizando entre los estudiantes de enseñanza media y universitaria. Se trata de disposiciones políticas que se desarrollaron desde los movimientos reformistas (1918-1930), cuando los estudiantes adquirieron por primera vez visibilidad pública como fuerza social, pero también como audiencia para los profesores y las autoridades universitarias. El estudiantado dialogaba permanentemente con el poder universitario, conquistando espacios de gobierno o disputando las instalaciones, mediante las tomas de los edificios y las movilizaciones callejeras. La intervención real de los estudiantes en lo que Bourdieu denominó el “dominio sobre las instancias de reproducción del cuerpo universitario” fue variable, dependiendo en gran medida de la participación de este claustro en el gobierno universitario y de su visibilidad pública [5].
Con la masificación y la modernización de la educación superior, este movimiento se despojó cada vez más del elitismo original y la socialización estudiantil se convirtió en una parte fundamental de la vida universitaria. Los centros de estudiantes y federaciones se fortalecieron sobre la resistencia a la institucionalización, el asambleísmo y el perfeccionamiento de técnicas de demanda colectiva. Vista desde la trayectoria de los individuos, esa socialización duraba pocos años en el tiempo y parecía quedar aletargada en la vida profesional, cuando se iniciaba un camino lejos de las eternas asambleas y las largas tomas. También parecía quedar atrás en la vida académica de los profesores e investigadores cuando asumían un nuevo rol en el cuerpo docente o en el gobierno universitario. Por eso Altbach (2009) sostiene que la “tradición” del activismo estudiantil suele ser efímera y cambiante. En nuestra investigación hemos podido observar, sin embargo, cómo en los momentos de crisis esas disposiciones políticas se actualizaron en un cuerpo docente que había sido socializado en la militancia estudiantil. Particularmente en los años de 1960, cuando este movimiento adquirió especial protagonismo, esta reconversión alimentó la extensión a todo el cuerpo universitario de una especie de capital político que modificó las fuentes de reconocimiento del campo académico. Nos referimos a lo que Matonti y Poupeau (2004) han llamado capital militante, es decir, una serie de aprendizajes y competencias que son incorporadas en experiencias políticas colectivas y que son transferibles a distintos universos.
Ese “saber-hacer” se diferencia del capital político stricto sensu, porque éste último se sostiene sobre “créditos” que un grupo deposita en una persona socialmente designada como digna de creencia. Para mantener un cargo directivo un agente debe constantemente pugnar por reproducir este capital, caso contrario, sobrevendrá el descrédito. El capital militante, en cambio, es incorporado bajo la forma de técnicas, disposiciones a actuar. En otras palabras, el primero es francamente inestable, mientras el segundo se caracteriza por su estabilidad y puede reconvertirse, en determinadas circunstancias que analizaremos en este libro, en una forma de prestigio compatible con el capital académico. En los capítulos 2, 8 y 12, se aborda el “academicismo militante” de la década de 1960, y allí podremos observar que la base de sustentación de este militantismo intelectual operó dentro de los confines de la universidad, con reglas específicas que eran incomprensibles para otros universos sociales en los que también se había extendido el capital militante, como el movimiento sindical.
Ahora bien, ¿de qué manera operó esa reconversión del capital militante en el campo académico chileno y qué diferencias presenta con el caso argentino? ¿Sobre qué bases se extendió el engagement entre quienes disputaban el prestigio académico y/o entre quienes ostentaban poder universitario? ¿En qué medida impactó la Revolución Cubana y cuál fue el sustento local de la radicalización del campo? Un lazo básico parecen ofrecerlo las disposiciones religiosas formadas en el núcleo familiar. Una clase media mayoritariamente católica, socializada alrededor de las parroquias, resultaba especialmente afín a las experiencias colectivas que surgieron en el movimiento estudiantil. La participación activa en grupos pastorales y de Acción Católica desarrollaba la valoración del “desinterés personal” y la “disposición al sacrificio” que se hizo particularmente visible en los colegios católicos y se constituyó en un terreno fértil para el anclaje del militantismo estudiantil.
En los capítulos de este libro que abordan el período de radicalización en Chile y Argentina hemos analizado algunos “ritos de institución” de la socialización estudiantil, que explican de qué manera el engagement se incrustó con fuerza en lo que los agentes consideraban propio de su métier –la investigación empírica, la escritura de informes o ensayos y el dictado de clases–. Nos referimos a la horizontalidad y a las técnicas de acción colectiva adquiridas por la mayoría de los académicos, ya fuera porque habían sido dirigentes estudiantiles o porque las asambleas constituían “audiencias” legítimas y fuentes de reconocimiento para el trabajo intelectual. Por ello, el capital militante pudo reconvertirse en valor académico, y a la inversa. Este colectivismo dominante explica en buena medida el funcionamiento que llegaron a tener muchos institutos de investigación, la politización observable en los centros regionales dependientes de organismos internacionales, en fin, las nuevas formas de consagración de un militantismo académico que se vistió en algunos casos con ropaje “antiacademicista”, pero que rara vez saltó extramuros.
El trabajo prosopográfico sobre los académicos argentinos nos permitió analizar aquel antiacademicismo que aparecía como autopercepción compartida en la mayoría de las “ilusiones biográficas”. De hecho, la militancia como tal se presentaba en la memoria de nuestros entrevistados como una suerte de fuga del mundo académico, mientras la descripción etnográfica de esas prácticas mostraba que el escenario principal era la universidad. El examen de decenas de curricula vitae mostraba que, entre mediados de 1960 y el año del golpe de Estado (1976), muchas trayectorias tenían un vacío y no se registraban actividades académicas. Ante la pregunta directa en situación de entrevista: “¿Qué hizo usted entre 1966 y 1976?”, la respuesta reiterada fue: “milité”. Las historias de vida completas evidenciaban, en cambio, que durante ese período todos habían tenido cargos docentes y/o de investigación y que la mayor parte de su jornada diaria se desenvolvía entre seminarios, bibliotecas, asambleas con estudiantes, escritura de ensayos o artículos. La mayoría había tenido una militancia católica en la adolescencia y una buena parte habían tenido una participación protagónica en los centros de estudiantes y federaciones universitarias durante la juventud, todo lo cual viabilizó la actualización de disposiciones militantes y la convicción de que la tarea intelectual estaba “al servicio de la revolución”.
En el campo académico chileno, por el contrario, ese capital militante latente en la socialización católica y activado con el reformismo estudiantil a mediados de 1960 no se articuló en la memoria de los sujetos con una autopercepción antiacademicista. Más bien se vinculó con un proyecto de “excelencia académica” que adaptaba la profesionalización a las necesidades de un estado socialista y al estudio de la “realidad nacional”. De hecho los currícula de los académicos chilenos o residentes en Santiago en esa misma década incluyen los cargos y actividades de docencia e investigación en los institutos interdisciplinarios o centros regionales, lo cual indica una autopercepción distinta del pasado. En el caso de Chile, la relación entre autonomía y politización fue estimulante para la consolidación de los campos académicos y el proceso de profesionalización no se detuvo. Esto no sólo se explica por la historia del campo chileno y las políticas de Estado para la educación superior, como veremos en el segundo capítulo, sino que se nutre de dos procesos relevantes ocurridos en ese país entre 1964 y 1968. En primer lugar, el escándalo del Proyecto Camelot, que se desató entre diciembre de 1964 y junio de 1965 cuando llegó la propuesta de un proyecto de investigación financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para estudiar la conflictividad en América Latina. Todos los agentes convocados –pertenecientes a distintas instituciones, como FLACSO, la Universidad de Chile y la Universidad Católica– se negaron a participar, y el proyecto fue denunciado por la prensa chilena. El capítulo 7 muestra que una vez desatado el escándalo, el Camelot devino rápidamente en mito y los sociólogos se precipitaron a distanciarse de la sociología norteamericana y de los intentos de utilizar a las ciencias sociales para detener los focos insurreccionales. Paralelamente ocurría un segundo fenómeno: la llegada a Santiago de sociólogos y economistas que escapaban de la dictadura brasileña, muchos de los cuales habían tenido una intensa militancia política de izquierda, como Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Vilmar Faría, Ayrton Fausto, Emir Sader, entre muchos otros. Estos cientistas sociales hicieron del golpe militar en Brasil un eje de reflexión para un productivo giro teórico en la concepción –hasta entonces– economicista se tenía del “subdesarrollo”. Todas las instituciones del campo recibieron exiliados y estos participaron del proceso de radicalización, pero al mismo tiempo estaban impedidos de asumir cargos directivos en instituciones del Estado o participar abiertamente en los partidos políticos, con lo cual se favoreció un militantismo intelectual que contribuyó a fortalecer la autonomía relativa del campo académico.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Autonomía y dependencia académica»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Autonomía y dependencia académica» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Autonomía y dependencia académica» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.