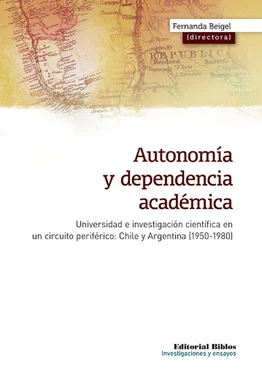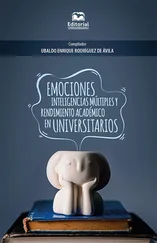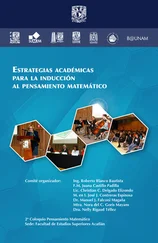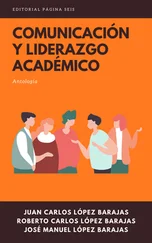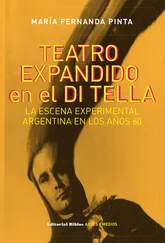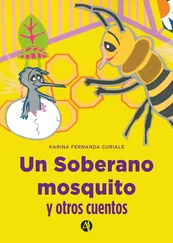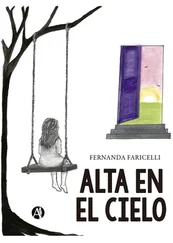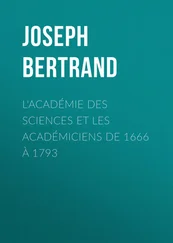Los estudios sobre dependencia académica se han sostenido por lo general en la tradición dependentista latinoamericana y los modelos de análisis han replicado, en buena medida, el enfoque centro-periferia de la economía mundial. Syed Farid Alatas sostiene que el “imperialismo académico” es una estructura de pensamiento surgida del imperialismo político-económico, pero que se fue desarrollando de manera cada vez más indirecta al compás de los procesos de descolonización. La dependencia académica se manifestaría en “sociedades intelectualmente dependientes” a través del peso que tienen instituciones e ideas occidentales en la construcción de las agendas de investigación, la definición de métodos y la adopción de estándares de excelencia que son determinadas por/tomadas en préstamo de Estados Unidos, Francia o Inglaterra. De esta manera, la ciencia en los países periféricos se desarrollaría sólo en la forma de “reflejo de la expansión de las potencias académicas centrales” (Alatas, 2003: 603). Alatas propone un modelo que diferencia entre las potencias académicas (Estados Unidos, Inglaterra, Francia) cuyas teorías tienen un alcance global y las comunidades de cientistas de la periferia (normalmente dependientes académicamente y situadas en el Tercer Mundo), que toman prestadas las agendas de investigación, teorías y métodos de aquellas potencias. Una tercera categoría se constituiría con las potencias semiperiféricas (Alemania, Australia, Japón, Holanda) que mantienen una posición intermedia: mientras son dependientes de las potencias mundiales, también ejercen influencia sobre las comunidades académicas periféricas.
La dependencia académica se manifiesta, según este planteo, en varias dimensiones. En primer término, la dependencia intelectual, que se verifica en la escasa producción teórica alternativa al modelo occidental que se observa en el Tercer Mundo. Esta primera dimensión se relaciona con las otras: la marginalidad dentro de las estructuras internacionales de publicación científica, la dependencia de la ayuda externa y la cooperación internacional, el brain drain, y la dependencia psicológica que se observa en un sentimiento compartido de inferioridad intelectual frente a las potencias académicas occidentales. De esto se desprendería, además, que existe una división internacional del trabajo científico. Las comunidades periféricas aportarían la materia prima –completando los surveys o recolectando la información– mientras las grandes potencias académicas elaboran los cuestionarios, procesan, e interpretan esa información; b) los académicos de las potencias centrales estudian sus propios países y los otros, mientras los académicos del tercer mundo tienden a confinarse al estudio de sus propios países, por lo cual existen muchos más estudios comparativos en Occidente y más estudios de casos en el tercer mundo (Alatas, 2003: 607; Alatas y Sinha-Kerkhoff, 2010).
En un artículo publicado en 1990, Bourdieu presentaba su “programa para una ciencia de las relaciones internacionales en materia de cultura” y adelantaba que una investigación del import-export intelectual podía encontrar –al igual que otros espacios sociales– desde nacionalismos e imperialismos hasta representaciones muy elementales que se nutren de accidentes, incomprensiones o heridas ocurridas en la vida cotidiana de los intelectuales. Para Bourdieu, la principal fuente de conflictos en este tipo de intercambio intelectual reside en el hecho de que los textos no circulan junto con el campo de producción del cual son resultado, y son interpretados en un nuevo contexto que, por lo general, no es objeto de una reflexión consciente. Esto determina la existencia de un conjunto de mecanismos que operan en la transferencia de un campo nacional a otro: a) la selección de lo que se traduce, publica y quién efectúa estas tareas; b) la operación de “marcado” del producto mediante la editorial, la colección, el traductor y el prologuista que anexa su propia visión y lo vincula a problemáticas inscriptas en el campo de recepción, rara vez efectuando el trabajo de reconstrucción del campo de origen; y c) una operación de lectura en la que se aplica a la obra categorías de percepción y problemáticas que son el producto de un campo de producción diferente (Bourdieu, [1990] 2000). El “Imperialismo de lo universal” constituye, precisamente, un resultado de estas formas de dominación, por las que una corriente o un concepto, originado en un contexto y en función de una situación histórica específica, se erige en factor explicativo para todo contexto. Se “universaliza”, así, el conocimiento de un itinerario particular suponiendo que es aplicable a realidades muy distintas (Bourdieu, [1992] 2000).
Varios estudios coinciden en señalar que existen relaciones de intercambio académico desigual, y que los bienes simbólicos producidos en las academias centrales –y escritos en inglés– tienen una recepción radicalmente mayor que los conocimientos publicados en lenguas dominadas (español, portugués, árabe, ruso) cuyas tasas de “exportación” de conocimiento son escasas o nulas. Heilbron (2008) ha demostrado que las lenguas dominantes tienen bajísimos niveles de traducción de textos escritos en lenguas periféricas, mientras los textos publicados en inglés son ampliamente traducidos a otros idiomas. Ortiz (2009) ha examinado las consecuencias para las ciencias sociales de la aceptación del inglés como lengua universal y de la propensión de los académicos periféricos a escribir en este idioma. Las observaciones empíricas que incluimos en este libro apuntan, en este sentido, a señalar jerarquías que surgen de una estructura de acumulación de prestigio internacional, dominada por fuentes de consagración que tienden a reforzar la marginalidad de las academias periféricas. Sin embargo, también nos indican que no se trata de una estructura análoga al “imperialismo económico”. En América Latina no puede hablarse, sin más, de colonialismo científico pues, como veremos, se trata de una región con una larga tradición de producción intelectual. Un caso patente (o patético) de estas pretensiones de “imperialismo académico” fue el famoso Proyecto Camelot (1964-1965), que precisamente demostró, como podrá verse en el capítulo 7, que los universitarios convocados para recolectar la información, reaccionaron unánimemente en contra y el escándalo estalló de manera tan contundente que el proyecto debió ser cancelado.
En este libro intentaremos mostrar que los conceptos del comercio internacional (del tipo “división internacional del trabajo” o export-import) constituyen metáforas poco felices para explicar los conflictos intrínsecos de la internacionalización de los campos académicos periféricos, porque simplifican los procesos de recepción y suponen niveles de “aculturación” que anulan toda autodeterminación intelectual a los países dominados. Esto último cuestiona, en definitiva, la existencia misma de “campos” fuera de las academias centrales [2]. Las definiciones de la dependencia académica a partir de la noción de “reflejo”, conllevan, por otra parte, el riesgo de desconocer el proceso de especialización que se ha desarrollado en los países periféricos durante el siglo XX. De los intensos debates del dependentismo justamente surgió con claridad que el subdesarrollo era una relación, sujeta no sólo a los centros, sino a la dinámica del polo dominado, y esto resulta clave para comprender la “elasticidad” de la autonomía académica. La postulación de una ley general de división internacional del trabajo científico no explica, en fin, la emergencia de comunidades académicas periféricas que alcanzaron niveles importantes de desarrollo en el Tercer Mundo. Estos centros periféricos en América Latina tuvieron un rol especialmente activo gracias a la estrategia de regionalización. [3]
Читать дальше