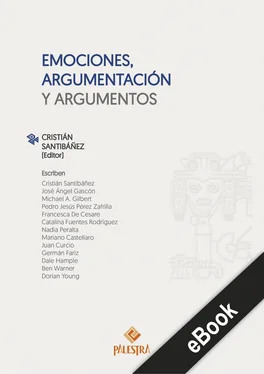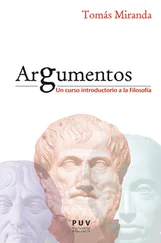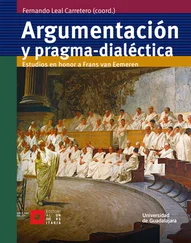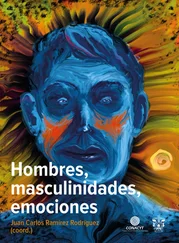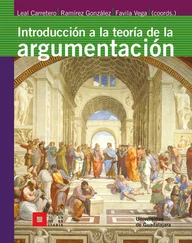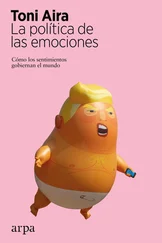Cárdenas no es solo clara y elocuente en su análisis de la obra de Aristóteles, sino además muy contemporánea y nos permite ver que tempranamente se concebía el vínculo indisoluble entre emoción y cognición, tal como lo recoge, por ejemplo, Gilbert.4
Con la venia del lector que aceptará este salto temporal abrupto, pareciera ser que las emociones han sido tratadas en la tradición retórica, o en varios de sus autores prominentes (incluyendo a Cicerón, Quintiliano, o en tiempo modernos como Campbell), como una fuente de posibilidades a ser explotadas por el orador. Quintiliano se refiere a ellas como la clave que todo excelente orador debe estimular en la audiencia para guiarla.
En lo que refiere a la teoría de la argumentación como campo disciplinario actual, la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca ([1969] 2000) es crucial. Pero los autores, aunque en el índice de conceptos las emociones aparecen, ellas, y tal como sus antepasados retóricos, son vista como pasiones, separadas de otras facultades, y como fuentes de estrategias para el hablante. Ahora bien, cuando se analiza la mención emoción en la Nueva Retórica, los autores incorporan la idea de significado emocional, que vinculan con el uso de nociones, en el sentido de que las nociones tienen significados ambiguos no directamente referidos a un lenguaje descriptivo; en otra mención de emoción (2000, pp. 146-147), los autores belgas reflexionan sobre la manera en que se expone la información en un discurso argumentativo y, para lograr un efecto emotivo, siempre se debe ser más específico en el uso de descriptores, evitando nociones abstractas o esquemas generalistas. Incluso, en otra mención, en este acercamiento retórico clásico, Perelman y Olbrechts-Tyteca vinculan la elección de argumentos con arreglos a tonalidades de voz, y mientras más cerca esté la tonalidad de voz del hablante a sus afectos, esto es, cómo él siente y manifiesta tonalmente lo que defiende o avanza, mayor grado de sinceridad puede ser percibida por su oyente, y quizás más posibilidades de persuadir. Como se observa, desafortunadamente, es un tratamiento similar a sus antecesores.
En su primer monográfico importante, Tindale (1999) no avanza nada relativo a las emociones. Ni a los sentimientos, ni pasiones, ni afectos. Su monográfico se titula Actos de argumentar: Un modelo retórico del argumento, pero en él las emociones no son parte de su modelo. Pero el autor se redime en su monográfico de 2015. En él las define siguiendo a Aristóteles, como estados mentales más que cuestión de carácter del individuo, capaces de influenciar y que emergen de la percepción. Más tarde el autor canadiense le dedica un capítulo completo (el 8), y allí pasa revista al vínculo emoción y cognición, del cual ya vimos con Cárdenas se aprecia en Aristóteles una evidente relación. Al tratar Tindale visiones modernas sobre las emociones, que tendrían efectos en una teoría de la argumentación, recuerda que Thagard (2000) ya había apuntado desde la psicología del razonamiento que toda decisión tomada por nosotros que no contenga un aspecto emocional resultaría en una mala o pobre decisión. El punto, siguiendo a la teoría de la coherencia emocional de Thagard, es que las emociones y la cognición interactúan en el compuesto que se denomina cognición emocional, esto es, el conjunto de recursos y disposiciones que mueven tanto a los procesos del razonamiento como a los procesos emocionales que dan valor a las representaciones mentales. De este modo, cuando vamos a opinar sobre la Madre Teresa, es probable que ella tenga una valencia positiva dada una valoración —social— conjunto previa.
Es interesante notar que Tindale ve le necesidad de decir algo sobre la distinción entre sentimiento y emoción, como en el epígrafe de la cumbia, siendo el caso que mientras el sentimiento es materia de experiencia, la emoción es de expresión. No obstante, la naturaleza híbrida de todo comportamiento emocional hace de la distinción un aspecto secundario para efectos de cómo se manifiestan en un diálogo argumentativo. Y en esto último Tindale aporta lo siguiente. De acuerdo con su visión, el rol de las emociones en la argumentación es mover a la acción (que sigue la línea de Aristóteles, pero también de De Sousa (1987)), alineando las razones con los deseos para empujar cierta ruta inferencial. Las emociones nos ubican en una situación social específica una vez son comunicadas, y nos permite acceder y sentir lo que otros expresan, obteniendo así un tipo de conocimiento de segundo orden requerido para avaluar y criticar las emociones de los otros y, más importante, calibrar nuestra respuesta emocional frente a ellos. Las emociones, de esto modo, comunican juicios (vemos el mundo con ellas y a través de ellas) sobre un estado de cosas y nos hacen movernos entre el set de juicios que se afectan cuando, precisamente, se comunica una emoción. Piénsese, por ejemplo, en el uso de ellas en un contexto jurídico, en un tribunal oral, cómo los involucrados se mueven entre los sets de juicios así los testimonios de todo tipo comunican sus creencias emocionalmente recubiertas. Otro ejemplo paradigmático respecto del estrecho vínculo entre emoción y juicio, es el caso de la confianza, ya que ella está basada en, al menos, la reputación, las propuestas y los logros de quienes uno ha depositado la confianza. Para que se vea de forma clara esto último: a quienes nos hacen sentir bien (por sus propuestas, ideas, logros, etc.), le otorgamos más valor, atención y tendemos a creer más en sus aseveraciones.
Tindale termina su reflexión en torno a las emociones tratando de incorporar la idea de Damasio ([1994] 2003) relativa al funcionamiento de los marcadores somáticos, en tanto marcadores que direccionan respuestas automáticas (heurísticos) que nos permiten elegir entre alternativas posibles en contextos decisionales de incertidumbre, ayudando en, pero no reemplazando, el proceso de deliberación. Pero pareciera ser que esta hebra reflexiva del autor es más bien un esfuerzo por dejar una nota de actualización, más que una dirección segura de investigación.
Antes que Tindale, no obstante, Walton (1992, 1997) ya había observado la necesidad de profundizar en el rol de las emociones en la argumentación, pero el autor no sigue, a simple vista, una visión retórica. Comentando sobre los aspectos evolutivos de la lógica de apelar a los sentimientos (feelings) (Walton, 1992), repitió la idea de que ellos cumplen una función sesgada positiva con el objeto de conseguir atención en la búsqueda de ayuda y que, para nuestros intereses más cercanos, cuando son usadas de manera moderada cumplen un rol evidencial en el razonamiento práctico (en el que Aristóteles también había reparado). Consideró Walton (1997) que la investigación de Damasio (1994) apoya esta línea de interpretación, vale decir, que la identificación y uso de marcadores somáticos tiene un papel importante que cumplir para tener una deliberación exitosa, en el sentido de usar lo que es apropiado para cada oportunidad, como la misma definición de retórica de Aristóteles concibió.5 De modo que la lectura de Walton tampoco es muy lejana a la tradición retórica.
Ahora bien, Walton (1992), en realidad, se acerca a las emociones para señalar que el uso de ellas en un discurso argumentativo no siempre, ni necesariamente, constituye movimientos falaces. Cabe recordar que su análisis es de corte pragmático, y considera a los argumentos como contribuciones a —distintos tipos— de diálogos, y la robustez y cogencia de un argumento depende del tipo de diálogo al que contribuye. Dado que los diferentes tipos de diálogo tienen diferentes propósitos y diferentes reglas de compromiso, esto significa que la fuerza y validez de un argumento son relativa a los propósitos y reglas del diálogo al que contribuyen. Por lo tanto, como es fácil concluir, para Walton un argumento puede ser falaz en un tipo de diálogo y razonable en otro. Su esfuerzo fue diseccionar los distintos tipos de argumentos que contendrían emociones (como, por ejemplo, apelaciones ad baculum o ad misericordiam), para analizarlos caso por caso.
Читать дальше