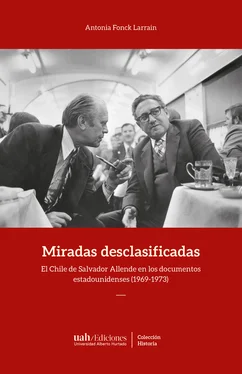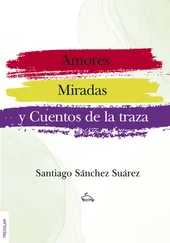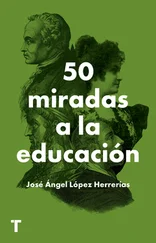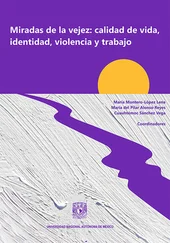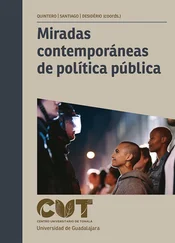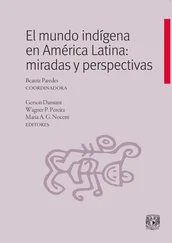El historiador Mark Falcoff vió en los documentos información útil, pero a la vez insinuó la impresión de que las actividades de la CIA estaban ligadas directamente al golpe de Estado de 197315. Para el historiador Joaquín Fermandois fue un caso asombroso del modo en que una gran potencia expuso sus motivaciones y políticas de manera pública, en medio de un sentimiento de culpa y denuncia por la falta de moralidad del gobierno16. Edward Korry, en su visita a Chile, conversando con Fermandois y Arturo Fontaine, declaró en una especie de catarsis que su país había abordado el proceso de una “manera tonta” por razones complejas y sofisticadas que tenían que ver con un problema real de Estados Unidos. Los políticos estadounidenses habían resuelto, a través del caso de Chile, problemas domésticos, “montando un gran espectáculo”17. Es importante comprender que con estas investigaciones se sepultó la carrera del exembajador, significándole un golpe en su vida política y familiar, debido a que fue utilizado como un chivo expiatorio en la pregunta de la responsabilidad estadounidense. Lo dejaron testificar cinco minutos, pero impactaron su vida entera. Después de este proceso tuvo que irse a vivir a Europa y hasta el último día de su vida buscó aclarar los eventos, puesto que fue culpado injustamente de haber tenido conocimiento de los intentos estadounidenses de motivar un golpe militar en 1970.
El embajador que había sucedido a Korry, Nathaniel Davis, dijo que vio cómo el juego de la moralidad política se escenificó en Estados Unidos con Chile como sujeto18. Davis entendió el rol de Chile en esta historia como un golpe más en la caída de gracia de EE.UU., uno que cargaba más culpa que las anteriores (Arbenz, Bosh, Lumumba o Mossadeq), debido a que, a su juicio, la imagen del presidente era más potente: “Salvador Allende had more going for him”19. De esta forma, Chile jugó un papel en una crisis de credibilidad estadounidense.
Independiente del contexto de escándalo y de “pisoteo de elefantes”20, el informe del Comité Church es una fuente importante para definir las acciones encubiertas de Estados Unidos en Chile y, por muchos años, fue la única fuente de información para los investigadores que trataron el tema. Para comprender la forma en la que se entendió el caso chileno en esos años, es importante ver el contexto de producción de la fuente utilizada. Solo de esa forma se puede entender la manera en que se ha pensado historiográficamente Estados Unidos en Chile.
La política estadounidense en el Chile de esos años se ha estudiado a través de la pregunta de la búsqueda de un responsable. Las reacciones inmediatas, las interpretaciones tras años de dictadura y la postura post desclasificación, han oscilado entre ambas posibilidades de responsabilidad. De esta forma, la trama principal ha sido la acción encubierta, la intervención y sus niveles de impacto, generalizándose la perspectiva condenatoria.
Desde sus orígenes, la discusión de la política estadounidense se ha relacionado con el tema de la dependencia y el nivel de control de la potencia en el tercer mundo. El autor Richard Fagen entendió la política de EE.UU. en Chile como algo inevitable. Esta idea era parte de una corriente heredada de la teoría de la dependencia tercermundista, que definía cómo el rol interno de los países se veía nublado frente a una potencia imperialista21. Las “indecencias en la política” eran un elemento familiar, en un país que percibía cualquier experimento tercermundista como una amenaza a los intereses nacionales vitales22. Más que un problema de vigilancia del Congreso a la CIA, la crisis se originaba en una política exterior que manejaba conflictos en una escala global. Por lo mismo, el tercer mundo, y en este caso, Chile, sufrirían de una política exterior que en sus principios no podía permitir el cambio. Esta perspectiva se generalizó, alimentada por la idea ególatra de que la tragedia de Chile se decidió en Washington23.
Una discusión ilustrativa de la forma en que se interpretó la política estadounidense en Chile en los 70, fue la de tres autores, en base a dos libros: The overthrow of Allende and the politics of Chile, 1964-1976, escrito por Paul Sigmund24, y The United States and Chile: Imperialism and the overthrow of Allende’s Chile, de James Petras y Morris Morley25. Paul Sigmund, inmediatamente después del golpe, comentó el riesgo de asumir la destrucción de la democracia chilena como responsabilidad de Estados Unidos. En su libro, buscó explicar cómo los factores internos habían determinado el destino chileno, un aspecto que discutía con la perspectiva de la dependencia. Estaba convencido de que, independiente de las acciones de la CIA, Salvador Allende no se habría mantenido en el poder los seis años de su mandato. Por el otro lado, y afines a la teoría de la dependencia, Petras y Morley definieron la intervención de Estados Unidos en Chile como parte de una estructura imperial que buscaba mantener la continuidad de las actividades de las corporaciones multinacionales. La subversión, destrucción de la democracia y apoyo a dictaduras militares, se originaron en este capitalismo imperial y la necesidad de que la existencia de regímenes que se abrieran a la explotación. Ambos autores consideraron que, en las palabras de Paul Sigmund, existía un constante esfuerzo por minimizar la intervención estadounidense en Chile, en medio de lo que calificaban como uno de los debates políticos más controversiales del último tiempo26. Sigmund criticó la visión simplista de la teoría de la dependencia, donde se asumía la inefabilidad y efectividad de las acciones estadounidenses en el mundo.
A lo largo de los 70 y principios de los 80, se debatió sobre la perspectiva imperialista versus la que primaba responsabilizar a los chilenos por sus actos. En medio, los protagonistas dieron sus visiones. Armando Uribe escribió desde el exilio que la supremacía política del imperialismo norteamericano había determinado el éxito del golpe, en un juego donde los intereses privados norteamericanos se transformaron en los intereses públicos, definiendo la razón de Estado del Imperio27. El embajador en Chile Nathaniel Davis, en su libro The last two years of Allende, relató en forma detallada su experiencia, asumiendo la influencia de EE.UU. y su incidencia en el mundo, pero a la vez atribuyendo el sentido de responsabilidad estadounidense a un tipo de etnocentrismo, desde donde se exageraba lo positivo y negativo de sus acciones en el mundo. Sin embargo, citando a Ray Cline, el exembajador notaba que Estados Unidos, queriéndolo o no, influía en los eventos en el extranjero a través de su acción, pero también su inacción. Era muy poderoso para ser neutral28.
De la dependencia imperialista a la perspectiva de la agencia interna, comenzaron a aparecer textos que buscaron delimitar el grado de la intervención y, por ende, el impacto de esta en el acontecer político chileno. El Comité Church había determinado los esfuerzos estadounidenses por motivar un golpe antes de la nominación de Salvador Allende por el Congreso. Pero dejaba sujeto a interpretación una participación directa en el golpe final. Gregory Treverton indicó que no se podían separar estos primeros esfuerzos del resultado final. Por lo mismo, independiente si no había lazos directos con el golpe de Estado, existía un alto grado de responsabilidad29. El trabajo de Mark Falcoff sobre la política estadounidense en Chile, analizó cómo estas distintas perspectivas se leyeron a través del prisma de la historia reciente, en vistas del impacto que había provocado Chile en la clase política y el mundo intelectual30.
Uno de los trabajos más relevantes sobre la política estadounidense en esa época es el de Joaquín Fermandois en su libro Chile y el mundo, 1970-1973. El gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional31. En él, a través de un minucioso análisis de la política exterior de la Unidad Popular y su conexión con el mundo, el autor estableció los peligros de tratar la política estadounidense bajo la tónica de la manipulación. Esta perspectiva luchaba con la idea de que el sistema político chileno de la época había estado “penetrado”. La imagen de la acción imperial negaba el grado de autonomía de los actores nacionales. El rol que había jugado la política estadounidense en Chile, según el autor, habría sido a través de una dosificada y meditada entrega de fondos y de ayuda logística a instituciones chilenas que estaban en proceso de actuar como actores extra constitucionales. El ya mencionado Paul Sigmund confirmó esta visión, declarando que su investigación sobre la política estadounidense en Chile había reforzado su idea de que habían sido los chilenos, no los estadounidenses, los actores principales del drama chileno32.
Читать дальше