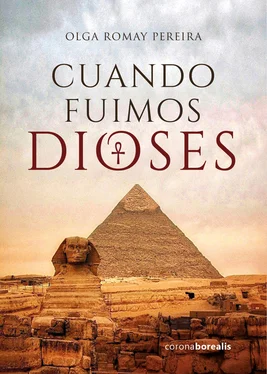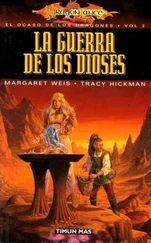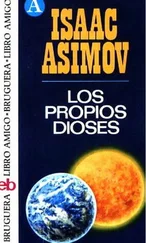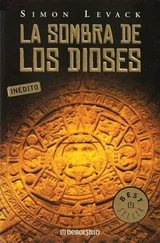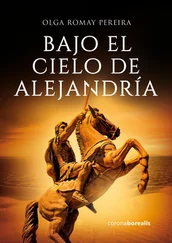Se abrazaron y besaron entre ellas, Bagoas pensó que si hubiesen estado desnudas serían iguales que las estatuas de las Tres Gracias que los griegos habían puesto en uno de los salones. Eran la viva imagen de la fraternidad y el amor. Luego, como si estuviesen ya ante el rey de Persia, las hermanas de Barsine se arrodillaron en el suelo del patio ante Heracles, que sorprendido miró a su madre para saber qué significaba aquella postración.
—Ayúdalas a levantarse —dijo Barsine a su hijo al oído—, son tus tías.
El muchacho hizo lo que le decían con sumo cuidado, abrazando y besando a las dos mujeres con ternura. Artakama y Artonis lloraban emocionadas.
Los eunucos que espiaban la escena aprobaron con sus cabezas el hermoso gesto de magnanimidad del muchacho. Sí, se dijeron, nos conviene un rey generoso y bien educado. Heracles parecía carecer de vanidad y los funcionarios, expertos en el alma humana, lo juzgaron apropiado para la corona a la que aspiraba. Además, conocían a la irritable Roxana y creían que sólo podía engendrar monstruos déspotas. Si de ellos dependiese la elección, el hijo de Barsine sería mucho más adecuado para dirigir el imperio, que el hijo de aquella mujer bactria que Alejandro había tomado por esposa en un arrebato de lujuria.
Cuando las tres hermanas despidieron a Bagoas y se quedaron solas en la intimidad de las habitaciones del palacio, la mayor, Artakama, llevándose el índice a los labios para que callasen, les puso sobre aviso. Al verlo, Artonis y Barsine comprendieron al instante y pospusieron la conversación sobre la paternidad de Heracles.
—En mi casa —les dijo la mujer de Ptolomeo en tono confidencial—, esta noche en mi casa en la cena. Debéis esperar hasta entonces.
Capítulo 10:
La conspiración de las cuñadas de Ptolomeo.
Mientras duraron los funerales, Ptolomeo frecuentó la casa que compartía con Artakama lo menos posible. Prefería la calidez del hogar de Thais, la hetaira siempre parecía acertar en cumplir sus más mínimos caprichos. Pero algo nuevo había sucedido que le reclamaba volver con su esposa persa: había aparecido en Babilonia Barsine con su hijo Heracles. Esa noche Artakama organizó una cena en honor de los recién llegados, donde sin él saberlo, Ptolomeo era el anfitrión y en su nombre ella había invitado a varios generales macedonios con sus esposas.
Hecho una furia, se presentó en la casa al atardecer preguntándose cómo él, el dueño de la casa, había sido el último en ser informado de aquel banquete.
Cuando los esclavos persas abrieron la puerta de bronce de su hogar, se encontró el patio iluminado y lleno de divanes, alfombras, mesas con viandas y músicos. Todavía llevaba encima la ceniza que se había arrojado como señal de duelo sobre su cabeza, y no se había aseado en días. Parecía más un mendigo que el dueño de la casa.
Los huéspedes le miraron con curiosidad. Sabían lo suficiente de Ptolomeo para comprender que su mirada no era de buenos amigos y para corroborar sus sospechas, le oyeron decir:
—¿Dónde estás Artakama?, ¿Qué has hecho, mujer insensata? —la buscó con la mirada hecho una furia. Los invitados cuchichearon y rieron, obviamente llevaban ya varias copas encima y lo que en circunstancias normales es una tragedia, gracias al vino se había transformado en una comedia. Nunca habían visto a Ptolomeo sin afeitar y con aspecto de lunático, les pareció singular y divertido. Supusieron acertadamente que la esposa no había informado al marido del banquete y expectantes contemplaron las nubes de tormenta cerniéndose sobre el matrimonio.
Artakama le respondió:
—¡Cuánto me alegro de verte querido esposo! Si tienes a bien sentarte junto a mí, lo he dispuesto para que todo se parezca a un banquete macedonio —le enseñó un juego de cotable con el cual se divertían los griegos en sus fiestas. Para demostrar que era ducha en el juego, bebió un poco de su copa y con los restos de vino los arrojó sobre la plataforma donde flotaban varios platillos. Uno de ellos zozobró y se hundió. Los invitados alabaron su buena puntería y Artakama sonrió ruborizada agradeciendo los cumplidos. Ella supuso que había ganado y palmoteó emocionada, en realidad aquel juego le parecía estúpido, pero la velada exigía hacerse todo al modo griego y, si debía jugar, ella jugaba.
Los esclavos descalzaron a Ptolomeo, rasparon la tierra de sus pies con unos stiliges y luego los lavaron con esponjas. Sin dejar de parecer encantadora, Artakama le sacudió graciosamente la ceniza de su cabello con una pluma, como si fuesen un viejo matrimonio que todavía tenía atenciones uno con el otro.
—¡Heracles, sobrino mío! —exclamó Artakama dirigiéndose a un diván a su derecha—. Aquí tienes a tu tío Ptolomeo, el guardaespaldas de tu padre el rey Alejandro.
Ptolomeo miró a un lado y a otro, pasmado por la sorpresa. Recordó entonces que su esposa era hermana de Barsine, la madre del niño bastardo. Nunca lo había visto, además ¿cuándo había llegado a Babilonia su sobrino? Movió la cabeza aquí y allá, se convirtió en una veleta en medio de una tormenta, había que descubrir al intruso. Los nervios le traicionaron, no conseguía ver al niño, buscó entre los divanes donde se recostaban los macedonios y sus esposas, pero los esclavos no hacían más que generar confusión al moverse por el patio atendiendo a los invitados. No reconocía su casa, Artakama había conseguido una gran vela de seda azul para cubrir el patio y había colocado pebeteros donde ardía un fuego con perfumes. Había en el aire cierto aroma desconocido que invitaba a la relajación de los músculos.
El general miró su copa, tal vez habían vertido opio o silfio en ella porque sus sentidos se alteraron: los sonidos llegaban a él lejanos como si ya no estuviese en el patio sino al otro lado de un muro invisible, sus ojos se cubrieron de bruma, las cabezas de los presentes le parecieron coronadas por aureolas lechosas y los músculos del general se volvieron perezosos obligándole a realizar sus movimientos con lentitud. Entonces, como una ensoñación, los esclavos se quedaron paralizados como estatuas, los invitados callaron y de las sombras apareció un niño tremendamente parecido a otro que había conocido muchos años atrás en Pella, la capital de Macedonia.
—Alejandro —dijo. Los efectos de la droga desaparecieron al instante. Su copa cayó al suelo y se levantó del diván extendiendo una mano hacia él. Aquel niño era la viva imagen de Alejandro de Macedonia cuando tenía doce años—. Eres tú Alejandro.
Lo llevó hacia la luz de una antorcha. Heracles, sumiso, no se quejó de la brusquedad de sus actos a pesar de que Ptolomeo lo abrazaba y lo obligaba a girarse y elevar la cabeza. El general palpó sus brazos y su espalda como si fuese un amo valorando a un esclavo. Lo que más le sorprendió fueron los ojos del niño, eran color azabache.
—Nació con ellos azules como el ojo izquierdo de Alejandro, y al año se volvieron negros, como el ojo diestro de su padre —afirmó Barsine adelantándose a sus pensamientos.
Las tres hermanas cruzaron sus miradas cómplices. Si Ptolomeo se sentía tan fascinado por el hijo de Barsine, no había duda de que toda la corte lo aceptaría. Pero pronto comenzaron las dudas, el general volvió a mirarlo, se arrodilló para verlo mejor, nació la desconfianza y mordiéndose los labios lo apartó finalmente de él. Había recobrado la cordura.
—Sabía que no podía ser —se dijo para sí tapándose los ojos con las manos como si le doliese la vista mientras se levantaba. Pero Artakama, que había acudido a su lado, tomó al niño y se lo llevó a su madre. Luego desapareció de la vista, escoltado por esclavos y eunucos que Bagoas había ya contratado para la educación del infante.
Читать дальше