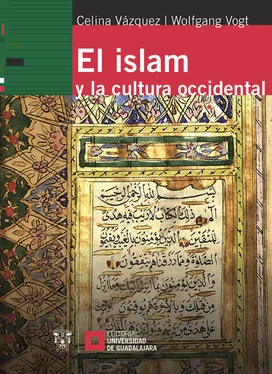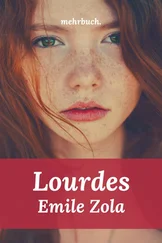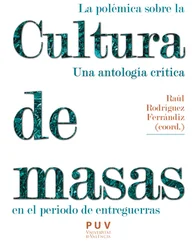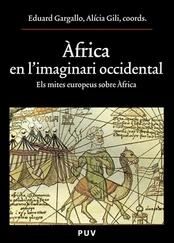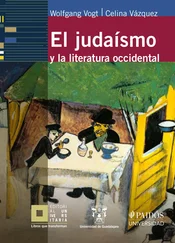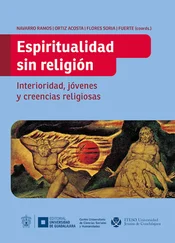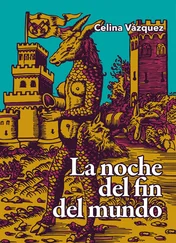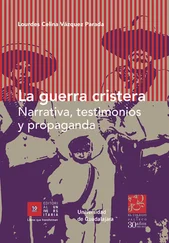Capítulo 2.
Musulmanes y cristianos en la cultura occidental
La integración de los musulmanes en países de cultura occidental es el problema más relevante de los años recientes, producto de los enormes flujos migratorios que se analiza en el capítulo anterior. Este capítulo trata de aportar elementos que nos permitan comprender los conflictos de la integración de los nuevos migrantes; dónde encontrar el origen de sus causas, si se trata de problemas religiosos, o qué perspectivas tienen los musulmanes que llegan a países occidentales huyendo de la pobreza y la guerra. Para analizar este complejo fenómeno, revisamos las aportaciones de los siguientes autores: Yakub Kadri Karaosmanoğlu, Samuel Huntington, Tzvetan Todorov, Svetlana Aleksiévich, Yakub Kadri, Amin Maalouf, Abdelwahab Meddeb, Edward W. Said, Hamed Abdel-Samad, Adonis y Marek Halter, en torno a las visiones de ambas culturas con respecto al nacionalismo, la identidad cultural, la integración, la globalización, etcétera.
Los musulmanes y el nacionalismo
Durante la Edad Media, la gran amenaza para el mundo cristiano era el islam. Los ejércitos de las Cruzadas estaban compuestos por caballeros de distintos países de Europa del norte. Antes de ser conquistados por los árabes, el Imperio bizantino, Líbano, Siria, Egipto, y todas las demás regiones del norte de África y España habían sido territorios cristianizados. Cuando se debilitaron los árabes, los turcos comenzaron a dominar gran parte del mundo musulmán y conquistaron Constantinopla en 1453; posteriormente avanzaron a Grecia y al resto de los Balcanes, llegando casi hasta las puertas de Viena. Españoles, portugueses, griegos y otros pueblos balcánicos lograron recuperar su identidad cultural cristiana, pero no en Siria y Egipto, donde los cristianos hoy día forman una minoría. Líbano es una excepción porque en este pequeño estado casi la mitad de la población es cristiana; de manera que los musulmanes no lograron imponerse. En Irak, otro país árabe, sobreviven todavía algunas minorías. Las pocas iglesias cristianas en las antiguas colonias francesas de Marruecos, Argelia y Túnez son obra de los colonizadores que no lograron convertir a la población musulmana.
En Marruecos, la Casa Real afirma descender de la familia del profeta, pero no ejerce un régimen religioso estricto. Hay restricciones para el consumo de alcohol, pero no se prohíbe completamente su producción y consumo. En Arabia Saudita, donde nació el islam, la situación es diferente. La única religión permitida es el islam, y se aplican con rigor las reglas de la sharia, igual que en los Emiratos Árabes.
Todos estos países árabes tienen fuertes lazos culturales que los unen, pero también marcadas diferencias políticas que los separan. Los une una de las grandes lenguas clásicas de la humanidad, la sagrada lengua del Corán. Son herederos de la gran cultura árabe que hasta el siglo xii era superior a la cristiana occidental. Sin embargo, esta gran cultura, durante los últimos ocho siglos se estancó y entró en decadencia. La lengua árabe clásica se sigue estudiando para leer el Corán, pero en la actualidad se divide en diversos dialectos modernos que dificultan la comunicación entre los habitantes de los diferentes países. La mayoría de los árabes son sunnitas; en Irán son chiitas y en Siria el gobierno está en manos de alauitas, una minoría religiosa cercana a los chiitas. La guerra civil en este país se explica en gran parte porque los sunnitas quisieron conquistar el poder. Los cristianos (católicos y ortodoxos), también minoría, apoyan al gobierno porque les permite ejercer libremente su religión.
La democracia es prácticamente inexistente en los países árabes, y la tan anhelada “Primavera árabe” fue un fracaso. Arabia Saudita, los Emiratos y Marruecos siguen siendo gobernados por monarquías; en Líbano y Túnez hay estructuras democráticas frágiles, igual que en Irak, pero predominan los rasgos dictatoriales en monarquías y repúblicas. Para los reyes sauditas, la democracia occidental es incompatible con el islam, mientras la monarquía marroquí organiza elecciones democráticas sin darles demasiada autonomía a los políticos elegidos. La dictadura militar de Egipto es laica, pero no enemiga del islam. E n otros países como Irán, cuyos presidentes son chiitas, los gobernantes se identifican con la religión, en tanto que en Líbano alternan presidentes cristianos y musulmanes.
La religión, la raza y la lengua dan unidad a los países árabes; aunque hay que tomar en cuenta a las minorías étnicas como los bereberes y kurdos. Los primeros tienen fuerte presencia en el Magreb, utilizan su lengua en la vida familiar, y en las mezquitas y la calle, el árabe; la enseñanza en las escuelas se realiza en árabe y francés. Los kurdos son un pueblo sin estado propio y viven mayoritariamente en las zonas fronterizas de Siria, Irak, Turquía e Irán. Son musulmanes que se identifican mucho más con su etnia que con su religión. Para un occidental es difícil diferenciar un texto de lengua kurda de otro en árabe, porque en ambos se utiliza la escritura árabe. Los kurdos consiguieron cierta autonomía en el norte de Irak porque el poder central es débil; es diferente en el sur de Turquía, donde su lucha de independencia encuentra una fuerte resistencia por parte del gobierno. En Siria, los kurdos son los enemigos más feroces del Estado Islámico.
Los nacionalismos turco y kurdo son muy marcados porque en ambos casos la mayoría de sus líderes políticos dan más importancia a la cultura laica que a la religión. El nacionalismo árabe surgió en países con gobiernos laicos como Egipto e Irak. El presidente más conocido de Egipto durante la segunda mitad del siglo xx fue Gama Abdel Nasser, quien propagó el socialismo y la unidad de los pueblos árabes, el panarabismo. Durante algunos años Egipto y Siria formaron un solo país con el nombre de República Árabe Unida. Pero hoy los ideales políticos de Nasser ya no son aceptados. La actual dictadura militar trata de reprimir el movimiento religioso de los Hermanos Musulmanes que ya habían conquistado el poder por la vía electoral.
Cuando termina la colonización francesa de Argelia, y el general De Gaulle da la independencia, tomó el poder un gobierno nacionalista que se involucró en una guerra implacable contra islamistas fanáticos y que a duras penas ganó; de manera que, política y económicamente, el país quedó exhausto. Un caso similar es el de Líbano, donde, a pesar de ser oficialmente un estado laico, los líderes cristianos, musulmanes y drusos42 ejercen el poder. La identidad principal de los libaneses es la religiosa; se reconocen en primer lugar como chiitas, maronitas,43 drusos, etc. En este país de constantes guerras religiosas queda muy poco espacio para sentimientos nacionales.
Muy diferente es la situación en Turquía que, al igual que Irán, no es árabe. Durante la Edad Media un pueblo del interior de Asia se convirtió al islam y comenzó a dominar a los árabes cuya cultura asimiló. Sin embargo, los turcos conservaron su lengua y aprendieron el árabe solo para leer el Corán. El Imperio turco fue extenso y poderoso hasta principios del siglo xx, pero ya entraba en decadencia. Como consecuencia de los desastres de la Primera Guerra Mundial, un grupo de jóvenes oficiales nacionalistas destituyó al sultán y creó, en lugar de un imperio cosmopolita que albergaba a muchos pueblos, un estado nacionalista laico. Kemal Attatürk se convirtió en el primer presidente turco y modernizador de su país. Los niños ya no aprendieron en las escuelas públicas la letra árabe sino la latina. El nuevo nacionalismo turco oprimió cada vez más a las minorías étnicas como griegos, armenios y kurdos. Al principio solo una élite compartía las visiones de Attatürk sobre la nación turca, pero poco a poco el nuevo Estado se ha ido consolidando.
Читать дальше