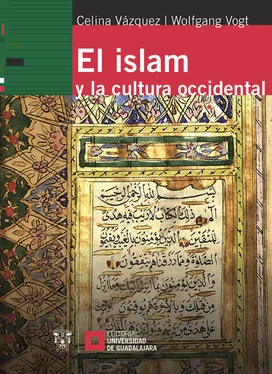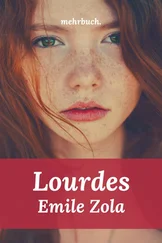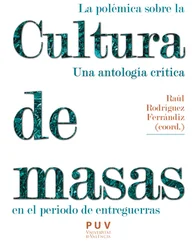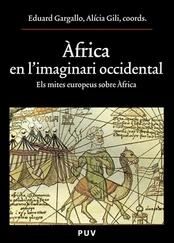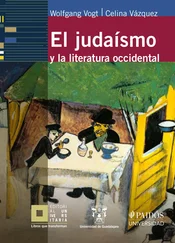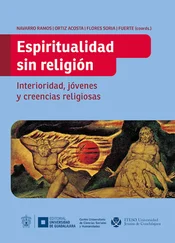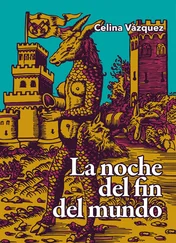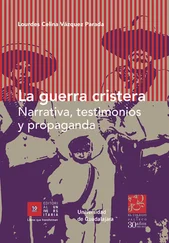Como tal, el concepto de nación no existe en el islam. En eso no pensó la nueva élite política e intelectual de Turquía. Yakub Kadri, en su novela El extraño (1932),44 nos habla de sus experiencias con campesinos turcos en un pueblo de Anatolia, a donde se había retirado. Ellos le decían que no eran turcos y que estaban orgullosos de ser buenos musulmanes. La patria celestial era más importante que la de este mundo. Es obvio que se necesita tiempo para crear una conciencia nacional. Para los franceses y alemanes de esa época, la patria era más importante que la religión; sin embargo, para los turcos era algo nuevo y difícil de comprender. En la actualidad nadie niega que la herencia ideología de Attatürk marcó a la Turquía moderna; no obstante, las fuerzas religiosas con el gobierno de islamistas moderados están recuperando una parte de su influencia perdida. Turquía deja de ser un estado laico, pero a la vez se abre cada vez más a la modernidad y se acerca a la Unión Europea. En este momento es difícil decir si la religión es más importante que el nacionalismo; lo que finalmente cuenta es el poder, y este puede basarse en la religión, en la nación, o en ambos.
En la antigua Persia, hoy Irán, país vecino de Turquía, desde la revolución de 1979, cuando se derroca el régimen del sha, la religión se convierte en un factor primordial. Ni los iranís ni los turcos son árabes; tampoco sunitas, como la mayoría de los musulmanes, sino chiitas. Eso enfrenta al gobierno clerical de Teherán con algunos países sunnitas, entre ellos la monarquía de Arabia Saudita. El nacionalismo, en este caso, no tiene importancia. Eso lo notamos en el conflicto sirio, donde tropas iraníes y soldados chiitas de Líbano apoyan al gobierno alauita de Bachar al Asad; mientras los sauditas ayudan a sus opositores sunitas. En Irak, donde hay importantes santuarios chiitas, el 60% de la población pertenece a esta corriente. Con la guerra de Irak, el presidente Bush quitó el poder al dictador laico Sadam Hussein e hizo posible que los chiitas tomaran el poder. Y aunque de nuevo participa el clero en la política, para los imanes el nacionalismo no es atractivo. Solo usan al Estado y sus instituciones como bases de su poder.
El islam está tan dividido como el cristianismo. Los conflictos actuales en Medio Oriente recuerdan las guerras religiosas en la Europa de los siglos xvi y xvii. Lo que complica más la situación es el Estado judío de Israel fundado en 1947, un enemigo para los musulmanes. Allí el conflicto no es solo religioso, sino además étnico. Se enfrentan judíos israelíes y musulmanes árabes. De nacionalismo se habla poco en este contexto; nadie se interesa por la nacionalidad de los suicidas que cometen atentados en Israel o Europa; son simplemente terroristas musulmanes o árabes. A veces tienen pasaporte de un país occidental con el cual no se identifican. Para ellos, la religión es más importante que la nación. Se enfrentan formas de vida tradicional del Oriente con la modernidad de Occidente.
Aunque hemos concentrado nuestra atención en los países árabes, Turquía e Irán para el Occidente también tienen importancia Paquistán y Afganistán. El primero formaba parte de India, pero se separó para crear un estado musulmán en 1947, cuando India dejó de ser colonia británica. La razón por la cual se funda Pakistán es religiosa. En India existe una minoría musulmana, conocida por la fatua que amenaza de muerte al escritor indio-británico Salman Rushdie.
El país con mayor número de musulmanes es Indonesia. El islam se extiende por todo el sur de Asia y llega hasta el sur de Filipinas; pero los países que más contacto tienen con el mundo occidental son los árabes, Turquía e Irán.
También el islam se asienta en África negra, como en Mali o Somalia. Se trata de países afectados por el radicalismo islamista que no se interesa por los Estados nacionales, sino por crear comunidades basadas en la rígida moral de la sharia, que no puede funcionar en nuestra sociedad moderna. En muchos países africanos conviven musulmanes y cristianos; en el sur de Nigeria o Costa de Marfil viven mayoritariamente cristianos, en tanto que en el norte, musulmanes. En estos casos, el peligro de enfrentamientos religiosos está latente. Nigeria sufre por el terrorismo de los Boko Haram, islamistas famosos por el secuestro de niñas en las escuelas. En Mali intervinieron tropas francesas para destruir al Estado Islámico atrincherados en el norte. La extrema pobreza de África es causa de grandes flujos de migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo desde Libia hacia Europa, en busca de sobrevivencia. Es obvio que la inmigración musulmana a Occidente se explica por razones económicas, por lo cual nos preguntamos si es realmente válido hablar de un choque entre Oriente y Occidente por razones religiosas.
Religión, cultura y civilización. Samuel Huntington y Tzvetan Todorov
¿Choque o encuentro de culturas?
El norteamericano Samuel Huntington en su libro El choque de culturas45 (1996) afirma que Oriente y Occidente se están enfrentando de manera violenta, lo cual significa que la cultura cristiana occidental se opone al oriente musulmán. En el siglo xx, los conflictos entre naciones eran bélicos, como las dos guerras mundiales que dividieron al mundo, después de 1945, en un bloque democrático occidental encabezado por Estados Unidos y otro oriental socialista dirigido por la Unión Soviética. Presentando al primero como bueno y al segundo como malo, desde la perspectiva estadounidense, durante décadas se vivió la Guerra Fría entre los países aliados de ambas potencias. Pero después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de los gobiernos comunistas, la situación política ha cambiado. Con los ataques a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, los musulmanes aparecen para muchos occidentales como sus nuevos enemigos. De nuevo la religión sustituye las categorías de nación y socialismo que en el siglo xx fueron tan importantes.
Definir los conceptos de cultura y civilización no es fácil, ya que la descripción de sus contenidos depende del punto de vista de los pensadores, que no se han puesto de acuerdo. Mucho influye también el idioma que se usa. Así, por ejemplo, el libro de Samuel Huntington The clash of civilizations se ha traducido como El choque de las culturas o El choque de las civilizaciones.
Los alemanes suelen dar preferencia al término cultura, porque la palabra civilización en la filosofía alemana ocupa un lugar secundario. Para Nietzsche, la cultura alemana es la manifestación suprema de la creación humana y a ella pertenecen las artes, la filosofía y la ciencia, mientras la civilización se relaciona más bien con la vida cotidiana y la tecnología. Los franceses, en cambio, usan con mayor frecuencia el término civilización. En muchas universidades hay cursos de civilisation francaise, en los cuales se habla de grandes pensadores, literatos, etc., pero también de la industrialización y la tecnología. La red moderna de trenes, los vinos de Burdeos, el champán y los quesos camembert son considerados parte de la civilización francesa y le dan identidad al país. Por el contrario, en la cultura alemana jamás formarían parte la cerveza, el futbol o la salchicha. Hay una distancia enorme entre Richard Wagner y Franz Beckenbauer; entre la ópera, a la cual asiste la élite educada, y el futbol que es diversión y se observa de manera apasionada. Para los franceses, sin embargo, la tecnología y el comercio son factores importantes de su expansión colonial. El crítico literario Tzvetan Todorov (1939-2017), búlgaro y francés, realiza un interesante estudio para polemizar con las tesis conservadoras de Huntington; como humanista crítico su interés se centró en atravesar fronteras y defender la comunicación entre culturas, lenguas y disciplinas. Pasa así de la crítica literaria al estudio de las culturas y sus puntos de encuentro como uno de los aspectos más relevantes de las sociedades actuales. En el año 2002 visitó la Universidad de Guadalajara donde afirmó que se distanciaba de la ciencia literaria y el estructuralismo y que su interés se centraba en la comprensión de los problemas históricos y morales. En este sentido, afirma que, con las expediciones a Egipto, “Bonaparte entendió por civilización la difusión de técnicas y obras, y por tanto, la predilección es justa: el comercio y la circulación de conocimientos serán reforzados por esta expedición”.46 Sin embargo, continúa el autor, hay una contradicción en la forma de actuar de Napoleón, porque la conquista es un acto violento que acerca la civilización a la barbarie. El bárbaro es el hombre salvaje que carece de cualquier educación, cultura y civilización.
Читать дальше