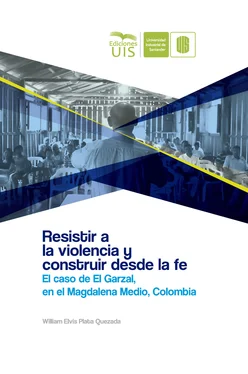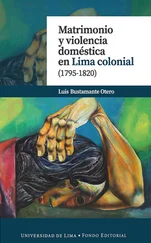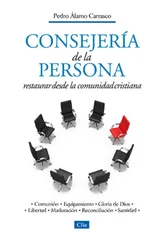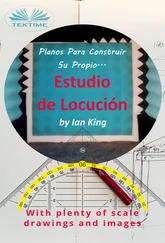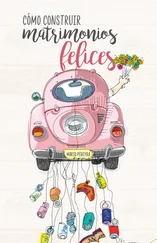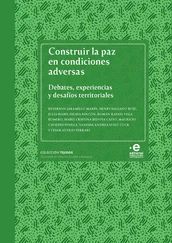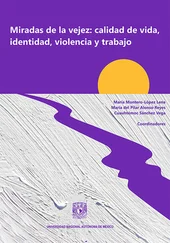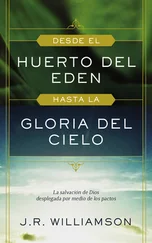Las posiciones del episcopado se vieron claramente durante el fallido proceso de paz con las FARC en 1984: una parte de los obispos, aunque apoyaron el Proceso de Paz, privilegiaron explícitamente el diálogo con la guerrilla; otro grupo advirtió a la opinión pública sobre la doble estrategia de los grupos guerrilleros –negociar en apariencia, para así fortalecer sus intereses –, y criticó desde un comienzo todo esfuerzo encaminado a facilitar el acercamiento entre el Gobierno y los alzados en armas37.
En cuanto a las iglesias cristianas de origen protestante –mayoritariamente pentecostales– estas asumieron principalmente una posición de neutralidad y de no involucramiento en el conflicto armado. Esta posición se basaba en una particular interpretación del Evangelio y su predicación, basada en la conversión individual y el correspondiente cambio de vida, que evitaba tratar asuntos políticos e involucrarse en el mundo político. Pronto empezaron a ser considerados por la guerrilla –especialmente por las FARC– como promotores del statu quo y en varios lugares se atacaron iglesias38. En otras zonas estas iglesias fueron bien vistas por los paramilitares, que las consideraban focos espiritualistas que apaciguaban a la población e impedían que participara en movimientos sociales, organizaciones de izquierda y en la guerrilla misma. Además, eran consideradas como elementos de “protección” mágico-religiosa para los combatientes39.
Pero la desaparición de los grandes carteles a comienzos de la década de 1990 y la pérdida de las fuentes de financiamiento de las guerrillas (con la caída del bloque socialista) hizo que la guerra tomara otro rumbo. El narcotráfico dejó de estar controlado por pocos grupos y se convirtió en el principal combustible –y al parecer inagotable – del conflicto armado. Las guerrillas sobrevivientes, especialmente las FARC, adquirieron un nuevo poderío, en gran medida, gracias a este dinero. Los paramilitares, por su parte, integrados desde 1995 en una federación (las Autodefensas Unidas de Colombia) también ganaron un poder sin precedentes, amparados y hasta protegidos por sectores de las Fuerzas Militares oficiales. Los años 90 y comienzos de los 2000 experimentaron entonces un embate, por una parte, de las FARC, que amenazaron por primera vez con poner en jaque a la capital y a otras grandes ciudades del país, y de los paramilitares, que asumieron el control de varias zonas estratégicas. La población civil que quedaba en medio del conflicto, o era masacrada sin piedad, o debía huir a las ciudades, generando un nuevo éxodo campo-ciudad. Las tierras que dejaban eran despojadas y acaparadas por terratenientes, paramilitares y guerrilleros que con sus armas y los dólares provenientes del narcotráfico intimidaban y corrompían la administración estatal regional.
Es en este contexto que parte de la jerarquía eclesiástica católica decidió dar un viro en su política frente a los grupos insurgentes y los paramilitares, y varios obispos, apoyados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Pedro Rubiano Sáenz, empezaron una labor de diálogo y de mediación con los grupos armados ilegales, adoptando una actitud de defensa de los derechos humanos. En tal cambio, sin duda, influyó la caída del bloque soviético –que difuminó los viejos temores del comunismo–, la salida del país de algunos personajes muy reaccionarios –como el mencionado cardenal López Trujillo, pero también del cardenal Darío Castrillón– y el nuevo y difícil contexto que muchas comunidades del país vivían tras la arremetida paramilitar y el fortalecimiento de grupos guerrilleros, como sucedía en el Magdalena Medio, en el Urabá, en la Costa Caribe y en el suroccidente del país40.
Por su parte, las iglesias cristianas de origen protestante cambiaron su actitud aislacionista y decidieron involucrarse de lleno en la política, bajo la consigna de “evangelizar” este campo. Así, se crearon movimientos políticos de base cristiana que les permitieron llegar a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (e incidir en la declaratoria de libertad religiosa y de cultos como un derecho constitucional) y luego al congreso de la República, a los consejos municipales y a las asambleas departamentales. De acuerdo con los estudios realizados41, esta participación se hizo fundamentalmente en la Colombia urbana, insertándose en el sistema, sin cuestionar la situación social y política del país, adoptando una actitud crítica frente a la guerrilla, que en algunas regiones convirtió a ciertas iglesias cristianas en objetivo militar. También se han señalado las simpatías de varios pastores–políticos cristianos con sectores ligados al paramilitarismo y a la “nueva derecha”, que despuntó con fuerza a partir del fracaso de los diálogos con las FARC en 200242.
En el mundo rural, aunque menos estudiado y más olvidado, todo indica que la reacción de las iglesias cristianas no católicas frente al hostigamiento de los actores armados ha sido menos política y más cultural. Así lo hace ver el trabajo del antropólogo Andrés Ríos Molina43. Al estudiar los procesos de conversión de colonos en la región del Urabá a varias iglesias cristianas no católicas, Ríos observa significativos aportes a la configuración de nuevas identidades y cohesiones que les han ayudado a soportar las difíciles situaciones que atraviesan: violencia, desarraigo y desplazamiento. Para ello, las iglesias se han servido de mecanismos de reestructuración basados en la tradición cultural, la solidaridad entre miembros y parientes, y la identificación de unas representaciones, prácticas y valores éticos que surgen de los sistemas religiosos.
Una de las consecuencias del conflicto armado colombiano ha sido el desplazamiento de miles de personas de sus tierras, que han ido a engrosar los cordones de miseria de las ciudades, generando crisis subjetivas y ausencias de colectividad. En las últimas dos décadas se evidenció un crecimiento exponencial de las cifras de desplazamiento, lo cual no pasó inadvertido por muchas iglesias cristianas que debieron reorientar su pastoral y aun resignificar sus representaciones y prácticas religiosas hacia la atención de estos nuevos fieles. A través de inclusiones corporativas, de exclusiones simbólicas, de rememoraciones culturales y de olvidos vitales, las iglesias católicas y protestantes, sus practicantes y sus detractores, empezaron a tejer dinámicas y relaciones que han comprendido las adscripciones identitarias, las búsquedas de sentido, los rastreos de la memoria, las resistencias étnicas y la construcción del territorio44. La religión ha sido asumida por los desplazados como como una estrategia de adaptación a las alteraciones vitales causadas por el fenómeno del desplazamiento forzado y el fundamento de la motivación para afrontar las nuevas situaciones a las que se ven enfrentados , pero también como generador y animador de estrategias de resistencia a los grupos armados y a la violencia que generan45. En este sentido, los investigadores llaman la atención hacia el fenómeno religioso como catalizador de las transformaciones o acciones, debido a su carácter orientador de decisiones y que puede aportar una sensación de protección y, sobre todo, dar fuerza y coraje para emprender luchas de resistencia46. Esto último es el objeto de esta investigación.
23Aunque en Colombia desde hace algunas décadas existe la tendencia por parte de las nuevas iglesias y denominaciones cristianas (de línea pentecostal en su mayoría) de asumir de manera exclusiva el término ‘cristiano’, se trata de una costumbre local que no impide utilizar el término en su sentido original e incluyente: el cristianismo comprende a todas las iglesias que creen en la divinidad de Jesucristo.
24Un estudio regional sobre la participación del clero católico en la guerra civil de 1876-77 puede verse en: ORTIZ Luis Javier. Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, 1870-1880. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2010.
Читать дальше